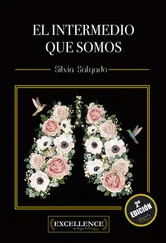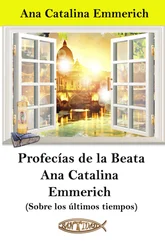Así como se ha intentado entender estos filmes por su inscripción en la tradición neorrealista —cuestión no errónea sino imprecisa— se los vincula también a la herencia de lo que se dio en llamar el Nuevo Cine Latinoamericano. Es indudable que el cine de Gaviria comparte con este movimiento un interés por rearticular el lenguaje cinematográfico desde lo propiamente latinoamericano, definido a partir de su situación subalterna. Pero el enfoque que sustentaba al Nuevo Cine, inserto como estuvo en un periodo de declaraciones políticas militantes y de promesas revolucionarias truncadas luego por la violencia y el fracaso, no funciona de la misma manera en una propuesta cinematográfica que, como vimos, renuncia a su función social en cualquier sentido que no sea el contenido en la misma experiencia de realización. No hay denuncia en cuanto a promover la compasión o el compromiso por parte del espectador, ni se espera que el filme modifique la realidad extrafílmica. Es el mismo encuentro con el otro retratado donde se plantea una declaración política; la función social no puede afectar más que al propio discurso y a la manera como se construye.
En este sentido, como ya di a entender previamente, una de las características de la metodología de trabajo de Gaviria es la de incorporar la participación de los mismos niños y jóvenes retratados en la creación de un guion. No solo la observación del contexto y de sus protagonistas por largos periodos —en los que se desarrolla un gran número de entrevistas y encuentros que luego darán origen a los diálogos usados en los filmes— es vital para dar contenido a sus obras, sino que el proceso mismo va modelando decisiones previamente tomadas, nutriéndose de la experiencia de los infantes y de sus posiciones frente a la estructura que se les propone. Nada está completamente definido de antemano ni pretende ser definido al final de la experiencia, en concordancia con aquella postura descrita por Jáuregui y Suárez en la que se acepta la irreductibilidad del material con que se trabaja. En ello cobra especial relevancia el uso del parlache, lengua hermética de las barriadas, cuyo amplio número de vocablos, así como un especial estilo de pronunciación, lo hace lejano y a veces inentendible para quien no se halle familiarizado con él. La concesión de Gaviria es con los personajes y no con el espectador, en un gesto que prefiere sacrificar la comprensión de un “contenido” habitado por esos signos en lugar de negar la “forma” que los viste, su valor de materialidad significante.
Ya he dicho que estos filmes escapan a las definiciones, previas o posteriores, y ahí podemos entonces instalar la posición del ojo cinematográfico como niño inocente y fragmentario, abierto a la realidad que se le presenta; propongo ahora un aspecto en el que estos dos filmes sí se sitúan como propuestas definitorias, o al menos como declaraciones cerradas basadas en su propio supuesto narrativo: si ambos filmes pueden inscribirse en la lectura del discurso cinematográfico del “realismo revelador”, el nivel semántico de lo que se presenta mediante esta perspectiva confronta la visión del niño como promesa de futuro. Ambas historias terminan con la muerte y ambas la predicen, no solo en el componente ficcional que estructura la fábula, sino también en cuanto al referente que le dio lugar. La mayor parte de los protagonistas de Rodrigo D. murieron en los años siguientes a su realización, víctimas de la violencia que asolaba entonces la ciudad de Medellín; la niña que inspiró la historia de La vendedora…, y que asumió el rol de asistente de dirección en el filme, fue asesinada antes de terminar el rodaje. La muerte ronda la vida de estos niños sin futuro y ronda también sus ficciones. Muchas cosas no se saben antes de comenzar el proyecto, muchas se irán perfilando a medida que este avanza, pero una premisa dará forma a todo lo que se adose a esta única línea narrativa: los protagonistas morirán. El futuro para estos niños es su propia clausura y con ello la posibilidad de una sociedad que se considera a sí misma dependiente de ese futuro —encarnado en el infante—. El título de la primera película de Gaviria, que originalmente iba a ser solo Rodrigo D., incluyó la consigna del movimiento punk como declaración de principios con la que se inaugura una narrativa destinada a construir su propia anulación. Sabemos que Rodrigo D. va a morir porque la anécdota que genera su versión fílmica parte desde la imagen del suicidio, y sabemos que Mónica, la vendedora, va a morir porque su historia es una reinterpretación del clásico de Hans Christian Andersen, La pequeña vendedora de fósforos, cuyo leitmotiv está basado en la muerte injusta de la niña protagonista. Más allá de la reflexión acerca de un fenómeno social que, más de un siglo después y en una comunidad completamente distinta, sigue repitiéndose, el cuento infantil funciona a la vez como estructura que sostiene los fragmentos de su versión colombiana.
A la oposición centro/periferia que establece Ruffinelli para describir el trabajo de Gaviria como uno que posiciona la periferia al centro, quiero sumar la de futuro/no futuro, específicamente para sus dos primeros largometrajes, donde el principio de fuerza renovadora y de cambio, muchas veces asociada a la infancia, se trastoca aquí por su negación. Como vimos, la ausencia de futuro no solo funciona como una metáfora para las carencias de estos niños desposeídos, sino que literalmente como vidas tempranamente clausuradas por la muerte.
En su texto “Discurso sobre el plano-secuencia o el cine como semiología de la realidad”, Pier Paolo Pasolini utiliza la muerte como metáfora para argumentar a favor del montaje como herramienta de sentido. Así como la muerte es la única capaz de dar sentido a la vida —de otra manera un puro plano-secuencia interminable, exento de énfasis y significado—, el montaje es lo que convierte el cine en un auténtico filme:
Después de la muerte ya no existe esa continuidad de la vida, pero existe su significado. O ser inmortales o inexpresivos o expresarse y morir. La diferencia entre el cine y la vida es, por lo tanto, insignificante (75).
No hago referencia al mencionado artículo para justificar las muertes de los actores naturales como una suerte de heroísmo oscuro que les dé sentido como mártires, sino que intentando llevar, tal como lo hace Pasolini, la metáfora de la muerte a las estrategias narrativas propias de los filmes.
Todo el texto referido es una apología del montaje en oposición a un modo de entender el cine que se basa en la menor manipulación posible de sus materiales. Por el contrario, para Pasolini, el compromiso con lo real ocurre solo en la medida que proponemos ese sentido mediante una posición discursiva. Aquí es posible vincular su postura con los llamados “realismos críticos” (Vértov, Eisenstein) que postulan una realidad que solo podemos percibir de manera incompleta y que el aparato cinematográfico nos ayuda a comprender. La cámara-ojo vertoviana no es sino el súper-ojo que nos permite ver realmente lo real. Así, los filmes de Gaviria aquí analizados se sitúan en un punto intermedio que, por una parte, se emparenta con el realismo revelador de Kracauer y Bazin, pero que también se cruza con el realismo crítico que elabora dicha realidad para darle un sentido. En el primer caso, la postura ética ubica al filme como una mirada infantil desprejuiciada y abierta, donde se insertan las metodologías de observación y construcción del guion y del rodaje, mientras que el segundo integra una posición a priori —las decisiones narrativas de su autor— que sabe que lo que define a sus protagonistas es la muerte, el no futuro. Sin embargo, esa misma muerte, ahora como metáfora de los procedimientos para llevar a cabo tal narración, entrega otra vez un futuro puramente fílmico, que está basado en su negación, y que seguramente pueda analogarse al encuentro descrito por Jáuregui y Suárez, donde las miradas de lo representado y de quien lo representa se construyen una a la otra.
Читать дальше