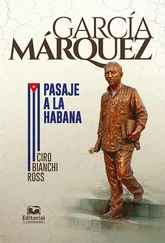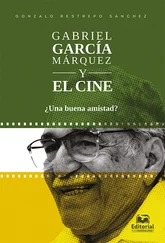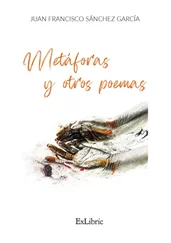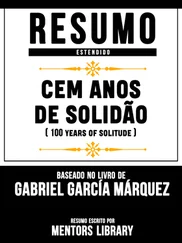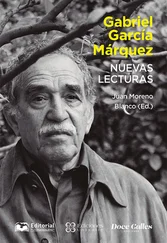1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Detrás de estas lecturas reductoras hay varios lugares comunes bien enraizados que desenfocan la recepción de la obra de García Márquez, impidiendo la lectura de la forma, del nivel estético. Como hemos visto, si hoy en día se ignora a menudo la dimensión crítica de la obra de García Márquez, esto se debe en buena medida al malentendido creado alrededor de términos como “fantástico” o “mágico”, usados sin una sólida reflexión conceptual previa. Además, se añaden prejuicios críticos muy repetidos, que vienen de mucho atrás, de la misma época de García Márquez, como por ejemplo aquel en virtud del cual su prosa es la de un narrador intuitivo, puro talento bruto, cuya “sencillez” y escritura “tradicional” contrastan fuertemente en el contexto del arriesgado experimentalismo del “boom” 15.
He aquí la razón por la cual gran parte de la crítica ignora sistemáticamente en la obra de García Márquez el fantástico de dicción, inseparable del fantástico de ficción y la pertenencia de ambos al nivel estético, a la forma artística. Viene a reforzar este tópico la peculiar personalidad creadora del autor colombiano: desde cierto punto de vista, García Márquez parecería correr una suerte similar a la de Juan Rulfo, al que también se le ha retratado muchas veces como una aparición “mágica” en el campo desolado de las letras. En ambos casos, la visión mágica parece rebasar los límites de sus obras y apoderarse también del perfil del escritor, convirtiéndolo en un mito. La realidad que hay detrás es que, dentro de la gran narrativa latinoamericana del siglo XX, los dos escritores son de los pocos que no practicaron también la crítica literaria, ni reflexionaron por escrito, sino de manera muy ocasional, en torno al proceso creador. Mientras Vargas Llosa propone su teoría sobre la obra literaria y el escritor, y publica varios libros de crítica literaria, Carlos Fuentes teoriza sobre la nueva novela al calor del boom, Cortázar sobre el género del cuento, el subgénero fantástico y su importancia en América Latina, García Márquez es, en cambio, sin duda el autor del así llamado boom que menos se interesó por la crítica y la teoría literarias. Seguramente esta circunstancia contribuyó también a desenfocar su perfil de escritor. Se pasó así por alto muchas veces que, si bien no escribía crítica ni teorizaba, García Márquez era un lector muy perspicaz, capaz de intuir la esencia de muchos problemas de teoría literaria y un autor de formas artísticas sutiles, a través de las cuales el contenido fantástico responde a los llamados del presente y se articula con la realidad contemporánea. Es la razón por la cual el tipo particular de fantástico que representa el realismo mágico de García Márquez es un fantástico histórico y no atemporal, un fantástico compatible con el espíritu crítico y con la sensibilidad social y política, y no un cuento de hadas contemporáneo. Emprendida con instrumentos teóricos adecuados, una reevaluación de los cuentos podría cambiar el panorama actual rescatando a un García Márquez crítico de la cultura oficial, observador agudo de la realidad histórica de su época, interesado en el rescate de los auténticos valores, en decir la verdad y el desenmascaramiento de la mentira, un García Márquez bien diferente de la figura vetusta y canónica que forjó el lugar común.
BIBLIOGRAFÍA
Abad Faciolince, H., 2003, “¿Por qué es tan malo Paulo Coelho?”, El Malpensante, n.° 50, Bogotá (noviembre-diciembre).
Alazraki, J., 1983, En busca del unicornio: los cuentos de Julio Cortázar.Elementos para una poética de lo neofantástico, Madrid, Gredos.
Apuleyo Mendoza, P.; García Márquez, G., 1998, El olor de la guayaba.Conversaciones con Gabriel García Márquez, Bogotá, Norma.
Bajtin, M., 1989, Teoría y estética de la novela, Madrid, Altea/Taurus, Alfaguara.
Becerra, E., 2008, “Apuntes para una historia del cuento hispanoamericano contemporáneo”, Historia de la literatura hispanoamericana. Siglo XX, Tomo III, T. Barrera (coord) , Madrid, Cátedra, pp. 33-41.
______ 1999, “Momento actual de la narrativa hispanoamericana: otras voces, otros ámbitos” [prólogo], E. Becerra, Líneas aéreas, Madrid, Lengua de Trapo, pp. XIII- XXV.
Borges, J.L., 2007, Obras completas I, Buenos Aires, Emecé. Caillois, R., 1970, Imágenes, imágenes, Buenos Aires, Sudamericana.
Cortázar, J., 1993, “Del cuento breve y sus alrededores, Pacheco, C. y Barrera Linares, L. (coords.), Del cuento y sus alrededores. Aproximaciones a una teoría del cuento, Caracas, Monte Ávila.
______ 2013, Clases de literatura, Berkeley, 1980, Buenos Aires, Aguilar, Altea/Taurus, Alfaguara.
Chiampi, I., 1983, El realismo maravilloso. Forma e ideología en la novela hispanoamericana, Caracas, Monte Ávila.
Diaconu, D., 2013, Fernando Vallejo y la autoficción. Coordenadas de un nuevo género narrativo, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.
Fernández, T., 1991, “Lo real maravilloso de América y la literatura fantástica”, D. Roas (ed.), 2001, Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
García Márquez, G., 1997, Cien años de soledad, Bogotá, Norma.
______ 1999, Cuentos. 1947-1992, Bogotá, Norma. Genette, G.,1993, Ficción y dicción, Barcelona, Lumen.
Ortega, M.l.; Osorio, M.B.; Caicedo, A. (comps.), 2011, Ensayos críticos sobre el cuento colombiano del siglo XX, Bogotá, Universidad de los Andes.
Padilla Chasing, I. V., 2017, Sobre el uso de la categoría de la violencia en el análisis y explicación de los procesos estéticos colombianos, Bogotá, Filomena edita.
Piglia, R., 2000, Formas breves, Barcelona, Anagrama.
Pupo-Walker, E., 1980, El cuento hispanoamericano ante la crítica, Madrid, Castalia.
______ 1995, El cuento hispanoamericano, Madrid, Castalia.
Roas, D., 2001, “La amenaza de lo fantástico”, D. Roas (ed.), Teorías de lo fantástico, Madrid, Arco/Libros.
Todorov, T., 1999, Introducción a la literatura fantástica, México D.F., Coyocán.
Vargas Llosa, M., 1971, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona- Caracas, Monte Ávila.
1La transcripción de estos cursos fue publicada recientemente con el título de Clases de literatura. Berkeley, 1980 (2013).
2En “Apuntes para una historia del cuento hispanoamericano contemporáneo”, en T. Barrera (coord), (2008).
3La dificultad es real pero no insuperable. En “Épica y novela (Acerca de la metodología del análisis novelístico)” de Teoría y estética de la novela (1989), M. Bajtin ofrece un modelo de cómo sortearla, al definir el género igualmente versátil de la novela según características de la forma arquitectónica conjugadas con características de la forma composicional.
4Ver el capítulo ya citado de E. Becerra en T. Barrera (coord), (2008).
5Publicadas por primera vez en 1982 con el título El olor de la guayaba (1998).
6Iván Padilla, en un ensayo de reciente aparición, llama la atención sobre este aspecto y observa que buena parte de la literatura de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado en Colombia asume una actitud crítica frente al discurso y la historia oficial. Según él, “Esto da lugar a la aparición de un revisionismo histórico-novelesco del que participan los narradores del boom colombiano: para esta generación era necesario indagar en la génesis del problema, así como en el hecho de que en Colombia el Estado y sus instituciones negaran las masacres y las víctimas, y, por ende, se ocultara la verdad. Este fenómeno autoriza a afirmar que buena parte de la narrativa colombiana, posterior al recrudecimiento de la barbarie de la década del cincuenta, fundamenta su sentido en las discrepancias con la historia oficial. Los proyectos estéticos de escritores del grupo de Barranquilla, integrados luego al grupo Mito, se instalan en el campo de la novela colombiana revelando las tensiones y disyuntivas entre la memoria colectiva y la historia oficial: buena parte de estas novelas derivan de una rigurosa investigación. La intención revisionista permitiría explicar la adaptación que los escritores hacen del descubrimiento estético de los autores de la corriente de la conciencia a los problemas colombianos” (Padilla 2017: 37).
Читать дальше