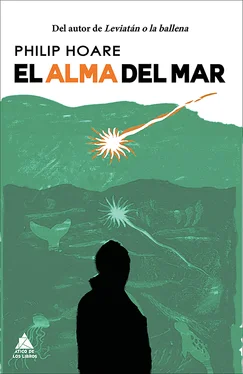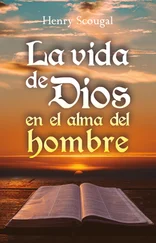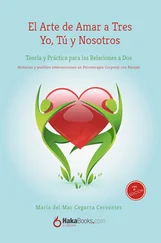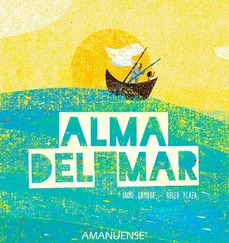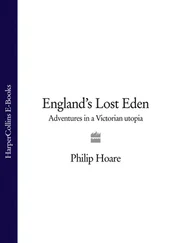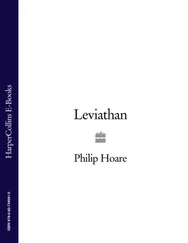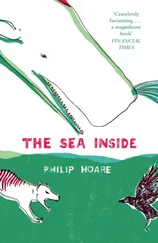1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Todo este cordaje convierte su estudio en una especie de yate vuelto del revés. Es, en sí mismo, una obra de arte cinética. Las bombillas cuelgan de sus cables como si fueran los señuelos del pez anzuelo, pero no hay luces dentro porque toda la luz está fuera. Las puertas se deslizan y revelan armarios que albergan enormes lienzos, como si fueran parte de un decorado teatral. Toda la casa está cuidadosamente ensamblada y encaja a la perfección; un patio de juegos serio, un lugar para trabajar, ser, pensar y dejarse llevar por las estaciones. Es parte de su cuerpo, una extensión de su yo. Es completamente práctica, acondicionada más que construida. En las paredes del estudio cuelgan las pinturas de Pat del paisaje que se ve en el exterior: la misma escena, pintada una y otra vez, como los cormoranes; la misma proporción de mar y cielo, las mismas dimensiones divididas entre el aire y el agua, en la neblina, en la bruma, en la nieve y a la luz de la luna. No son tanto pinturas como meditaciones. Ven más allá del momento de ver: la llegada de la niebla, los remolinos de la nieve, la luna creciente. Son el mar reducido a su esencia. No son conceptos. El marido de Pat, Nanno de Groot, le dijo: «Analiza tu estupidez». «Cuando trabajo, no pienso en nada más», me dice Pat. Eso es porque su obra no se parece a nada.
No utiliza pinceles, sino que aplica la pintura con un cuchillo, quitando, en lugar de añadir, para revelar lo que estaba allí desde el principio. La pintura está alisada, suavizada, apretada; se siente el poder de su mano, su brazo y su hombro en el trazo. Pero, al mismo tiempo, el color —el medio entre lo que ve y lo que refleja— asciende rítmicamente como las olas y las nubes que representa, gris y verde y blanco y azul. Pat pinta el recuerdo de la realidad de la cosa… la cosa que se extiende en el exterior. Todo se reduce al agua. Cuando admiro un cuadro de un cielo oscuro y un mar plateado, dice: «He esperado media vida para ser capaz de pintarlo».

Luna, regalo de Pat de Groot, 22 x 15 cm, 30 de abril de 2015.
Todo está aquí y todo desaparece. Cada ventana es un marco para su obra: las ventanas del comedor, las ventanas por las que se asoma desde el dormitorio, las ventanas del baño y las ventanas de su cabeza. Todas admiten posibilidades e imposibilidades; un trabajo que sigue en marcha. Su mente está expuesta aquí. El curso de su imaginación puede seguirse desde su estudio hasta el interior de la casa. Tubos de pintura medio exprimidos yacen bajo banderas de plegaria budistas, junto a trozos de papel amarillento y rollos de cinta de carrocero, diminutas espátulas y pilas de ejemplares descoloridos de National Geographic. En una mesa de trabajo hay una concha de almeja en la que un pinzón está acurrucado, durmiendo tranquilamente, casi sin respirar, con sus perfectas plumas todavía ruborosamente rosas.
Pat tiene más de ochenta años. Ya no pinta mucho. No tiene que hacerlo. Cuando habla conmigo por la mañana —el sol ya calienta la terraza a las ocho—, levanta como si tal cosa la pierna y se la coloca detrás de la cabeza haciendo una postura de yoga. Pesa cuarenta y cinco kilos. No solo tiene los músculos en su sitio; también la cabeza. Todavía toma el sol desnuda sobre las dunas de la playa, donde los guardias del parque nacional la han amenazado con multarla por saltarse las normas. Pat les dice que hagan lo que quieran, que lleva haciéndolo setenta años y que no piensa parar ahora. Camina descalza todo el día —«los pies desnudos son más viejos que los zapatos», dice Thoreau—, paseando por la playa, más animal que humana. Desde que la conozco, siempre ha estado rodeada de pastores alemanes. Son lobos disfrazados, del mismo modo en que ella es mitad can. He necesitado quince años para conocer su historia; la guarda reservadamente, oculta en sus armarios y cajones. Ese ocultamiento hace que el pasado esté aún más presente.
Pat nació en Londres en 1930, pero en 1940, cuando tenía diez años, sus padres la enviaron junto con su hermano a Estados Unidos. Esto le parece extraordinario, como si aún no creyera que ha sucedido. Su padre, Ernald Wilbraham Arthur Richardson, de la aristocracia terrateniente, había nacido en 1900; el padre de este, que sirvió en la Segunda Guerra de los Bóeres, era anglogalés, y su madre, irlandesa; la familia tenía una gran propiedad rural en Carmarthenshire. Ernald emuló el avance de su clase y fue a una escuela privada de Oxford, pero su auténtica pasión era esquiar, y fue un pionero del esquí alpino en la década de 1920; en una fotografía se lo ve descendiendo por las laderas, un gallardo joven del equipo británico de esquí. En 1929 viajó a Estados Unidos, donde conoció y se casó con Evelyn Straus Weil, una joven neoyorquina inteligente y chic de veintitrés años, de cabello negro y ojos grandes y relucientes, a quien su propia hija describiría como una flapper.12 Desde luego, tenía un pasado más cosmopolita que su marido inglés.
El abuelo de Evelyn, Isidor Straus, era un judío nacido en Alemania que se había reunido con su padre, Lazarus, en Nueva York en 1854. Allí, la familia forjó una notable sociedad. Lazarus Straus se alió con un cuáquero de una célebre familia de balleneros de Nantucket, Rowland Hussey Macy. Abrieron unos grandes almacenes que tuvieron un éxito espectacular. En 1895, Isidor y su hermano Nathan pasaron a ser los propietarios de la tienda. A estas alturas, se había convertido en parte de la vida de Estados Unidos. Ambos eran filántropos; Isidor recaudó miles de dólares para ayudar a los judíos amenazados por los pogromos de Rusia y el hijo de Nathan, también llamado Nathan, intentaría conseguir visados para la familia de Anna Frank. Isidor, el bisabuelo de Pat, fue congresista y rechazó el cargo de director general del Servicio Postal de Estados Unidos que le ofreció el presidente Grover Cleveland. Isidor adoraba a su esposa, Ida, y a sus siete hijos, entre ellos Minnie, la abuela de Pat.
El 10 de abril de 1912, tras pasar el invierno en Europa, Isidor e Ida subieron a bordo de un nuevo transatlántico de lujo que partía de Southampton con destino a Nueva York. Cinco días después, en la madrugada del 15 de abril, cuando el Titanic chocó con un iceberg y empezó a hundirse a 375 millas al sur de Terranova, la devoción de esta pareja se convirtió en toda una leyenda moderna. Ida se negó a subir a un bote salvavidas sin su Isidor. Y puesto que aún había mujeres y niños a bordo, Isidor se negó a aceptar la oferta de una plaza en el bote junto a su mujer.
«No me iré antes que el resto de los hombres —se dice que declaró, con formalidad y educación—. No deseo ningún favor del que no disfruten los demás».
Ida envió a su doncella inglesa, Ellen Bird, al bote número ocho. Le dio a Ellen su abrigo de pieles, diciéndole que ella no iba a necesitarlo: «No me separaré de mi marido. Moriremos igual que hemos vivido: juntos».
La pareja se sentó en sendas tumbonas en cubierta. Fue, según los testigos, «una excepcional muestra de amor y devoción». Veo esa determinación en el rostro de Ida y en el de Pat: el mismo ceño, los mismos ojos.
Isidor e Ida, junto a otras ochocientas almas, perecieron en un mar que se ha descrito como una llanura blanca de hielo. La mayoría falleció a causa de una parada cardíaca a los pocos minutos en el agua a dos grados bajo cero. Un barco de rescate pasó junto a más de cien cadáveres en la niebla, tan juntos que sus chalecos salvavidas, que subían y bajaban con las olas, los hacían parecer una bandada de gaviotas posadas allí. Se recuperó el cadáver de Isidor, que se repatrió a Nueva York; el funeral se retrasó con la esperanza de encontrar el cadáver de Ida. No pudo ser: se encontró el cuerpo de menos de uno de cada cinco desaparecidos y, de esos, solo salía a cuenta repatriar a los pasajeros de primera clase, pues sus parientes podían sufragar los gastos. Los demás fueron devueltos al mar.
Читать дальше