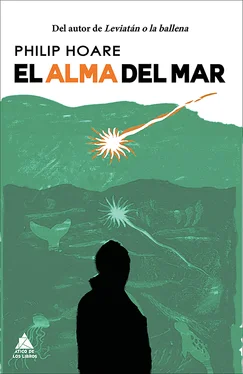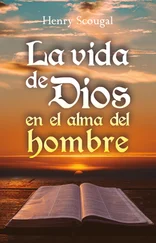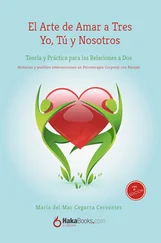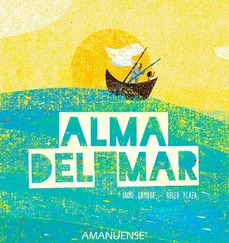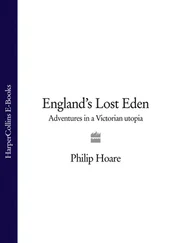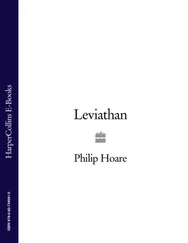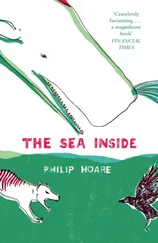Una mañana de otoño, tras una increíble tormenta que azotó el Cabo y me deprimió con su imponente violencia, me desperté al alba y encontré, frente a la casa de Pat, el mar lleno de cormoranes; cientos de ellos. Expulsados del rompeolas, se habían reunido en un apretado grupo, como refugiados avícolas en una formación abstracta compuesta por afilados picos amarillos elevados al cielo, gargantas blancas y sinuosos cuellos que se movían con un ritmo repetitivo, una especie de enloquecido expresionismo cormoranesco. Una bandada de cuervos marinos, marcas sobre el agua.
Algunos se posaron en los restos en descomposición del antiguo muelle, cuyos pilares habían quedado reducidos, tormenta tras tormenta, a ángulos de cuarenta y cinco grados que sobresalían del agua. Observé a los pájaros, que se elevaban y hundían con el subir y bajar de las olas. Luego los vi más lejos. Habían encontrado una fuente de alimento, y, mientras el sol hacia destellaba sobre sus oscilantes cuerpos, gaviotas argénteas americanas los sobrevolaban, como una capa gris parpadeante sobre sus formas, que parecían dibujadas con tinta negra. La escena tenía un frenesí silencioso, y yo era su único espectador.
Casi todas las mañanas, camino hasta la playa y me encuentro con Dennis y su perra, Dory. Dennis es apuesto y todo el mundo lo quiere. Es robusto, con cabello entrecano y barba bien recortada; me recuerda a Melville. Cuando bajamos del bote de observación de ballenas tardamos tres veces más en llegar a casa porque se detiene cada dos por tres a hablar con amigos y conocidos de la ciudad. Dennis fue profesor; realizó su servicio militar con los guardacostas, pero es un enamorado de las aves desde sus años de infancia en Pensilvania. Llegó a Provincetown por casualidad y se quedó. Todo el mundo ha llegado a esta orilla desde fuera, como el propio suelo, traído para lastrar sus inestables arenas; incluso la hierba se trajo de Irlanda, para ser extendida sobre los elegantes jardines del East End.
Esa mañana, cuando Dennis y yo íbamos a nuestro encuentro, vi un pájaro posado en el rocoso rompeolas que había entre nosotros. Había metido la cabeza bajo el ala, así que supuse que estaba acicalándose, o durmiendo. Al acercarnos, Dennis sacó sus binoculares. Algo no encajaba. Me hizo un gesto con las manos abiertas y señaló al cormorán, que resbaló de las rocas y cayó al agua.
El pico del pájaro estaba atado a su espalda con un sedal y el ave tiraba patéticamente del filamento. Nadaba en paralelo a la orilla y lo seguimos. Quería regresar a tierra, confundido por lo que le había sucedido, picoteando para liberarse de sus ligaduras. Pero, según nos acercábamos, se adentraba en el mar. Dennis no era optimista. «Seguirá alejándose… o se sumergirá», dijo.
Me metí en el agua. Dennis corrió playa arriba, manteniéndose cerca de los contrafuertes para no llamar la atención. Intenté empujar al cormorán hacia la orilla, salpicándolo. Funcionó: el pájaro se dirigió a la playa y Dennis corrió hacia él, sin temor a su aleteante masa.
De súbito, allí estaba, en nuestras manos. Un asombroso círculo de zafiro alrededor de un ojo como un cabujón verde; una belleza fracturada, que devolvía la mirada sin pestañear. De cerca, sus facciones cobraban la definición con que Pat las dibujaba: pico de punta amarilla y curva, alas de un negro mate. Si de lejos parecía primitivo, a esta distancia parecía todavía más un archaeopteryx, como si tocásemos la evolución con nuestros propios dedos.
Todos los pájaros existen independientemente de nosotros: no son mamíferos y, por tanto, son extraños. No obstante, podía imaginarme como la pareja de un cormorán, fascinado por este tipo tan atractivo, construyendo un nido con él entre las rocas, elevando orgullosamente nuestros picos en el aire, celebrando nuestra cormoraneidad. Lo llevamos a la terraza de una casa que se estaba construyendo en la playa, donde un obrero nos prestó un cuchillo. Sin perder tiempo, Dennis cortó el sedal y retiró el anzuelo de la boca del cormorán. Brotó sangre, brillante y fresca sobre las plumas negras. Dennis recibió de inmediato un picotazo en el pulgar por sus molestias, lo que hizo que él también sangrara. Yo desaté las alas del pájaro. Enseguida, fue libre y, medio corriendo, medio volando, fue hacia el agua en busca de su almuerzo.
Cormorán, dibujo a tinta, Pat de Groot, 1983.
Tras un día amenazadoramente oscuro y gris, en el que la ciudad parece doblegada por la baja presión —«Todas las personas que me encuentro me dicen que se van a casa a dormir», dice Pat—, me retiro a mi estudio de la casa de madera. Sus dos gabletes se erigen sobre la playa como si fuera una capilla nórdica o un establo construido por los primeros colonos, sostenido por un par de chimeneas de obra. Duermo bajo sus aleros, en un ático que parece la buhardilla de un abastecedor de buques o la proa de un barco. Por la noche subo a mi cama elevada por una escalera de madera, asciendo a mis sueños; y por la mañana, desciendo, bajando los peldaños de espaldas como lo haría en la popa de un barco.
La casa es una construcción frágil y sólida, hecha para soportar condiciones climatológicas de todo tipo durante trescientos sesenta y cinco días al año. En invierno, el viento suspira en las ventanas, con sus capas de cristales y pantallas, ranuras y pasadores, que constituyen un complicado y, en último término, inefectivo sistema de defensa. Nadie puede vencer al viento, ni siquiera estos ojos por los que pasa. 9Frente a la casa está la terraza, una ancha plataforma de madera sobre la que Pat ha tendido un camino de harapientas alfombras de segunda mano para no pincharse con las astillas cuando va descalza. Estas alfombras aportan a los listones cierto lujo desastrado, como si se tratara de una alcoba desordenada. Agitadas por el viento y la lluvia, cobran vida propia, arrugándose como los surcos de un campo arado, desde los que emergen astillas cada vez mayores, como si fueran puntiagudos retoños.
La casa es en parte todavía árbol. Los nudos de sus paredes se han caído con los años, dejando mirillas y rutas de escape para todo lo que corre o mordisquea en su interior. Hay tantos compartimentos, armarios, escaleras y recovecos —tantos espacios dentro de otros espacios— que podría haber colonias enteras de criaturas viviendo bajo su techo. Cuando escribo estas líneas, descubro una estrecha escalera que no había visto en todos los años que llevo alojándome aquí, oculta en un armario; lleva al piso superior, como una vía de escape secreta. Y cuando abro el armario empotrado del primer piso, en el que hay ropa de cama, un gato me bufa, se encarama a una viga y desaparece en un interior donde, por lo que sé, podría habitar una colonia de felinos silvestres. Duermo con maderos desnudos cerca de mi cabeza, estampados con la marca de los madereros:
mill 50 mill 50 mill
w. c.
l. b.®
util 3/4 w. r. cedar
De vez en cuando, pececillos de plata corren por la madera de cedro rojo del Pacífico, palpando el camino con sus antenas de filigrana como pequeñas langostas, mientras los ratones arañan las vigas. Siento el tiempo y el mar a través de las paredes de madera, y el modo en que llega el día y se va la noche, y en mis sábanas hay arena en vez de migas. En ocasiones, la casa se convierte en un instrumento de viento tocado por un niño demente. Las puertas tiemblan, los espíritus impacientes exigen entrar. La madera cruje como la de un barco atrapado en el hielo; sombreretes de chimenea articulados chirrían como veletas girando con el viento. La casa reverbera como si recordara cómo fue construida, una cámara de ecos en la que resuena cuanto sucede fuera y lo que jamás ha sucedido dentro. Puede que esta cabaña en la playa sea un ente inanimado, pero me hace sentir más vivo. ¿Cómo podría sentirse nadie de otra manera, sabiendo que fuera está el mar y que la tierra ha desaparecido en el horizonte?
Читать дальше