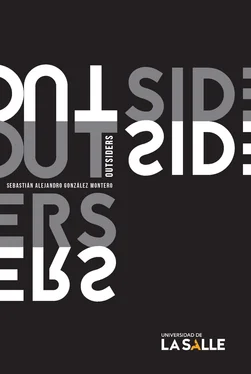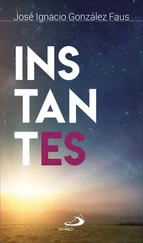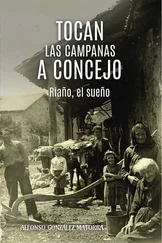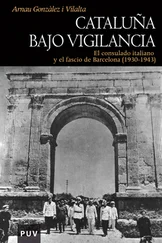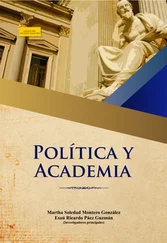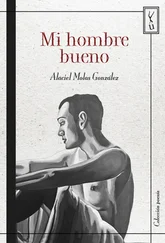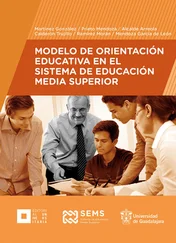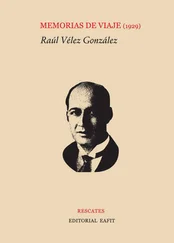Por supuesto, sale huyendo. Y termina en Ecuador corriendo en una travesía casi eterna por Bucheli y Cacahual, el Cabo y Ancón de Sardinatas y, finalmente, por San Lorenzo (Molano, 2011, pp. 107-108). Allá conoció lo que ya conocía desde tiempo atrás: hombres armados, tránsitos arreglados, enemigos prevenidos por la fuerza de su fama de matón y regio mandadero; otra discoteca, más mujeres, más jefes de zona y más muertos (Molano, 2011, pp. 109-114).
¿Cuál es el final de la historia? En definitiva, ninguno glorioso o heroico. No es un final aleccionador. Ni triste ni conmovedor. No se trata de un happy ending. La narración tiene un final gris, matizado en la siguiente conclusión: “Uno anda entre enemigos. Porque quién va a saber quién es quién en la guerra” (Molano, 2011, p. 157). Esta es la sabiduría del superviviente. Como muchos otros personajes de similar carácter, nuestro protagonista la lleva en las entrañas. Todo superviviente sabe que su ley es seguir viéndoselas con la vida. Guerrear. Acechar. No perder de vista las posibilidades de riesgo. Su negocio es estar siempre preparado a la hora de reaccionar frente a aquello que le pudiera resultar aplastante. Tiene que seguir en pie haciendo lo que debe si es que no quiere dejarse arrastrar por las circunstancias. Está obligado a pelear, a ajustar cuentas cuando haga falta. Mejor dicho, debe estar listo. Eso significa mostrar los dientes a sus rivales, levantarse por encima de los enemigos a punta de rudeza, limar su propia estima con gritos, órdenes, y si hace falta, con desmanes y descalabros. Este es el Abeja: un superviviente que sabe ganar a las situaciones peligrosas, que sabe proteger su vida desconfiando de todos, que sabe arrojarse salvavidas a cada instante. Como está dispuesto a hallarse victorioso sin preocuparse por el precio, se hace fiero. Tanto más cuanto sus retos y enemigos le resulten peligrosos. Su implacabilidad contribuye a su prestigio como alguien agresivo, como alguien que no se deja y que no teme nada. Sabe hacer lo que toca. Sabe resolver lo que le pongan por delante. Su punto de vista, protegerse, lo lleva incluso a tener que dejar impresiones imborrables. Así que su nombre, conocido, le sirve. Tiene sus títulos: es listo, astuto, sagaz, inclemente, disciplinado. Su inalterable obstinación le condujo, muchas veces, a bastarse por sí mismo y a quererse solo a sí mismo como medio para sobreponerse a las dificultades de la vida. Signo que no lo abandona nunca. No dejarse agarrar por nada ni por nadie expresa la tendencia más representativa de nuestro personaje: este busca que nadie se acerque demasiado. Ha sido un superviviente y por eso encuentra su mejor lugar en la fortaleza que provee la ira, en los escudos que constituye a punta de infundir miedo, en las armaduras que son las armas.28 Alejar el peligro. Desterrar el riesgo. Salvarse de las amenazas. Esa es la cifra de nuestro personaje. Y se ve notoriamente en el cierre de la narración: el Abeja se hace, pues, líder de un grupo de seguridad privada para una empresa que le asigna, a lado y lado, matones, camioneta blindada y armamento, acervos bélicos con los que, sin miramientos, podría resolver el más mínimo apuro, con los que podría acabar con el más elemental enemigo (cfr. Molano, 2015, pp. 113-119). Él, desde su anhelada y constante búsqueda de seguridad, como si lo hubiera sabido desde siempre, tiene que seguir lidiando con sus enemigos, los reales y los imaginarios —la imagen del muerto que mató nunca lo abandonó del todo. Es fácil imaginarlo: siempre su Beretta limpia. El ojo visor. El corazón palpitante. La respiración exaltada. La mente inquieta.
***
El tiempo no nos da para seguir. Así que quedamos en deuda con la idea de pensar la obra de Tomás González, Abraham entre bandidos (cfr. 2010). Obra intrigante que nos viene muy bien desde el principio: Enrique Medina es un personaje que habría sido interesante pensar con detalle. Su humor negro, ácido e insoportable, la dureza de su andar, lo fierro de su carácter, su vocabulario recio y grosero, su recuadro militar y el final de su vida: cada uno de estos gestos avivan las crudezas de la guerra, la complicidad con la miseria que tienen las armas, la supervivencia como destino de tanta gente en un país que ya hace mucho conoce el conflicto armado. González (2010) dice, casi al final del relato, algo que consignamos como mera provocación:
Uno o dos años después de que se deshiciera su banda, y luego de mucho huir y esconderse en un sitio de la ciudad y luego en otro, y de disfrazarse de una cosa y luego de otra —maestro de escuela, albañil, deshollinador, vendedor ambulante—, a veces con bigotes, o con gafas, a veces con gafas teñidas, y luego de escapar en muchas ocasiones por un pelo de encuentros con efectivos del ejército, siempre armado y casi siempre solitario, escondido a veces por familiares o por antiguos amigos que al final daban señales de querer traicionarlo, a Enrique Medina, Sietecueros, terminaron acorralándolo en una casa en las afueras, de muchos cuartos, tapias gruesas y ventanas pequeñas, que compró en secreto cuando aún estaba en el monte. La había hecho cruzar de pasadizos subterráneos y abastecer con gran cantidad de ropa, dinamita, alimento y armamento, pues sabía que llegaría el día en que su hora se vería próxima. (p. 207)
1En sociología, esto se conoce como zonas de relevancia: “a practical zone concerns ‘at hand’, the zone of more remote projects, or the ever-widening spheres of communication —from those persons we engage face to face to ths spheres of more distant friends and acquaintances, contemporaries, past and the future. Deleuze and Guattari mean something similar when they refer to circles that expando out from our personal affairs to those of our neighbors, the city’s, the country’s, and so on. Circles, in turn, are organized around centers of power, which define their limits and possibilities” (Bogard, 1998, p. 69).
2La noción de poder que desarrolló Foucault puede ser referida al problema general de cómo determinadas acciones afectan otras acciones. “Acciones sobre acciones”: esa sería la cuestión del sujeto y el poder (cfr. Foucault, 1986, pp. 293-346). De manera ciertamente complementaria, Deleuze habría desarrollado la noción de afecto y afección para referir una problemática similar (cfr. 2008, pp. 78-99, 177-189 y 253-264). Para un tratamiento más detallado de la noción de poder como acciones sobre acciones y de las nociones de afecto y afección, cfr. González, 2009, pp. 63-95. Para los antecedentes de la tesis fisicalista de las emociones en el contexto de la filosofía política moderna, cfr. Blist (1989, pp. 420-421). Para la discusión acerca del papel de las emociones y los afectos en la vida social, cfr. Livingston (2012, pp. 271-274; especialmente, p. 273).
3Aquí no hacemos más que seguir la posibilidad de pasar del análisis interno del individuo al análisis externo de la sociedad en una ya conocida línea de investigación que va de la psicología social —inspirada, sobre todo, en Jung— hasta la sociología contemporánea (i. e. interaccionismo simbólico [2003]). Muestra de las posibilidades de trabajo en esa dirección es The Cultural Complex: Contemporary Jungian Perspectives on Psyque and Society (Singer y Kimbles, 2004).
4Aquí nos apropiamos de algunas definiciones del libro primero De la ira de Séneca. Pero, también, dejamos de lado algunos temas: la contención de las pasiones, razón versus las pasiones, etc., por ser temas delicados que requieren literatura especializada y más tiempo (cfr. Vernezze, 2008, pp. 2-16). No pretendemos soslayar la erudición necesaria a las cuestiones latinas. Nada más pedimos paciencia con el argumento, ya que pretendemos avanzar en la dirección ya mencionada de entender el miedo y la ira como vectores negativos del desarrollo de capacidades y no tanto centrarnos en la compresión y crítica del pensamiento de Séneca.
Читать дальше