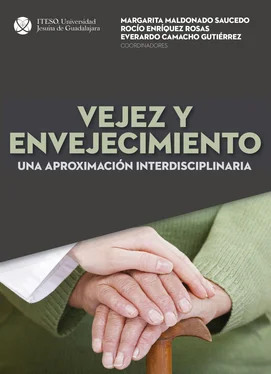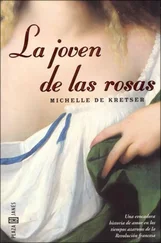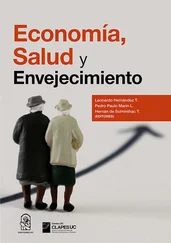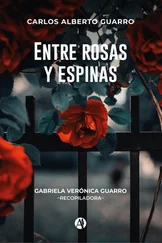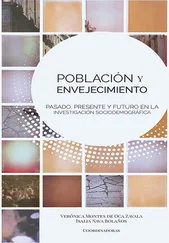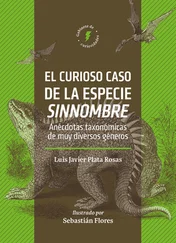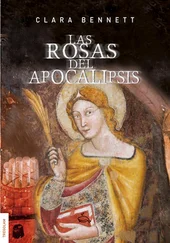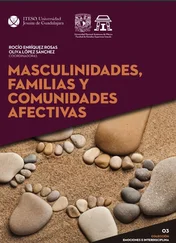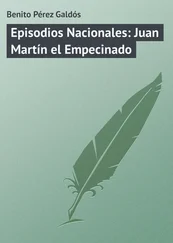Los estudios reportados en el campo de la salud y el envejecimiento nos muestran la importancia de las relaciones sociales y redes de apoyo, así como de la actividad física como elementos fundamentales en la calidad de vida de los adultos mayores, como también reportan los estudios de Fernández Ballesteros realizados en contextos españoles (2000, 2002, 2009). Con respecto a estas redes, en nuestro contexto la familia juega un rol fundamental, aunque no único.
Por otra parte, el aprendizaje de estilos de vida saludables y tener competencias de autocuidado, como la autoobservación, es fundamental para que los adultos mayores puedan detectar a tiempo cualquier anomalía en su funcionamiento corporal y pueda ser atendido de manera temprana. Como elemento consecuente, la adherencia al tratamiento prescrito por los profesionales y la ausencia de automedicación son factores importantes en la conservación de su salud y una buena calidad de vida.
Un estilo de vida saludable en el cual el adulto mayor tenga un proyecto de vida, así sea el cuidado de sus nietos o contar sus experiencias de vida a las siguientes generaciones, es también factor sustancial para promover la salud de las personas, en la concepción amplia de salud ofrecida por la OMS: el bienestar físico, psicológico y social. Cuando un adulto mayor tiene un sentido de vida, un para qué de su existencia, hay este elemento psicológico y social que orienta su energía a atender a los otros y olvidarse un poco de sus eventuales achaques y el deterioro natural del cuerpo.
En el contexto de las universidades y su continua innovación, es importante ofrecer programas educativos para adultos mayores que los estimulen y llenen de satisfacción al generar nuevos aprendizajes.
Deseamos que los lectores de este libro, a través de los diversos aportes aquí presentados, profundicen en algunos aspectos del fenómeno del envejecimiento en nuestro contexto, los cuales puedan ser considerados cuando se articulen programas de intervención desde las diferentes instancias corresponsables en promover la calidad de vida en los adultos mayores de nuestro país.
REFERENCIAS
Arriagada, I. (2007). Transformaciones familiares y políticas de bienestar en América Latina. En I. Arriagada (Comp.), Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros (pp. 125–152). Santiago de Chile: CEPAL / UNFPA.
Bazo, M. (2002). Intercambios familiares entre las generaciones y ambivalencia: una perspectiva internacional comparada. Revista Española de Sociología, No.2, 117–127.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2009). Políticas públicas y crisis de cuidado en América Latina: alternativas e iniciativas. En CEPAL (Ed.), Panorama social, 2009 (pp. 227–240). Santiago de Chile: CEPAL.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) (2016). Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016. Principales hallazgos.
Fernández Ballesteros, R. (2000). Gerontología social. Madrid: Pirámide.
Fernández Ballesteros, R. (2002). Envejecer bien: qué es y cómo lograrlo. Madrid: Pirámide.
Fernández Ballesteros, R. (2009). Psicología de la vejez: una psicogerontología aplicada. Madrid: Pirámide.
Guzmán, J.M. (2002). Envejecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Celade.
Ham–Chande, R. (1999). Conceptos y significados del envejecimiento en las políticas de población. En Conapo (Ed.), Envejecimiento demográfico en México: retos y perspectivas (pp. 41–54). México: Conapo.
Ham–Chande, R. (2003) El envejecimiento en México: el siguiente reto de la transición demográfica. México: Porrúa.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2013). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas de edad (3 de diciembre).
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2016). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las personas de edad (30 noviembre).
Lowenstein, K. et al. (2003). Findings: Research Project. Israel: University of Haifa.
Marco, F. & Rodríguez, C. (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre cuidado. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp. 93–114). Santiago de Chile: CEPAL.
Montaño, S. (2010). Pasos hacia un marco conceptual sobre cuidado. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp. 13–68). Santiago de Chile: CEPAL.
Montaño, S. & Milosavljevic, V. (2010). La crisis económica y financiera. Su impacto sobre la pobreza, el trabajo y el tiempo de las mujeres. Santiago de Chile: CEPAL (Serie Mujer y Desarrollo, No.98).
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002). Envejecimiento activo: un marco político. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 37(S2), 74–105.
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Ginebra: OMS.
Pautassi, L. (2010). Cuidado y derechos: la nueva cuestión social. En CEPAL (Ed.), El cuidado en acción. Entre el derecho y el trabajo (pp.69–92). Santiago de Chile: CEPAL.
Robles, Leticia (2003). Una vida cuidando a los demás. Una carrera de vida en ancianas cuidadoras. Simposio Viejos y Viejas. Participación, Ciudadanía e Inclusión Social. En 51 Congreso Internacional de Americanistas, Santiago de Chile.
Salgado, N. & Wong, R. (2007). Género y pobreza: determinantes de la salud en la vejez. Salud Pública de México, 49(4), s515–s521.
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) (2013). Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Plan gubernamental.
Viveros, A. (2001). Envejecimiento y vejez en América Latina y el Caribe: políticas públicas y las acciones de la sociedad. Santiago de Chile: Celade.
I. Envejecer en situación de pobreza urbana y semiurbana
Factores relacionados con el bienestar subjetivo en ancianos que viven en situación de pobreza semiurbana
MARGARITA MALDONADO SAUCEDO
En México, el envejecimiento poblacional se refleja en su cambio de estructura por edades: en 1970 la edad promedio era de 21.8 años, para 2000 de casi 27 años, para 2030 se espera que sea de 37 años, y en 2050 de poco menos de 43 años. Esto pone de manifiesto el acelerado incremento de adultos mayores en el país, ya que para 2050 se calcula que uno de cada cuatro habitantes lo sea. Este incremento expone la incapacidad del sistema de gobierno para atender y asegurar un bienestar para los adultos mayores, sector de la población caracterizado por su vulnerabilidad (Torres & Flores, 2018).
El estudio del bienestar subjetivo surge a partir del interés por identificar factores que incrementen la calidad de vida de las personas. Este concepto se refiere en términos generales a la evaluación que hace la persona de su propia vida y contiene una dimensión centrada en aspectos afectivos–emocionales y otra en los cognitivos–valorativos (Alvarado, Toffoletto, Oyanedl, Vargas & Reynaldos, 2017; Cuadra & Florenzano, 2003).
Se han identificado factores sociodemográficos (edad, género, escolaridad, estado civil, educación e historia personal), culturales y psicosociales (relaciones familiares, redes de apoyo, participación social, religiosidad, actitud ante la vida, estilos de enfrentamiento, metas en la vida y dar un sentido a su vida) y de percepción de salud biológica relacionados con el bienestar subjetivo de los adultos mayores (Vivaldi & Barra, 2012; Arroyo & Vázquez, 2015; González–Celis, Chávez–Becerra, Maldonado–Saucedo, Vidaña–Gaytán & Magallanes–Rodríguez, 2016; Alvarado, Toffoletto, Oyanedl, Vargas & Reynaldos, 2017; Torres & Flores, 2018).
En los países en desarrollo, la pobreza se agudiza debido a que disminuyen las posibilidades de generar ingresos de forma autónoma, además de que la falta de seguridad social, las enfermedades crónicas y discapacitantes limitan su permanencia en el mercado laboral e incluso la discriminación por su edad. Así, ser pobre en la vejez significa mayor vulnerabilidad e inseguridad económica, la que difícilmente puede ser resuelta por los propios adultos mayores (Garay & Montes de Oca, 2011).
Читать дальше