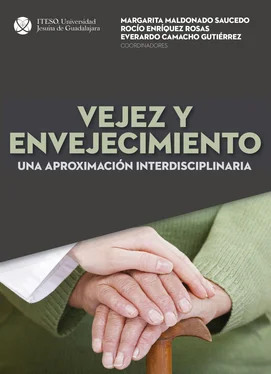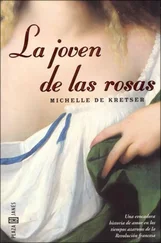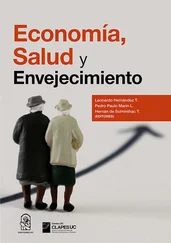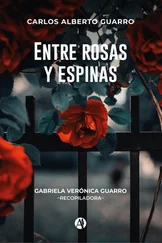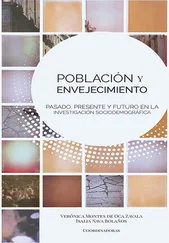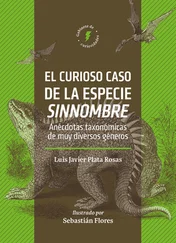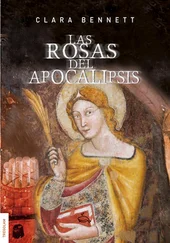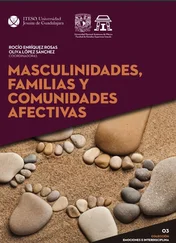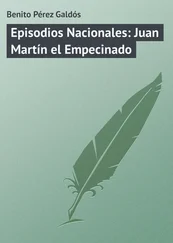Otro aspecto limitante es la discapacidad, ya que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2012, en Inegi 2013), 51.4% de personas con discapacidad tiene 60 años o más (Inegi, 2014); asimismo, se establece que 31.6% de personas en este mismo rango de edad tiene alguna discapacidad. Por otra parte, en relación con el género, es mayor la proporción de mujeres con discapacidad (56.3%) que de hombres (43.7%). La mayor discapacidad es la dificultad para caminar, moverse, subir o bajar (71.9%); le siguen aquellas relacionadas para ver aun usando lentes (32.1%) y oír, incluso con el uso de aparato auditivo (21.8%). Las que menos población concentran son la limitación para poner atención o aprender cosas sencillas (4.4%) y las tocantes con lo mental (2.1 %) (Inegi, 2014).
La Asamblea General de las Naciones Unidas, al reconocer la problemática de la salud en adultos mayores, aprobó en 2002 la declaración política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, en el que una de las prioridades es “el fomento de la salud y el bienestar de la vejez, y la creación de un entorno propicio y favorable para las personas mayores” (OMS, 2015, p.5). De manera similar, en 2002 la OMS reconoció seis tipos de determinantes para lograr el envejecimiento activo: económicos, conductuales, personales, sociales, relacionados con los sistemas sanitarios y con el entorno físico. Con respecto a los sistemas sanitarios, propuso, entre otros, “proporcional formación y educación a los cuidadores” (2015, p.5).
En resumen, ante los problemas de salud habrá que considerar su interacción con el entorno, lo que pone en riesgo la funcionalidad del individuo y, por ende, se tendrá que abordar el tema de salud desde una perspectiva amplia. Con base en este enfoque, la OMS (2015) pone el énfasis en el envejecimiento saludable, que lo define como: “el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez” (p.30).
El tercer eje nos hace ver la relevancia de generar hábitos saludables para un envejecimiento activo. Los estilos de vida de los adultos mayores, de alguna forma, promueven la aparición de ciertas enfermedades o evitan otras mediante estrategias de contención y promoción de la salud, la cual se vuelve un aspecto prioritario en esta etapa de la vida, la fuente de mayores gastos, por lo que es clave el comportamiento preventivo y la adquisición de competencias de autocuidado en los adultos mayores.
Se hace énfasis en que para un óptimo envejecimiento no solo se involucra al adulto mayor sino que es una responsabilidad social, por lo que una forma de hacer conciencia es involucrar a las universidades. Por otro lado, se expone la visión de la salud mental en ancianos institucionalizados y no institucionalizados pero que asisten a un centro de día. En este eje se muestran realidades en salud de un sector de la población vulnerable, así como estrategias en pro de un mejor envejecimiento.
El séptimo capítulo, “La inclusión de los adultos mayores en el sistema universitario”, de Araceli Hernández Velasco y Everardo Camacho Gutiérrez, además de enumerar los primeros esfuerzos de las universidades regionales por incluir programas dirigidos a esta población, implementó un programa para los adultos mayores para mejorar hábitos saludables: con la actividad física se obtuvieron mejores hábitos alimenticios y nutricionales, en tanto que las actividades recreativas fomentaron las relaciones sociales.
El capítulo final, “Análisis comparativo del estado de ansiedad, somatización y procesos cognoscitivos en adultos mayores institucionalizados y en centro de día”, de Bersabee Aguirre Gutiérrez, Ania Itzel Bautista Monge y Martha Yareni Pulido Murillo, compara diferentes centros de día en relación con la cantidad de redes de apoyo, el estado de salud (y la potencial somatización generada por ansiedad), de ansiedad y cognoscitivo de los adultos mayores. Es evidente que un centro de día como el estudiado, al mismo tiempo que estimula y cuida a los adultos mayores, posibilita que las personas mantengan el vínculo con sus familiares e interactúen con mayor frecuencia con ellos, y expone que hubo diferencias significativas en los niveles de ansiedad y deterioro cognoscitivo entre ambas poblaciones, lo que muestra que quienes viven en asilos tienen peores puntajes en estos dos rubros. El estudio llama la atención para generar en los asilos programas estimulativos semejantes a los centros de día para contener el deterioro cognoscitivo y los niveles de ansiedad en los asilados.
Los reportes aquí desarrollados dan luz respecto de la relevancia tanto de los vínculos socioafectivos como de la actividad física e intelectual para mantener funcionales y en buen estado de ánimo a los adultos mayores.
Será importante reconocer que las experiencias reportadas aquí con adultos mayores con características socioculturales particulares, podrán ser útiles en otros contextos semejantes. Sin embargo, se requerirá todo un proceso de adaptación a las condiciones específicas de la población.
A MANERA DE CIERRE
Los trabajos presentados en el primer eje están enmarcados de manera significativa en la pobreza. Hay un amplio número de estudios empíricos tanto en lo urbano como rural (Salgado & Wong, 2003, 2007), así como informes demográficos del Inegi, el Consejo Estatal de Población (Coepo) y Coneval que nos proporcionan indicadores sobre los niveles de pobreza en el país, tanto en la población en general como de los adultos mayores. La situación de pobreza impacta de manera significativa en este sector, lo cual se refleja en la precariedad en la salud, los bajos niveles de educación, la violencia, el aislamiento social y la falta de recursos de apoyo, por mencionar algunos. Si bien erradicar la pobreza es una tarea de corresponsabilidad desde los altos niveles gubernamentales, que en sus declaraciones oficiales lo ponen como prioridad, también es necesario que el sector privado, vía las organizaciones de la sociedad civil (OSC), la empresa, el sector salud o la academia confluyan en esfuerzos coordinados para hacer visible la pobreza, plantear estrategias de intervención para mejorar los niveles económicos de esta población y por consiguiente brindarles mejores oportunidades de acceso a los servicios públicos, de salud y educación.
Por otra parte, los trabajos del eje sobre el cuidado y la vejez muestran la escasez de instituciones dedicadas a atender y cuidar a las personas mayores, las cuales tienen en su mayoría enfoques y alcances limitados, como advierte Ham–Chande (1999). Es necesario avanzar en la normatividad en materia de salud de las instituciones en donde están asignadas las personas mayores, así como en la calidad del trabajo que se hace, favoreciendo la materialización del paradigma de envejecimiento activo y saludable.
Por otro lado, como muestran algunos de los materiales empíricos, las personas están teniendo menos hijos y hay menos probabilidad de que cuando envejezcan estos cuiden a sus mayores (Guzmán, 2002; Robles, 2003). El estado ha depositado el cuidado físico y emocional, así como la asistencia económica de los adultos mayores, en las redes familiares y sociales informales (Viveros, 2001). Este fenómeno tiene repercusiones importantes para las personas mayores que viven en situación de pobreza (Salgado & Wong, 2003). La invisibilización de las acciones de cuidado que realizan de forma cotidiana las mujeres a lo largo de sus vidas y que van dirigidas a vínculos familiares pertenecientes a generaciones que les preceden y continúan, y sin lugar a duda es un aporte económico asentado en el trabajo reproductivo y no remunerado, uno de los argumentos centrales para nombrar y problematizar la economía del cuidado (Pautassi, 2010; Marco & Rodríguez, 2010). Es menester el reconocimiento de las acciones de las mujeres en la economía en sus distintas escalas y desde ahí elaborar alternativas de desarrollo con equidad donde las acciones de cuidado tienen un lugar importante (Pautassi, 2010). Bazo (2002) considera que es necesario cuestionar las posibilidades y responsabilidades de las familias y mujeres en cuanto al cuidado de los distintos miembros. En el futuro, la verdadera crisis de los estados de bienestar será una crisis en la provisión de los cuidados. Es imprescindible la formulación de recomendaciones en política pública que pongan en el centro el cuidado, que se busque la profesionalización del mismo y se sostenga una visión de largo plazo que tome en cuenta el ciclo vital del sujeto (Lowenstein, 2003). Así, trabajar en un régimen de cuidado que siente las bases de una distribución equitativa de las tareas entre los distintos agentes del bienestar social es una tarea impostergable que convoca a los distintos actores, tanto públicos como de la sociedad civil organizada y la academia.
Читать дальше