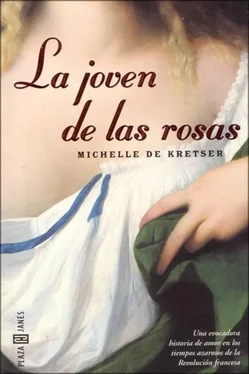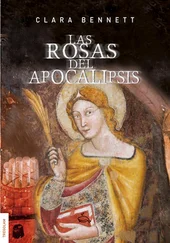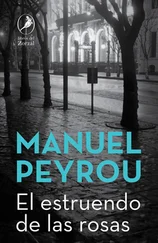Michelle De Kretser
La Joven De Las Rosas
Para mi madre
y en memoria de mi padre.
Una despejada tarde de verano de 1789, unos labriegos que trabajaban en los campos de Montsignac, un pueblo de Gascuña, vieron caer del cielo a un hombre.
El globo había sobrevolado unas crestas boscosas hasta llegar a ese valle. Los labriegos, irguiéndose uno tras otro, se protegieron los ojos del resplandor del sol contra un fondo de seda azul y carmesí. Suntuoso y amenazador, el objeto pendió del cielo como un signo de Dios o del diablo.
A continuación se produjo un gran estruendo seguido de fuego, y un hombre cayó en picado a tierra.
Era el 14 de julio. El mundo estaba a punto de cambiar.
Stephen abrió los ojos y se enamoró.
Era justo y natural que pasara eso: como tantos de su generación, él creía en el coup de foudre, el relámpago que revela el estado de las cosas entre un hombre y una mujer.
– Un ángel -suspiró, sin importarle quién pudiera oírle.
Ella volvió la cara quedando fuera de su campo de visión. Se oyó un enérgico arañazo.
Él estaba recostado sobre cojines en un sofá color carmesí labrado con conchas. La luz entraba oblicuamente, salpicada de motas, y había fragancia de rosas. Recorrió con la mirada las viejas vigas, donde había rastros de flores pintadas, azules y rojas, y las paredes sin empapelar. Pero, como siempre, en lo que realmente reparó fue en los cuadros: el grande que tenía ante sí mostraba a una doncella con una cesta de fruta, y los demás no eran mejores. Había imaginado que en Francia sería diferente.
Un criado de avanzada edad, alto y delgado como un clavo, le sirvió de una licorera que había en una bandeja de plata. Él bebió un sorbo (¿era brandy?) de algo que le hizo atragantarse y miró alrededor en busca de la joven.
Ella estaba sentada junto a la ventana, la cabeza inclinada sobre una pequeña prenda de vestir que cosía. Pero una niña de unos ocho años, de rostro solemne y abrumada por el peso de unos rizos oscuros, se plantó ante él.
– ¿Estás malherido? Si sobrevives, ¿me dejarás montar en tu globo?
– Mathilde, alguien que ha sufrido un accidente no está debidamente preparado para oír tu conversación. -Stephen volvió la cabeza y vio a un hombre fornido con un chaleco amarillo mostaza, de pie frente a la chimenea-. Auguro a nuestro invitado una recuperación más rápida si te retiras de su proximidad. Y te llevas contigo a Brutus.
Impasible, la niña siguió mirando a Stephen con expectante curiosidad.
– Adoro a los niños -dijo él sonriendo-. Son tan… inocentes y al mismo tiempo tan perceptivos en su comprensión del mundo.
– Oh, no… otro discípulo de Rousseau -dijo la niña con indisimulada decepción-. Yo no soy así en absoluto.
Mientras hablaba, en el otro extremo de la estancia apareció algo. Stephen vio una forma negra y achaparrada, un morro aplastado, una formidable y protuberante quijada que dejaba a la vista una hilera de colmillos amarillos. Rápida y sigilosamente, la aparición se acercó a él con paso suave y le hundió el frío morro entre las piernas.
Los nudillos de Stephen se pusieron blancos alrededor de su vaso.
Una mujer alta, cuya presencia no había advertido previamente, exclamó:
– ¡Brutus!
El animal retiró ligeramente el morro y estornudó, esparciendo gotitas alrededor. Sus ojos amarillo ámbar miraban con fijeza y no trataban de negar la mala opinión que tenía del intruso.
– No te preocupes -dijo la niña con amabilidad-. No muerde a mucha gente últimamente. Antes era mucho peor.
– Confío en que la inteligencia le resulte reconfortante. -El hombre corpulento cruzó la habitación, obligando al perro a ceder terreno a regañadientes. Stephen se encontró a sí mismo levantando la vista hacia unas amplias cejas grises y unos ojos castaños y perspicaces que parecían sujetar una enorme nariz ganchuda-. Jean-Baptiste de Saint-Pierre -dijo, tendiéndole la mano-. Bienvenido a Montsignac.
– Stephen Fletcher. -Intentó ponerse de pie pero Saint-Pierre no se lo permitió, indicándole por señas que volviera a recostarse en los cojines.
Unos ojos castaños y amarillos reanudaron el pausado examen de su persona. Finalmente:
– ¿Inglés?
– Estadounidense.
– ¿De veras? Entonces sin duda puede opinar sobre los pavos.
Stephen acababa de decidir que un pavo debía ser algo totalmente distinto en Francia cuando su anfitrión añadió:
– Pero habla usted muy bien nuestro idioma.
Él lo identificó como una pregunta.
– Me temo que exagera. Pero mi madre era francesa, y desde la muerte de mi padre hemos vivido con su familia.
La explicación pareció satisfacer a Saint-Pierre.
– Bien, señor Fletcher, no parece haber sufrido daños graves como consecuencia de su inesperado descenso entre nosotros.
Llevaba fuera de casa el tiempo suficiente como para saber que se estaba burlando ligeramente de él. En el Viejo Mundo las conversaciones requerían ejercicio, una serie de saltos entre las palabras y su posible significado. Eso era algo con lo que no había contado.
– No. Quiero decir… -Cambió de postura para experimentar y se arrepintió-. Mi tobillo… -Bebió más brandy y preguntó-: ¿Qué ocurrió?
– Los relatos no coinciden. Basándome en las pruebas disponibles, he llegado a la conclusión de que usted saltó de un globo que había estallado en llamas. Por fortuna, aterrizó en uno de mis almiares. Lo trajeron aquí unos aldeanos. Hemos enviado a alguien a buscar al médico, pero la ciudad queda a varios kilómetros.
Una de las jóvenes -no el ángel, sino la alta- dijo:
– Padre, si el caballero se ha dañado el tobillo, se le hinchará. Convendría que se quitara la bota.
A lo que el criado avanzó con un crujido.
– Insensato -comentó a nadie en particular, entre cordones de botas.
– Permítame que le presente a mis hijas, señor Fletcher -dijo Saint-Pierre-: Mathilde, a quien ya ha conocido. Luego está Sophie -ella inclinó la cabeza con timidez-, y Claire, la mayor.
El ángel lo miró a los ojos y sonrió. No un ángel, después de todo, pensó Stephen, sino la Madona en persona, con ese vestido azul. (Aunque quizá no tanto con el modo en que se le adhería al cuerpo.)
– Madame la marquesa de Monferrant -murmuró Saint-Pierre con la cabeza, ladeada, observando imparcial.
Inadvertidamente el dorso de la mano de Stephen golpeó la licorera, arrojándola al suelo. El perro se abalanzó sobre él y cerró las fauces alrededor de su espinilla.
Jean-Baptiste Saint-Pierre tenía veinticuatro años cuando Jean Jacques Rousseau publicó El contrato social. El filósofo era una figura controvertida, hasta radical; a Saint-Pierre el libro le pareció fastidioso e ingenuo aunque apasionadamente razonado. Sus gustos se inclinaban más hacia el cínico ingenio de Voltaire, cuyo Cándido había adquirido en la edición suiza anónima original de 1760 y conservaba desde entonces en su mesilla de noche.
Sin embargo, cuando el tiempo hubo aplacado los fastidios del sentimentalismo y la excesiva retórica, Saint-Pierre descubrió que los argumentos de Rousseau se hallaban alojados cual perlas dentro de él. El ginebrino pedía justicia social, predicaba la bondad innata de la naturaleza, alegaba que el contenido sustancial estaba por encima del estilo frívolo. Saint-Pierre se quedó entusiasmado con todo ello. Lo que no es de extrañar: todos somos, de forma innata, pensadores egoístas y perezosos, y las filosofías que defendemos son inevitablemente las que mejor concuerdan con nuestras necesidades e inclinaciones. Saint-Pierre, pese a su agudeza intelectual, no era una excepción.
Читать дальше