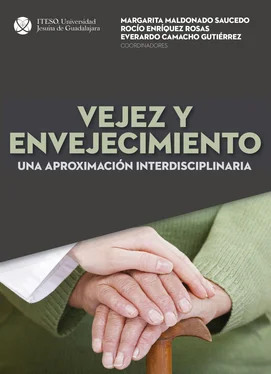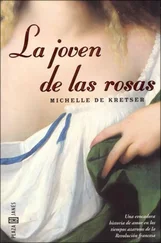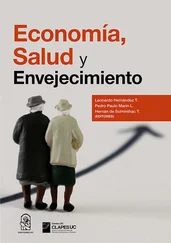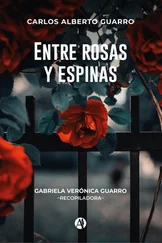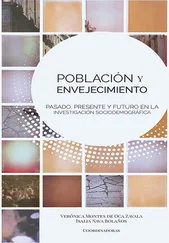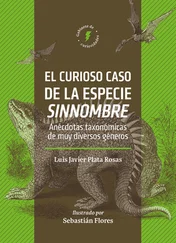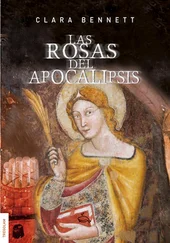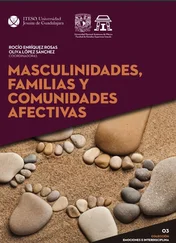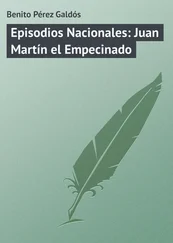El tercer capítulo trata sobre “Redes sociales de adultos mayores que viven en situación de pobreza”, de Livia Flores Garnelo, el cual tiene como objetivo analizar los cambios reportados en la red social de adultos mayores que asisten al taller centrado en apoyo social del Voluntariado Estamos Contigo AC, de la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan, Jalisco. Entre los hallazgos reportados se menciona que el círculo de relaciones interno e intermedio de las personas entrevistadas se basa en especial en la familia, los hijos y nietos. A pesar de que comparten una historia familiar, algunos de los vínculos por parentesco de los adultos mayores no se activan de manera adecuada en esta etapa de la vida, sobre todo los que se refieren a los hijos varones y, en algunos casos, los nietos.
LAS IMPLICACIONES DEL CUIDADO EN LA VEJEZ: REALIDADES Y DESAFÍOS
El envejecimiento poblacional (Ham–Chande, 2003) es un fenómeno social que pone en el centro la necesidad de cuestionar las formas tradicionales de comprender y practicar el cuidado de las personas mayores. De hecho, las cargas para las próximas generaciones, de acuerdo con las proyecciones en América Latina (CEPAL, 2009), advierten sobre la importancia de generar políticas públicas incluyentes que favorezcan relaciones complementarias y equitativas entre las instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y familias en su heterogeneidad para hacer frente a la población envejecida y en proceso de envejecimiento.
El cuidado, no logra aún posicionarse como un tema de Estado. Esto se debe, en parte, a la persistencia de un modelo de sociedad androcéntrico y patriarcal donde el cuidado aún se vincula a la naturaleza femenina y se considera el deber principal de la mujer (primero madre y esposa y luego ciudadana, trabajadora remunerada, mujer pública; asimismo, en los mercados laborales aún persisten lógicas centradas en el orden paterno) —el hombre trabaja y la mujer cuida la casa— y, por tanto, no se considera que los trabajadores tienen familias; a su vez, el Estado suele estar ausente en materia legislativa orientada a medidas conciliatorias para la corresponsabilidad social del cuidado y las familias (Montaño, 2010, p.60).
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002) señala por su parte una desproporción importante entre las personas disponibles para cuidar a los adultos mayores y la población que estará en este grupo de edad, y muestra perfiles heterogéneos tomando en cuenta género, estrato socioeconómico, configuración familiar, condición rural / urbana y nivel de educación formal, entre otros.
Los sistemas de protección informal en México, principalmente los referentes a las redes familiares más allá de la unidad nuclear, presentan en algunos casos formas inéditas en sus dinámicas y configuraciones que advierten acerca del desgaste de los recursos tanto materiales como simbólicos y la urgente necesidad de contar con apoyos formales complementarios que amortigüen las demandas y los requerimientos cotidianos y en situaciones de crisis asociados al cuidado de las personas mayores en situación de dependencia cada vez mayor y entornos diversos de pobreza y exclusión social tanto en el ámbito de lo urbano como rural. Ese desfamilismo latinoamericano, del cual advierte Arriagada (2007), está también presente en nuestro país y tiene que ver con las nuevas formas de composición familiar, las demandas múltiples que enfrentan los grupos domésticos y los cambios culturales en los códigos culturales del cuidado. En este sentido es necesario “otorgar al cuidado el carácter de derecho universal con sus correlativas obligaciones. Y para ello, como para cualquier instancia de cambio, es fundamental contar con voluntad política para iniciar el proceso de transformación” (Pautassi, 2010, p.81).
De manera que este segundo eje está centrado en caracterizar la vejez en México a partir de datos sociodemográficos, así como en debates que tienen su origen en distintas disciplinas y muestran la complejidad del fenómeno del envejecimiento y la vejez en la región latinoamericana y México en particular. A partir de estos planteamientos, se introduce la problemática multidimensional del cuidado en esta etapa de la vida; se asume analíticamente desde el marco del bienestar social, así como de acercamientos que privilegian el análisis de las subjetividades y sus cargas simbólicas. El cuidado es entonces un problema complejo que demanda acercamientos interdisciplinarios y un punto central en la agenda de nuestro país para la procuración del bienestar social.
El cuarto capítulo, “Cultura emocional del cuidado en la vejez: análisis de narrativas”, de Rocío Enríquez Rosas, tiene como objetivo el análisis de las narrativas de emociones sobre el cuidado en personas mayores y sus cuidadores, que viven en situaciones de precariedad económica en el entorno urbano del área metropolitana de Guadalajara. Se hace una primera aproximación de algunos elementos que conforman la cultura emocional del cuidado y se da cuenta de las formas en que las emociones favorecen o desalientan los procesos de colectivización del cuidado desde el entorno doméstico. Esta cultura, a partir del análisis de narrativas, muestra la constelación de aquellos afectos que favorecen o limitan prácticas que coadyuven una redistribución de las cargas de cuidado entre los géneros, las generaciones y los distintos arreglos familiares. Comprender el cuidado a partir de las redes alrededor de este y las inequidades / equidades, así como la coparticipación de los distintos agentes sociales (familias, instituciones, mercado y comunidad) es un punto crucial ante el envejecimiento poblacional.
“El cuidado de personas mayores: motivaciones y estrategias de afrontamiento”, de María Concepción Arroyo Rueda y Matilde Bretado García, es el quinto capítulo y se centra en conocer las principales motivaciones de los familiares para asumir el rol de cuidadores de personas mayores, así como explorar las dificultades que enfrentan y sus estrategias individuales, familiares y sociales. En el estudio, realizado en la ciudad de Durango, las autoras plantean una caracterización densa de los debates fundamentales sobre la problemática del cuidado en la vejez, así como la importancia de la familia, sus posibilidades y limitaciones. A partir de un estudio cualitativo centrado en etnografía y entrevistas a profundidad, se aborda también la situación de los cuidadores familiares de personas mayores. Los hallazgos confirman los procesos de feminización del cuidado en la vejez y las formas de subjetivación de la reciprocidad.
El sexto capítulo, “El asilo como una alternativa de envejecer junto con otros: cuidados, emociones, perspectivas e implicancias”, de María Martha Ramírez García, trata de un estudio de corte cualitativo enfocado en entrevistas semiestructuradas realizadas a asilados como también a cuidadores formales e informales. La muestra estuvo compuesta por 133 adultos mayores, de los que 62.4% eran mujeres y 37.6% varones. Los resultados permiten concluir que hay una crisis en las prácticas de cuidado en la relación filial, ya que no se satisfacen las necesidades del adulto mayor dentro de este ambiente, por lo que es preciso configurar una cultura de cuidados colectivos, ya que debido a las dinámicas actuales de las familias resulta complejo brindar atención satisfactoria a sus viejos. La autora señala que envejecer en un asilo junto con otros es una alternativa que se vive de forma distinta cuando los adultos mayores deciden pertenecer a la institución, que cuando la familia es quien toma la decisión.
SALUD Y ENVEJECIMIENTO
La OMS (2015) señala que las personas pueden aspirar a vivir más de 60 años, a diferencia de los años cincuenta del siglo XX. El incremento en la esperanza de vida se debe principalmente al avance de la medicina, que ha disminuido de manera significativa las enfermedades infecciosas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2016) muestran que en México la principal causa de muerte son las enfermedades del corazón, con 33%, seguidas por la diabetes mellitus tipo 2, con 15.0%, y en tercer lugar están los tumores malignos, 12.1%.
Читать дальше