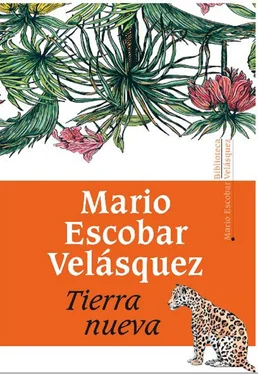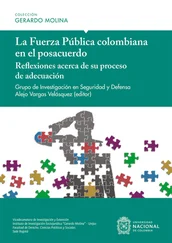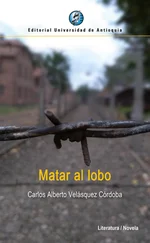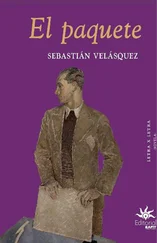El tiempo de contar sucede a posteriori, con la mirada de quien vivió y dejó un lugar amado por razones muy propias y de peso. Es este libro un periplo de quien va, descubre, conoce y regresa, convencido de que lo suyo no va más con devastar y apropiarse. No juzga, no acusa, entiende y respeta. Pero se aparta.
Queda de todas maneras el sabor de lo inevitable, esto se lee entre líneas; de la actitud de un colono que llega impelido por la necesidad, por el hambre, por la injusticia de patrones que los expoliaron, y por ello decide salir en busca de sus propios modos de subsistencia. Resiste y se impone a la naturaleza en una lucha en donde solo importa conseguir con qué alimentarse para sobrevivir y aliviar carencias sin reparos, sin cuidar del medio ambiente, ni ningún otro razonamiento parecido. Imposible este tipo de reflexiones para quien carece de proteínas y todo cuanto camina y es comible se caza sin reatos de conciencia. Tampoco los árboles se respetan, porque de lo que se trata es de tumbar monte para ampliar la tierra, para poseer más de ese poco que se consiguió a fuerza de hacha y que se ambiciona. Todo esto se denuncia en la novela, pero no con ánimo acusatorio sino con una fatalidad que deja en el lector un sabor amargo ante lo inevitable y la visión de un mundo paradisíaco que se nos escapa de las manos…
Emma Lucía Ardila Jaramillo
Tierra nueva
En una de esas tardes tan calurosas y somnolientas de Urabá en las cuales no sopla ni una onza de viento, con dos muchachones que me servían de ayudantes en las labores de la finca, me encontraba desgranando maíz del de una cosecha ya lejana. Habían permanecido las mazorcas guardadas por sus capachos, y colgadas en ristras del techo y de las paredes del depósito, que era amplio.
Las hojas secas de las envolturas estaban tostadas como palimpsestos, y los granos duros como municiones. Las envolturas crujían sus sequedades cuando se las apretaba. Restos de los filamentos, o “barbas”, se deshacían como polvo y hacían estornudar. Guardado, el maíz había esperado la escasez en el mercado, y ahora que tenía buen precio lo había vendido.
Uno de los dos jayanes que me acompañaban en la faena había comentado hacía poco que las necesidades no saben hacer buenos negocios, y que por eso el maíz que él cosechó por el tiempo del mío había rendido muy poco más que el precio de las semillas que lo originaron, añadido de los jornales empleados. Que esa cosecha casi había sido pérdida. Que ellos hubieran querido haber hecho lo que yo hice, pero que Necesidad (la nombró con mayúscula, como a un ser) los había acosado a la venta.
Añadió:
—Por eso, por no tener tratos con Necesidad, es que los ricos no pierden sino el alma.
Lo dijo jocoseriamente, añadiendo:
—No me haga caso. Es que yo soy muy cansón.
Yo no le había hecho caso.
No es que yo fuera rico. Pero si se me comparaban los medios míos con los de las gentes de la región, en donde las necesidades hacían de las suyas, sí que lo era en verdad. Carencias no tenía yo, y ellos sí, a montón.
Afuera el calor chirriaba en las hojas de los árboles, y se me hacía que las enroscaba. Y en las hierbas, cuyas legiones de lanzas delgadas pardeaban. Y en los estacones, secos como la sed, apretujadas las fibras, y en los alambres recalentados de las cercas.
Habituada, la piel de los jayanes estaba seca. Pero la mía chorreaba. Yo tenía cercano un galón con agua apenas azucarada y con limón profuso, y bebía pensando que la sed es medio infierno que quiere crecer hasta infierno completo. Ellos habían rechazado el vaso lleno que les ofrecía, y uno se permitía fumar. Pero afuera. A mí el olor del tabaco quemándose me entra por las narices como ácido.
A pesar de que creía tener duras las manos, cuya piel era capaz de aguantar a un toro en el extremo de una soga, y que manejaban riendas de caballos ariscos y reacios, y canaletes en el río cercano, ya me ardían como si las hubiera tenido metidas en cal viva. Pero las de esos dos eran corindones con dedos. A pesar de que desgranaban a más del doble de la velocidad que yo podía usar, parecían no sentirlas. Yo creo que esas manos les dolían a los granos de maíz, y a los palos endurecidos que hacían de cabo de los azadones, y a los mangos de las hachas y a las sogas y a los canaletes y a la empuñadura de las rulas.
Salí a meter a las mías en agua, para apagarles los ardores. A la sombra, en un balde, con forma de vasija, calcándola, estaba más ligeramente fría que el ambiente. Pensé entonces que el agua era más proteica que Proteo: no solamente era el líquido usual, sino también pedrusco helado, vapor, niebla, nieve, nube. Pero que además se adaptaba perfectamente a cualquier vasija o cauce. Yo vivía pensando cosas como esa.
Miré el río, muy lleno de sí mismo. Ya llevaba en sí las lluvias de más adelante. El río era aguas caminantes que buscaban a la madre, que es la mar. Fulgían, como el vidrio, y los destellos llegaban como dardos y me herían las retinas. Deseé algún viento que llegara desentumeciendo a las hojas de los árboles y a las lanzas del pasto, y pensé en dónde era que se acostaba ese gandul, sesteando.
Entrenados, los ojos percibieron por el rabillo un movimiento lontano, y cuando volteé para verificar pude ver que por el terraplén del caño, todavía como a quinientos metros, venían unos a trancos apresurados. Dos llevaban sobre los hombros una recia vara larga de la cual pendía una hamaca, y a los lados iban otros varios. Pude ver que, como a cada doscientos metros, uno de los varios se iba hacia el carguero del frente, y otro hacia el de atrás, y que con mucha habilidad y sin suspender los trancos recibían la vara en los hombros, acunándola. Y empecé a oír la especie de arrullo apagado que, para dar un compás acelerado a la marcha, emitía cada una de las gargantas que venían. Un poco como la tos seca de un tambor bien acompasado.
Los dos que desgranaban la dureza de los granos habían oído también el pujido como de tambor, y habían salido con el sombrero sobre las testas anchas, de pelos lisos como agua llovida. Sabían de qué se trataba, y se unirían a la comitiva. Se unirían, como todo el que oyera el “uh, uh”. Cada uno sabría que era una emergencia y que mientras más hombros hubiera para sostener la vara y más piernas firmes para llevarla, más ligero se llegaría al pueblo con quien necesitara de cuidados.
Uno de los dos jayanes, el sobrenombrado Pelos, largo-alto junco caminante, flexible, me dijo:
—Es Merlinda. Está desde hace dos días puje que puje bregando a parir. La comadrona dijo que si para hoy al mediodía no se había aliviado, la sacaran. Ahí viene.
Pensé en el espacio tirado en los caminos que nos separaban de Chigorodó: unos catorce kilómetros. Siete de ellos por entre la selva, y atravesando unos pocos claros que el hacha de los colonos había abierto. Y aunque el tizón del verano había empezado ya a arder, habíamos tenido lluvias hasta la semana anterior y el lodo de la selva estaba en el peor de sus humores, que es uno pegajoso, chupador de pies y de botas, el malhumor que adopta cuando empieza a endurecer. Cuando la bota se hundía a cada paso, costaba despegarla. Cuando salía dejaba escapar un sonido obsceno, algo así como un beso de cíclope, estruendoso. Eso hacía difíciles los pasos, que a veces resbalaban. Entonces a uno le parecía que la tierra le asía el empeine y que tiraba para darle un estrellón.
Eran las dos de la tarde. Le dije, sabedor de esos miles de metros:
—Llegarán como a las seis.
—¡Qué va! A las cuatro estaremos en el hospital. Adelántenos unos pesos para gaseosas. Allá sí que tendremos sed al llegar.
Читать дальше