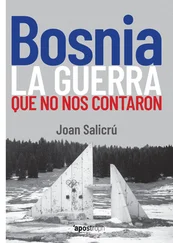Pronto, no recordaba a qué edad exacta, Paula descubrió que también amaba el cine fantástico. Lo que a otros niños de su edad les producía terror, a Paula le maravillaba, pero no por las escenas morbosas y sangrientas, sino por la triste soledad y melancolía que despertaban en ella todos aquellos monstruos del cine clásico de los años treinta. Tan solitarios, tan poéticos, siempre en busca de amor y comprensión.
Al terminar la película subieron a tomar algo a la cocina.
–Siempre que veo la película descubro algo nuevo –se sinceró Paula con su padre–. Es increíble la ternura que despierta Karloff.
–Sí, un actor bastante limitado que encontró en ese personaje la quintaesencia de sí mismo. La verdad es que nunca sabremos dónde terminaba uno y comenzaba el otro.
–Es una curiosa reflexión.
–Aunque ahora, a mí, en mis actuales circunstancias, me vendría mejor tener el favor de Prometeo.
Paula, que había cogido una apetecible manzana, se quedó mirando a su padre con una expresión lo suficientemente elocuente como para que Luis se viese en la obligación de tener que armar un poco más su argumentación.
–¡El mito de Prometeo! Ya te lo he contado muchas veces; es en el que se inspiró Mary Shelley para escribir la novela.
–Eso… y la explosión del volcán Tambora y el verano invernal junto al lago Lemán en Villa Diodati, supongo que junto al láudano y los excesos de Lord Byron… Sí, conozco todos los detalles; además está en el título de la obra. Pero ¿qué tiene que ver Prometeo con «tus actuales circunstancias»?
–Me vendría bien un osado Titán que fuera capaz de desafiar a Zeus para hacer avanzar la ciencia médica y ayudarme –le respondió él guiñándole el ojo a su hija.
–Luis, ya sabes que tu interpretación de la obra no es la mía. El verdadero monstruo es Víctor Frankenstein, que quiere desafiar a Dios para volver a dar vida, incluso quebrantando los límites de la ciencia. Cuando el experimento le sale mal, no quiere asumir su responsabilidad, dejando desvalido al ser que ha creado. Hemos matado a Dios y hemos entronizado a la ciencia pero seguimos muriendo. Si las cosas avanzan y tenemos mejor calidad de vida, bienvenido sea, con eso no tengo ningún tipo de prejuicio ético. Hay que dotar de recursos a la ciencia para mejorar y controlar la vida por encima de las limitaciones que en la actualidad nos impone la naturaleza.
–Exacto, pero eso nos acercaría demasiado a la labor de los dioses y no me gustaría enfadarlos; ya sabes cómo terminó Prometeo cuando cabreó a Zeus.
–No me acuerdo, recuérdamelo una vez más –y Paula le regaló una expresión pícara de niña mala.
–Zeus, para vengarse por haber entregado el fuego al hombre, lo encadenó a la roca de una montaña por toda la eternidad e hizo que un águila devorase su hígado cada noche. Como era un Titán inmortal, cada día su hígado volvía a crecer y el águila lo volvía a devorar. En fin, un castigo terrible.
–Por eso me gusta tanto la figura del monstruo de Frankenstein. Los mismos que lo crean lo condenan, ya que no les parece digno de vivir. Pero jugar a ser Dios tiene sus consecuencias y estas suelen ser terribles.
–¿Te he contado alguna vez que cuando era un pobre meritorio de cine que estaba apenas comenzando en esto conocí a Boris Karloff? Era una producción de bajo presupuesto; él estaba ya muy viejo pero seguía conservando esa presencia tan elegante. Al terminar la jornada se puso a llover y algún desgraciado se olvidó de mandar el coche de producción para recogerlo y llevarlo al hotel. Como nadie hablaba inglés, salvo una secretaria de producción y su intérprete, que ya se había largado, se quedó esperando el coche bajo la lluvia. ¿A que no sabes qué pasó entonces?
–No, ¿qué pasó?
–Que se puso a llorar como un niño desvalido. Todavía recuerdo la impotencia que reflejaba su rostro asustado, la sensación de derrota y desánimo ante la situación. Estaba al final de su vida y él lo sabía. Fue terrible pero tremendamente aleccionador para alguien que comenzaba como yo.
–Qué historia tan triste, Luis.
–Sí, lo es. Por cierto, ¿te quedas a cenar?
–¿Y por qué no salimos a cenar juntos? Hace años que no lo hacemos. No recuerdo la última vez que cenamos juntos en Madrid.
Luis, a pesar de no tener ninguna gana de salir de su casa para ir a un restaurante, era completamente consciente de que había pasado demasiado tiempo desde la última vez, por lo que aceptó la invitación.
–Ok, quédate por la tarde y después de mi siesta sagrada salimos juntos a cenar.
La cena fue magnífica, sin reproches, sin medias verdades, sin necesidad de fingir para ocupar los silencios incómodos de otras ocasiones. Ella se levantó de la mesa para ir al baño y Luis pudo observar con toda nitidez como varios comensales de mesas cercanas la observaban, algunos de ellos con indisimulado deseo, otros con intriga, ellas con una mezcla de envidia, avidez y curiosidad. A Luis le sorprendió la capacidad que tenía su hija para concitar la atención de hombres y mujeres, parecía una especie de imán.
Paula volvió del baño y se sentó junto al postre que terminaban de servir en la mesa. Estaba hermosa.
–Me maravilla que tengas el cuerpo que tienes con la cantidad de azúcar que te veo tomar. Te pareces a tu madre en eso; ella también tenía una capacidad inusitada de sintetizar glucosa sin engordar.
–No tomo tanto azúcar. No creas que pido postre siempre que como en un restaurante. Es más, no suelo hacerlo. Pero esta noche estoy contenta. Me ha gustado mucho pasar la tarde contigo, Luis.
–A mí también, la verdad. Podemos volver a repetirlo cuando quieras, al menos mientras lo pueda recordar.
***
Al llegar a las oficinas centrales de Orizont Investment, después de una semana de locura en Madrid, Paula sintió que volvía a recuperar el pulso de su vida. Que el espacio natural, el ecosistema donde se sentía más segura era analizando balances, cuentas de explotación y posibilidades de compra de activos.
Al entrar en su despacho de la décimo cuarta planta del rascacielos de La City observó el plomizo y monocorde cielo londinense. Después de dejar el abrigo y encender el ordenador se dirigió al office de la zona noble de la oficina, que ocupaba dos plantas del rascacielos para tomar un café. Pese al característico aroma que el café desprende, otro olor conocido atrajo la curiosidad de su pituitaria: el inconfundible perfume que desde hacía décadas utilizaba Noah Cohen.
–Hola Noah –la saludó sin girar el cuerpo.
–Me sigue sorprendiendo tu capacidad para discernir y detectar olores. Es verdaderamente intrigante, casi animal.
–Y a mí tu fidelidad a ese perfume –dijo Paula y se acercó a Noah para darle un beso.
Después de tomar café y ponerse al día de cuestiones personales, se dirigieron a una de las salas de reuniones del fondo para, como tantas veces, esperar a David Goldberg, que llegaba tarde. Según se acercaban a la sala, Paula reconoció la singular espalda de Thomas Fisher, sentado ya a la mesa. Al entrar en la sala giró la cabeza.
–¡Paula, querida! –y se acercó para darle un beso–. Siento mucho la enfermedad de tu padre.
–Gracias, Thomas. Agradezco mucho tus palabras y, en fin, espero que este intervalo sea lo menos lesivo posible para todos. Te quiero agradecer que asumas con tanta generosidad mi carga de trabajo en este momento tan delicado para mí.
La conversación siguió produciéndose en los mismos y neutros términos coloquiales sin entrar en ninguna materia delicada mientras seguían esperando a David.
Como siempre hacía, David fue directamente a darle un beso a su socia, Noah, que lo recibió con un gesto inequívoco de contrariedad por su tardanza. Luego, con una amplia y sincera sonrisa, se disculpó con Paula y con Thomas.
Читать дальше