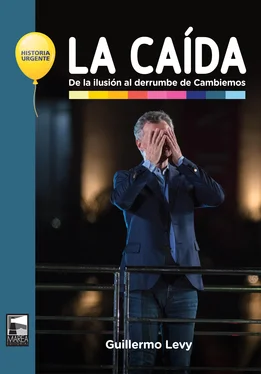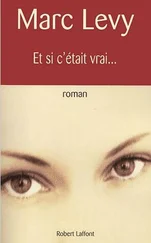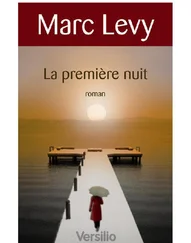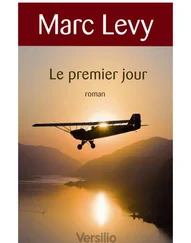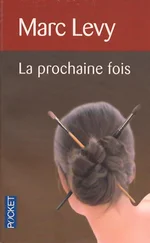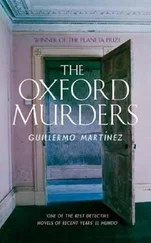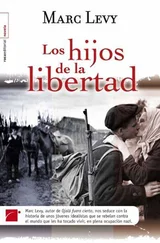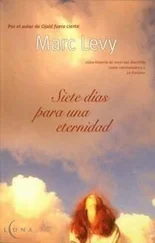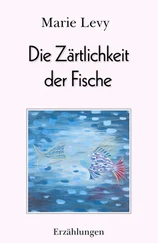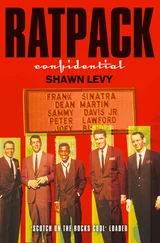1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 La aceptación mayoritaria de que la responsabilidad de la situación crítica era del Gobierno de la Alianza le permitió a Duhalde tomar medidas importantes, no solo para iniciar un proceso de reactivación, sino para licuar grandes pasivos empresarios endeudados en dólares con la pesificación sin límites de todas las deudas luego de la devaluación del 300%. El segundo semestre de 2002, sobre todo por la recesión y el tipo de cambio repentinamente alto, comenzó la reactivación. Las exportaciones superaron las importaciones, la inflación hizo aumentar la recaudación y el planchazo de la recesión y la crisis impidió aumentos salariales que pudieran por lo menos lograr que los trabajadores no siguieran perdiendo posiciones, lo que aumentó la recaudación del Estado vía estancamiento de los salarios públicos. Todo esto impidió que siguiera creciendo la inflación, ya de por sí alta. Este escenario de reactivación y de recesión al mismo tiempo fue ideal para recuperar poder de fuego del Estado, tanto en pesos como en dólares. El otro punto fundamental de este crecimiento fue que, a partir de la cesación de pagos a los acreedores externos dictada por quien fuera presidente una semana, el dirigente peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, el Estado argentino pudo por un tiempo disponer de recursos que hubiesen ido al pago de deuda para asistir otras urgencias.
El asesinato alevoso por parte de la policía bonaerense de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón y la enorme movilización que generó a menos de un año de que el Gobierno de De la Rúa hubiese desparramado tiros y muertos en su retirada, impidió cualquier sueño de Duhalde de ser presidente electo en las elecciones de 2003. En la Argentina del “que se vayan todos” y de la antipolítica había crecido, paradójicamente, un nivel de movilización social que excedía por mucho a la militancia de organizaciones políticas. 2001 y 2002 son años que pueden ser vistos tanto como años de tragedia, de hambre y desolación, pero también de muchísima movilización, en la que convivían militantes que hacían una fuerte impugnación al legado del neoliberalismo junto a los ahorristas que habían quedado atrapados en sus cuentas bancarias y se despertaban abruptamente de un sueño a partir del corralito. La escena se compartía, además, con toda forma de impugnación de la política. De ese clima efervescente y heterogéneo fue hijo el kirchnerismo, pero también lo sería, más tarde, el macrismo.
Néstor Kirchner aprovechó la alteración del calendario electoral para elegir el día de su asunción, una fecha muy significativa en cuanto a las marcas que le daría a su gestión y que las anunciaría desde su primer discurso. El 25 de mayo de 2003 se cumplían treinta años de la jura de Héctor Cámpora como presidente. Era el momento “icónico” de la juventud militante que había luchado contra la proscripción y la dictadura del “Onganiato” y recuperaba el poder vía la vuelta del peronismo después de dieciocho años de proscripción. Kirchner, en su discurso, dijo que había estado en esa Plaza treinta años atrás, en uno de los momentos más potentes y emblemáticos de la historia de la militancia política. Esa Plaza era la de la militancia y de la esperanza de una generación por la liberación nacional, que quedaría trunca al poco tiempo y miles de sus constructores serían secuestrados, torturados y asesinados por un gobierno que arrancó antes de que se cumplieran tres años de esa plaza histórica con la que Kirchner mostraba de dónde venía y a dónde quería ir.
La identificación con la generación diezmada por el genocidio y la reivindicación del carácter militante de la gestión de gobierno que vendría no tenía antecedentes en ninguno de los otros comienzos desde 1983. En este discurso, la militancia, los ideales y el papel central del Estado iban de la mano con la reivindicación de la política. Kirchner les hablaba pedagógicamente a quienes veían en la política el corazón de todos los males del país. El discurso del 25 de mayo fue de una épica a producirse. “Vengo a proponerles un sueño”. “No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada”. El flamante presidente, ex gobernador de la provincia menos densamente poblada del país y que había sacado solo el 22% de los votos, había entendido que el modelo timorato y sumiso de la Alianza era el contramodelo en medio de aquella crisis. Tiempo de épicas, de reparaciones y de crecimiento que ya había comenzado, aunque pocos lo percibieran.
Una ingeniería de la audacia ya se percibía en ese discurso. Solvencia macroeconómica era una de las enseñanzas de los noventa: solvencia fiscal, crecimiento económico, reparación social, Estado regulando y conduciendo y, más tarde y en condiciones de mayor fuerza, renegociación con los acreedores externos sería la base de su programa de resurrección. “Los muertos no pagan”, una frase de su autoría que luego inspiró a la más moderada “primero crecer, después pagar” de Alberto Fernández, enunciación para marcar la cancha de una nueva renegociación de la deuda que dejó Cambiemos.
El comienzo de la recuperación y la estabilización ya logradas en 2002, pero poco visibilizadas, permitiría al Gobierno de Kirchner mostrar a fines de 2003 indicadores con mejoras sustanciales: inflación del 3,7%, frente al 41% de 2002. La pobreza y la indigencia en 2003 todavía conservaban los índices altísimos de 2002, pero se reducirían drásticamente año a año. La desocupación bajó levemente al 17,3%, pero caería pronunciadamente y sería del 8,5% al finalizar su mandato. La devaluación de 2002 había hecho el trabajo sucio y las condiciones recesivas post 2001 lograrían los “superávits gemelos” de los que se vanagloriaría el Gobierno.
Comienzos de épicas y gestualidades. Kirchner viajó a Entre Ríos a solucionar personalmente una huelga docente que duraba más de dos meses y mandó al Congreso la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que eran la marca de la impunidad que habían logrado las Fuerzas Armadas en el Gobierno de Alfonsín. Su comienzo, reivindicando a la generación del setenta y la militancia, la reparación de las marcas sociales de la crisis y los abrazos a las principales personalidades de los organismos de derechos humanos –que en la Argentina conservaban una importantísima legitimidad y convocatoria (en la marcha del 24 de marzo de 2001 asistieron más de 150 000 personas)– le dio a Néstor Kirchner en su primer año lo que no le habían dado las urnas un año antes. Ese 22% había crecido exponencialmente un año después. La caída del juicio por la AMIA plagado de irregularidades, la creación de la Unidad Especial de Investigaciones para aclarar el atentado a cargo del fiscal Alberto Nisman y el pedido en Naciones Unidas para que se entregaran a la justicia argentina los cinco iraníes sospechosos del atentado fueron también jugadas de política local e internacional que le granjearían a Néstor Kirchner una espalda importantísima en muy poco tiempo. El progresismo, que luego se dividiría radicalmente entre k y anti k, todavía en su amplia mayoría se sentía representado en un presidente que frente al PJ elegía la transversalidad y se enfrentaba al poderoso aparato duhaldista en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2005. Este comienzo de una experiencia peronista y progresista al mismo tiempo intentaba ser la expresión en un gobierno de las mejores tradiciones políticas que habían nacido al calor de la transición democrática. El acto simbólico de descolgar el cuadro de Videla y la ceremonia en la ESMA, convertida por decreto en un sitio de Memoria a menos de un año de asumir, marcaron un comienzo potente, provocador y veloz, como fue el comienzo de Menem, aunque en otro sentido, pero con una misma capacidad: entender el momento mundial y latinoamericano del que se era parte. Un pragmatismo feroz que se veía en Menem más que en Kirchner, que aparecía mucho más condicionado por una carga ideológica que no dejaba ver la tremenda intuición que lo guiaba para entender y sintetizar la realidad mundial regional y las demandas de la Argentina post 2001. Poco de esto estaría en el inventario de Cambiemos.
Читать дальше