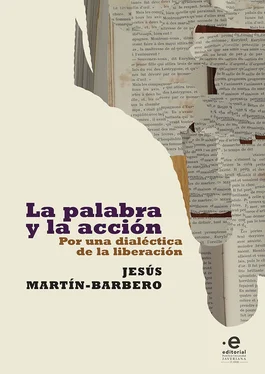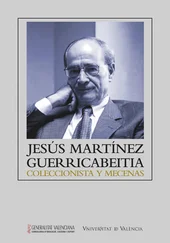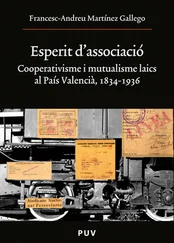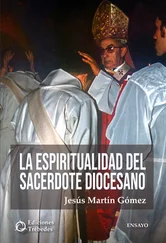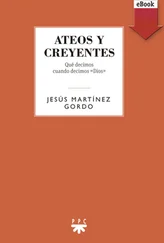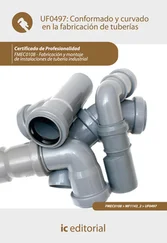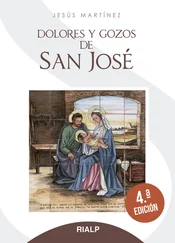Nadie puede negar el aporte “liberador” del estructuralismo a las ciencias del hombre, esa aventure du regard como le llama Jacques Derrida ha supuesto una conversión en la manera de interrogar la realidad, ha hecho posible superar la mera descripción para acceder al plano de la explicación. La estructura hace aparecer las relaciones profundas y con ellas un sentido y unas dimensiones de lo real que no eran visibles antes de ella. Es el aspecto “relacional” de la realidad que se ha hecho presente con el análisis estructural. Frente a la parcelación que resultaba inevitable del análisis histórico, la estructura revela la trama de la totalidad, y junto a la “continuidad” histórica aparece la “relativa autonomía” de cada instancia. Pero junto a ese aporte, el estructuralismo ha hecho posible un tratamiento reduccionista y empobrecedor de la realidad. La “puesta entre paréntesis” del sentido y de la significación amenaza con volver a reducir el estatuto científico al estatuto de las ciencias de la naturaleza. El paso por la cuantificación matemática se traduce con frecuencia en una negación de la necesidad de accesión al plano propio de la significación. La estructura llega así a ser “ontologizada”, convertida en la única realidad y el único sujeto posible, disolviendo la historia en mecanismos y relaciones disociados por completo de la conciencia y de la acción del hombre. Como ha escrito Gouliane: “no sería la primera vez que las esencias atemporales, esta vez etiquetadas como ‘estructuras’ sirvieran de lugar de refugio a los desertores de la historia”. 13Desde un punto de vista puramente teórico, la metodología estructural sufre en muchos casos la tentación de “falsificar” la realidad, de arreglarla dejando de lado todo aquello que no cuadra con el modelo preestablecido. Y cuando lo dejado de lado han sido precisamente los aspectos contradictorios de la realidad estudiada, el método estructural conlleva una visión estática que congela y excluye el dinamismo de lo real.
Las ciencias del hombre liberan una objetividad nueva que hipostasiada se vuelve contra el hombre. Como la energía nuclear, fuente de potencialidades constructivas o amenaza de aniquilación total; como la producción masiva, posibilidad de acabar con el hambre o simple consumo alienante; como los mass media, capacidad inmensa de información o máscara de todas las manipulaciones; como los contraceptivos, acceso a una paternidad responsable o degradación de la sexualidad. Cuando Marx, en El Capital, 14descubría la irracionalidad profunda de la racionalidad económica, estaba descubriendo la problemática fundamental de nuestra época. La “nueva racionalidad” que develan las ciencias y manejan los tecnócratas de nuestra sociedad es radicalmente idéntica, en sus potencialidades y en sus riesgos. Nuestra sociedad de masas exige una racionalidad que lleva oculta y explosiva en su seno la forma más trágica de irracionalidad, el vaciado de significación y de sentido. Al rechazar todo lo que no cuadra con esa racionalidad se desvaloriza a sí misma como posibilidad de convivencia en torno a ese sacré con que Éric Weil denomina al sentido, a la razón de ser de una comunidad. 15No estamos añorando ningún pasado, ni buscando la salida del círculo, sino intentando interrogar al problema de nuestra época para desmitologizar esa dicotomía con que los países “ricos” intentan intimidar a los países “pobres”. Según aquellos el único futuro de estos, su desarrollo, está forzosamente ligado a la aceptación de un tipo de racionalidad productiva único capaz de arrancarles de la miseria, aunque ello suponga la muerte lenta de ese sacré que les daba razón de vivir. Hace cuatro siglos y en nombre de una racionalidad que prefiguraba a la de hoy los conquistadores destruyeron y masacraron una sociedad… Hoy esa racionalidad es más “limpia”, asesina a sus hombres en el vientre de sus madres. ¿Será verdad que no hay otra salida? Para el desarrollo tal y como lo entienden los gerentes de empresas, probablemente no. Pero el lenguaje de la liberación habla otro idioma, y en ese idioma la racionalidad de la economía no está medida solo por el cálculo y el interés sino por su capacidad de suscitar la iniciativa creadora del hombre, individuo, grupo o pueblo. Aceptar el modelo de ciencia tal y como nos viene de fuera es aceptar que otros, desde su sociedad y su política nos “desarrollen” a su imagen unilateral y empobrecedora.
Se impone por lo tanto la tarea de una crítica lúcida de todos los dualismos teóricos y prácticos. Ni la estructura se opone a la historia, ni lo objetivo se opone a lo subjetivo, ni el individuo a la sociedad, ni la racionalidad a la libertad. Como afirma Jean Ladrière, hay en el hombre un dinamismo que se anuncia en él y lo tensiona como una “exigencia”, que atravesando el peso de las cosas y la opacidad de las estructuras, va más allá, hacia lo que aún no es. 16Fuerza ética, toma de conciencia, libertad, el nombre importa poco. Porque saber lo que somos depende de lo que no somos aún. Y lo importante, lo definitivo es no romper sino articular la “estructura” y la “exigencia”, defender la multidimensionalidad de lo real, economía y fiesta, trabajo y gratuidad, cálculo y poesía.
La problemática de la palabra
Del lenguaje no se puede hablar sino desde el lenguaje. Pero ¿cómo plantear los problemas del lenguaje sin caer en las trampas de un metalenguaje tecnificado, aséptico, instrumental cortante, apto solo para iniciados? ¿Cómo hablar del “silencio” de un pueblo a quien robaron su palabra y le dieron a cambio cristales de colores? ¿Cómo hablar de esas masas campesinas recién llegadas a la gran ciudad con su idioma de lluvias y de surcos y que se ven reducidas de golpe a la mudez frente al asfalto, el ruido, las mil cosas, los cien mil discursos, el trabajo en cadena y la nueva fatiga? ¿Cómo hablar de la frustración del estudiante que quiere “hablar al pueblo”, de la astucia de los políticos que han “dado con la clave”, de la mentira de los comerciantes que hacen comprar neveras a quien no tiene nada que meter en ellas, si no es su propio frío? ¿Cómo hablar del lenguaje de la danza, de la canción, del grito con que miles de hombres vencen al tiempo y se liberan del hambre, del miedo y de la rabia? ¿Cómo “romper el lenguaje para tocar la vida”?
Y sin embargo, es a través del lenguaje que la experiencia se manifiesta. ¡Pero del lenguaje tantas “lecturas” son posibles! Y si en la primera parte de nuestro trabajo vamos a privilegiar la lectura científica que hoy hace la lingüística es para poder después aplicarla y rebasarla. Porque el aporte de la lingüística es ambiguo también. Nadie puede negar la “revolución saussuriana”: las posibilidades abiertas por ese cambio de perspectiva que va de la lingüística histórica, perdida en la descripción y la comparación de cada lengua, de cada gramática, de cada expresión idiomática, a la lingüística estructural y sus posibilidades de comprender y explicar el funcionamiento del lenguaje como institución social. Frente al confusionismo de las descripciones la nueva lingüística va a acuñar una terminología apta para la formalización y la universalización de los análisis y con ello va a hacer luz definitiva sobre los mecanismos profundos del lenguaje. El desarrollo de la fonología impulsado por la escuela de Praga, la matematización realizada por la escuela americana, los estudios sobre la estructura de la comunicación en la lingüística francesa, la Gramática generativa de Noam Chomsky y los análisis del “lenguaje ordinario” de la escuela inglesa son sin duda alguna un descubrimiento valioso de nuestro siglo y cuya influencia ha invadido todo el resto de las ciencias humanas. La estructura del lenguaje deviene la estructura modelo, reforzando el hecho del lenguaje como instrumento clave de todas las ciencias, como “medio” del pensar científico. Desde que el Wittgenstein del Tractatus 17vio en la estructura del lenguaje una estructura isomorfa de la del mundo, y Rudolf Carnap elaboró su sintaxis lógica del lenguaje, los científicos han adquirido la pretensión de haber agotado la realidad lingüística. Cierto, la claridad y la precisión exigidas por la formulación científica nos han liberado de un mundo de entidades mentales idealistas o inventadas por una fenomenología psicologizante. Pero esa misma clarificación nos amenaza de un nuevo empobrecimiento y de un nuevo “totalitarismo”. La significación reducida a su aspecto formal, el sistema deviene el objeto y el sujeto. Es el sistema quien habla en esa lengua de la que la palabra no es sino una realización contingente y torpe. El tiempo tampoco cuenta, la sincronía enfrentada a la diacronía desplaza a la historia. Y en el reino atemporal del sistema no hay sino diferencias y oposiciones formales. El aspecto referencial del signo queda al interior del mundo formal, sin posibilidades de conexión, de “contaminación” con el mundo de las cosas y la vida. ¡El lenguaje se basta a sí mismo y piensa por nosotros! Mikel Dufrenne ha trazado lúcidamente en Pour l’homme 18la red que enlaza a la ontología de Martin Heidegger con el triunfo del sistema en la episteme de Michel Foucault, la lingüística estructural, la antropología de Claude Lévi-Strauss y el marxismo de Louis Althusser.
Читать дальше