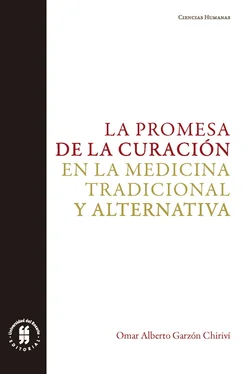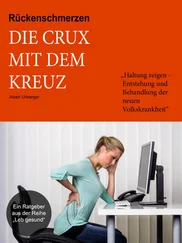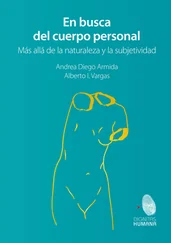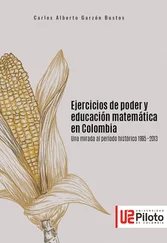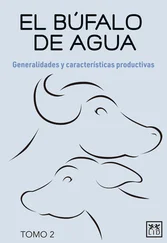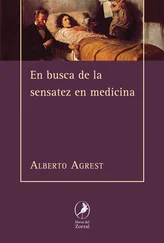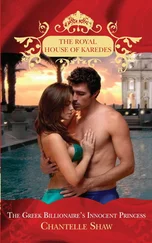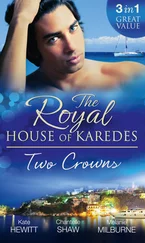En ese contexto urbano globalizado, los médicos tradicionales indígenas han adecuado su práctica a las demandas de distintos sectores de población urbana que no solo celebra su autenticidad, sino que confía, cada vez más, en la efectividad de sus tratamientos y en las alternativas espirituales que propone su oferta. De este modo, los curanderos de origen indígena que prestan sus servicios de curación en las ciudades hacen uso estratégico de su identidad como una manera de respaldar sus servicios y también como una forma de diferenciarse de otros terapeutas y de otras terapias alternativas. Sin embargo, hay que destacar que este uso estratégico de la identidad implica transformaciones de la cultura y de la práctica del curandero.
En este nuevo orden tradicional, aunque no desaparece la figura local del curandero indígena, sí hay un desplazamiento de la imagen del indio y un mestizaje de su saber. Este mestizaje, en principio, se caracteriza por conservar una base ideológica y cultural que tiene como cimientos la identidad étnica, el saber botánico y de curación, y, en ocasiones, algunos usos lingüísticos de sus lenguas vernáculas. Sobre esta base se adiciona una superestructura que agrega permanentemente elementos culturales nuevos, propios de la vida en la ciudad.
Llegado a este punto me percaté de que debía abandonar la figura del curandero indígena tal como la había aprehendido, tanto en mi contacto directo con ellos como por la literatura antropológica a la cual había tenido acceso. En un nuevo “trabajo de la imaginación” (Appadurai, 2001, p. 20), mi mirada se desplazó hacia la inscripción del curandero indígena en redes de relaciones con otros sistemas de curación y con otros médicos y terapeutas, quienes aluden también a sus propias tradiciones para ofrecer, en el contexto urbano, sus servicios para el cuidado de la salud y la atención de la enfermedad. Es en el desplazamiento de la mirada donde encuentro que la oferta de los curanderos indígenas en las ciudades hace parte de una red de terapeutas más amplia, donde son una más de muchas y variadas ofertas de servicios de un mercado terapéutico urbano.
La obtención de información para construir un archivo lo suficientemente sólido con el cual respaldar las afirmaciones hechas a lo largo de esta obra requirió la organización y empleo de paquetes técnicos (Galindo, 1998). Es evidente que la etnografía —como teoría y método— constituye el punto de anclaje metodológico desde el cual no solo se accede a la información, sino también a la reflexión permanente del investigador sobre los datos que va obteniendo. Junto a la etnografía, el empleo de entrevistas semiestructuradas, la organización de grupos de discusión, la escritura de historias de vida y la recuperación de información particular por internet hacen parte de estos paquetes técnicos.
El trabajo de campo que permitió la recolección de información para la escritura de este texto se adelantó con una perspectiva multifocal; es decir, una aproximación investigativa en la que los datos no fueron obtenidos solamente donde acontecía un hecho relevante o se localizaba una experiencia o una comunidad de interés particular para los objetivos de la investigación. En este sentido, las ideas de campo y de contexto resultan siendo sugeridas más por las personas o grupos con quienes se interactúa; efectivamente son sus dinámicas de movimiento y sus desplazamientos en espacios múltiples las que determinan la captura de información en un sentido determinado. Por esta razón, la interacción permanente y constante con quienes participaron de la investigación se constituyó en una máxima de todo el ejercicio metodológico.
En un principio, la afinidad de quien escribe este libro con su objeto de indagación permitió economizar recursos para identificar posibles fuentes de información. No obstante, esta misma cercanía o, para decirlo de una manera coloquial, este ‘jugar de local’ se fue convirtiendo en una barrera que implicaba la necesidad de una toma de distancia del objeto. Este ejercicio no resultó para nada sencillo, pues al escribir sobre aquello que es constitutivo en la subjetividad se corre el peligro de ser expulsado o censurado por la comunidad a la cual se pertenece.
Construir esta distancia es un ejercicio permanente de reflexividad, el cual implica la revisión continua de las preguntas planteadas al inicio de la investigación, la revisión e incorporación de nuevos problemas y, por último, la capacidad de tomar suficiente distancia de aquello sobre lo que se indaga, de tal forma que se logren sentar posiciones lo suficientemente críticas a partir de las cuales recomponer las percepciones del investigador sobre dicho objeto.
Por este camino, si bien se logra una recomposición perceptual del objeto de indagación, la subjetividad del investigador también resulta involucrada en el movimiento. De tal modo, al momento de redactar este informe final, quien escribe ha sido modificado en su percepción por cuenta de su propia acción. Evidentemente, esto solo tiene sentido si, usando los términos de Bataille (2002, p. 53), somos capaces de hacer desvanecer el objeto sobre nosotros mismos y abandonarnos a sus preguntas.
En consecuencia, la implementación de los paquetes técnicos no solo permitió obtener información relacionada con la pregunta inicial de investigación, sino también organizar y categorizar lo que se iba obteniendo en el terreno. De esta manera, y siguiendo la propuesta de Galindo (1998, p. 13), la información se fue organizando a partir de las dimensiones de lo social, cultural y ecológico. La elección de este camino permitió instaurar un archivo lo suficientemente amplio con el cual construir los datos de la investigación, y paralelamente mantener un ejercicio reflexivo constante sobre lo que iba ocurriendo en su devenir.
Ahora bien, los datos a los cuales se hace referencia se consiguieron en dos ámbitos distintos. Por una parte, aparecen quienes ofrecen servicios terapéuticos; y, por otra, los usuarios de este mercado. Para los primeros, si bien se contaba con algunas categorías tomadas de los estudios antropológicos, como chamán, curandero, yerbatero, partera o sobandero, estas no agotaban la caracterización de otros practicantes que fueron apareciendo. De allí surge la propuesta clasificatoria presentada en el segundo capítulo, con seis modalidades de ofertas de servicios terapéuticos. Los datos se recopilaron combinando las entrevistas semiestructuradas y la observación participante. Para ello la cercanía del investigador con algunos de estos terapeutas ahorró un buen trecho.
Para los segundos, es decir, para los usuarios encontrados en el trabajo de campo, esta cercanía supuso otras maneras de abordar las preguntas. La metodología empleada en estos casos consistió en la elaboración de historias de vida de los usuarios. A partir de una pregunta sencilla del tipo: “¿Por qué razón usted asiste a este tipo de terapia?”, fue posible abrir otras dimensiones de la cotidianidad de las personas que accedieron colaborar con la investigación.
No obstante, el recaudo de las primeras respuestas no satisfacía los objetivos de la investigación propuesta. El resultado de este primer ejercicio terminó siendo muy parecido a los cuestionarios que realizan los médicos en los centros de salud y hospitales. En ese momento, se presentaba un agotamiento rápido del instrumento de recolección de información. Por esta razón, aparecen las historias de vida y las narrativas como instrumentos de trabajo con los cuales acceder a la dimensión ecológica de los individuos, a la cual se hizo referencia anteriormente.
El elemento narrativo cumplió un papel tanto técnico como teórico. Técnico en la medida en que se definió, de modo consciente y dirigido por parte del investigador, como la herramienta para obtener información y la forma de hacerlo. Y teórico en tanto es una postura de análisis de las ciencias sociales y humanas, tal como se reseñó en cada apartado donde se presentó esta perspectiva. Dicho ejercicio demandó un tiempo importante para lograr un buen cúmulo de información, algo que no se agota en la entrevista, sino que implica una convivencia sostenida en el tiempo y que arroja, como resultado, no solo información —a secas—, sino la construcción de un tejido afectivo con quienes participan de la investigación.
Читать дальше