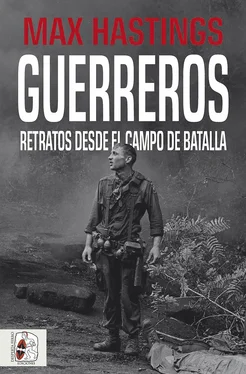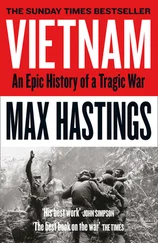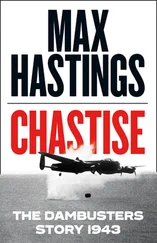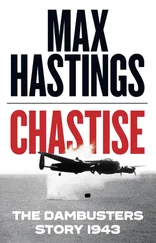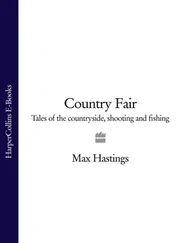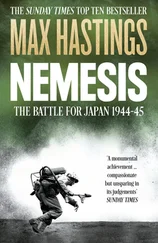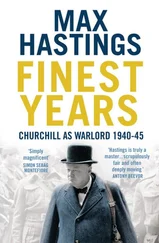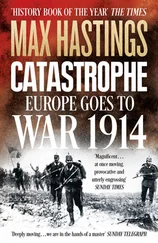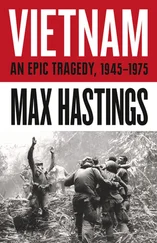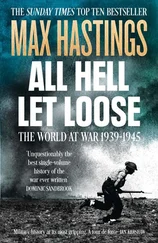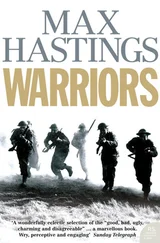A primera hora del 18 de junio de 1864, en Petersburg (Virginia), Chamberlain dirigió un audaz ataque para capturar una de las posiciones confederadas más fuertes, «Fort Hell» [Fuerte Infierno] e inmediatamente ordenó preparar el lugar para que pudiera desplegarse una batería. En el proceso, perdió otro caballo. Un correo llegó con órdenes de Griffin para atacar las posiciones principales confederadas, que se encontraban a unos 270 metros frente a ellos, y que el enemigo había reforzado durante meses de duro trabajo. Chamberlain era demasiado inteligente para ejecutar una orden a ciegas o porque pensaran que no tenía agallas para hacerlo. Envió inmediatamente un enérgico mensaje de respuesta:
Acabo de capturar una posición avanzada […] estoy en una posición aislada a kilómetro y medio de nuestras líneas. A mi derecha está el profundo terraplén de la línea férrea; mi flanco izquierdo está completamente descubierto […]. Completamente consciente de la responsabilidad que asumo, ruego que se confirme que la orden de atacar con mi solitaria brigada es totalmente conforme a los deseos del general […]. Por lo que puedo ver de las líneas enemigas, mi opinión es que, si hay que asaltarlas, debería hacerlo el ejército al completo.
El coraje moral de Chamberlain no iba a servirle de nada, puesto que le ordenaron que atacara. «Era una situación en la que sentía que era mi deber liderar la carga en persona y a pie». Un sargento le ofreció un trago de agua de su cantimplora, pero él respondió: «Consérvela, gracias. No beberé del agua de un soldado que va a entrar en batalla. Puede necesitarla usted más adelante. Mis oficiales pueden conseguirme algo de beber». Es posible que fuera una simple pose, pero desde luego nadie sabía adoptar esta actitud mejor que él. Apenas habían recorrido unos metros, uno de los abanderados se desplomó herido a su lado. Chamberlain tomó él mismo la bandera. Al pie de la pendiente que conducía a la posición confederada, notó que comenzaba a hundirse en el terreno pantanoso, de modo que se giró para ordenar a sus hombres que maniobraran hacia la izquierda y, en ese instante, una bala Minié le alcanzó en la articulación de la cadera derecha, le atravesó el cuerpo y salió por el otro lado. Más tarde afirmó que su primer pensamiento fue: «¿Qué dirá mi madre cuando sepa que han herido a su hijo por la espalda?». Desesperado porque sus hombres no le vieran caer, clavó su sable en el suelo y se apoyó en él. Sus hombres pasaron de largo a su lado antes de que el fuego devastador de los defensores los detuviera en seco a pocos metros del parapeto. En ese instante, se desplomó cubierto de sangre. Dos de sus ayudantes lo transportaron a retaguardia, en medio de los soldados de la Unión en retirada, pero él les ordenó que lo dejaran y buscasen al coronel de más antigüedad de la brigada para que asumiera el mando. También les ordenó que buscasen apoyo de infantería para los artilleros, amenazados ahora por un contraataque confederado.
Mientras observaba con sus prismáticos el campo de batalla sembrado de cadáveres, un oficial de artillería vio la figura postrada de Chamberlain y lo identificó como un oficial superior gracias a las insignias de las hombreras. De inmediato, se envió un grupo de camilleros para recogerlo. Al principio, el coronel discutió con los camilleros y les indicó que debían atender a otros heridos en peor estado. Pero mientras dudaban, un proyectil estalló cerca y una lluvia de cascotes cayó sobre ellos. Sin perder más tiempo, recogieron al herido y lo llevaron hasta sus líneas. Ni Chamberlain ni ningún otro creía que podía sobrevivir y se despidió de los presentes. Los cirujanos trabajaron con él durante horas, ya que había que curar no solo las heridas que había sufrido en ambas caderas, sino también los daños internos, que eran graves. Como temían que iban a provocarle una agonía del todo innecesaria a un moribundo, decidieron parar, pero, para su sorpresa, continuó respirando, así que prosiguieron.
Chamberlain sobrevivió a la intervención, en verdad atroz, que le habían practicado los cirujanos y, pasados unos días, se le evacuó al hospital naval de Annapolis, donde fue exhibido como un auténtico milagro de la moderna ciencia médica (y de la fuerza de voluntad humana). Ulysses S. Grant, que para entonces era ya comandante en jefe del Ejército de la Unión, se quedó tan conmovido por la historia de su conducta y su herida –«dirigió con valentía su brigada, como ha sido su costumbre en todos los enfrentamientos en los que ha combatido anteriormente», escribió– que, en el que fue el único ascenso por méritos de guerra que otorgó en todo el conflicto, le nombró formalmente general de brigada. El propio Chamberlain, en una cama de hospital, disfrutó del raro placer de leer sus propios obituarios, publicados por los periódicos de Nueva York. No pudo reincorporarse al frente de su brigada, que había quedado reducida a dos regimientos, hasta el 19 de noviembre. El ejército estaba agotado y diezmado por las bajas. Chamberlain seguía muy débil y apenas podía caminar, por no hablar de montar a caballo y, de hecho, pasadas unas semanas tuvo que ser evacuado a un hospital de Filadelfia cuando sus heridas volvieron a complicarse. Aunque sus amistades le rogaron que reconociera lo inevitable y se retirara del servicio activo, él se negó y, tras un mes de baja por enfermedad, volvió a su puesto, justo a tiempo para participar en los últimos enfrentamientos de la guerra.
Estas batallas confirmaron la gran reputación de Chamberlain. El 29 de marzo de 1865 se encontró de nuevo en medio de lo más duro de la acción, mientras su brigada cruzaba Gravelly Run para atacar el flanco derecho confederado. Montaba su querido alazán, Charlemagne, comprado al estado por 150 dólares de entre los caballos capturados a los confederados. Chamberlain estaba al frente de la columna asaltante cuando su montura se encabritó al alcanzarle una bala en el cuello que atravesó la valija de cuero donde se guardaban las órdenes, impactó en un espejo con marco de latón justo debajo de su corazón y se desvió lo suficiente para deslizarse por encima de dos costillas y atravesar su capote. Al salir, la bala impactó con tanta fuerza en la pistola de uno de sus ayudantes que desmontó al pobre hombre. Aturdido, sangrando y sin aliento, se desplomó sobre el cuello de su caballo. El comandante de la división, Griffin, pensaba que estaba herido de muerte, se le acercó y, mientras le sujetaba por la cintura, le dijo: «Mi querido general, ha llegado su momento». Pero con un extraordinario esfuerzo de voluntad, Chamberlain se recompuso y respondió: «Sí, general, ha llegado mi momento» y espoleó a su caballo. Con la cabeza descubierta y totalmente empapado en la sangre de su caballo, todos los que le vieron aquel día pensaron que era un hombre con un pie en la tumba, pero su sola presencia bastó para reagrupar a sus hombres, que se habían detenido y empezaban a retroceder, y llevarlos hacia delante. Finalmente, Charlemagne se desplomó después de haber perdido demasiada sangre y el general tuvo que pedir que lo condujeran a la retaguardia. El propio Chamberlain aún estaba aturdido («apenas distinguía en qué mundo estaba»), pero no dudó en lanzarse en medio de lo más duro del combate. Se quedó aislado de sus propias tropas, rodeado por soldados confederados que le apuntaban con sus armas conminándole a que se rindiese, pero, de nuevo, aprovechó su desaliñado aspecto para marcarse un brillante farol: «¿Rendición? –exclamó–, ¿pero, qué decís? ¡Seguidme y pongámoslos en fuga!». Blandiendo su espada hacia las líneas de la Unión, condujo a los sorprendidos confederados para que avanzaran, hasta que fueron ellos los que cayeron prisioneros.
En ese momento, se produjo una pausa en la acción. Un pequeño grupo de espectadores se arremolinó alrededor del agotado Chamberlain, tan asombrados por su aspecto como si acabaran de ver a un extraterrestre. Uno de los oficiales del 20.º de Maine le ofreció su petaca. El general, que había sido abstemio en su juventud, bebió un largo trago. Alguien le encontró otro caballo y, todavía cubierto de sangre y barro, se dirigió a toda prisa al sector donde uno de sus regimientos estaba en aprietos. Era obvio que esta fuerza –el 185.º de Nueva York– debía contraatacar. «¡Una vez más! –gritó a los soldados–. ¡A la bayoneta! ¡Diez minutos de infierno y se acabó!». Y entonces los condujo hasta un altozano donde se había previsto que se desplegaría la artillería y consiguieron sostener la posición hasta que los cañones llegaron. Estaba impresionado por el terror y la espectacularidad que inspiraba la escena: «Los grandes cañones rugían, retrocedían y su dotación volvía a posicionarlos; los proyectiles atravesaban la arboleda; las astillas volaban mientras las ramas y las copas de los árboles caían sobre las sorprendidas cabezas». Estaba volviendo a montar, medio muerto de agotamiento, cuando Griffin apareció para pedirle que se quedara: «General, no puede dejarnos ahora. No podemos prescindir de usted». Chamberlain respondió secamente: «No tenía intención de hacerlo, mi general». Junto con los numerosos refuerzos que acababan de llegar, dirigió a sus hombres a la carga contra las posiciones que los confederados tenían en el bosque y los obligó a retroceder desordenadamente hacia Quaker Road. Su propia brigada de unos 1700 hombres, incluyendo los artilleros, había sufrido 400 bajas en un combate contra una fuerza confederada de 6000 hombres. Aquella noche, cuando visitaba a los heridos, encontró entre ellos al viejo general Sickel. Aunque este le agradeció su amabilidad, pensó que Chamberlain parecía más necesitado de ayuda y consuelo que él mismo. Le dijo con ironía: «General, tiene usted el alma de un león y el corazón de una mujer». Chamberlain apenas podía andar por los dolores que le causaban sus viejas heridas y las que acababa de sufrir, pero antes de retirarse para descansar visitó al herido Charlemagne en un establo cercano, luego se sentó a escribir a la luz de una vela medio derretida una carta dirigida a la madre de uno de sus oficiales caídos aquel día, para describir su heroica muerte.
Читать дальше