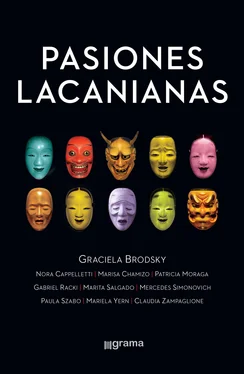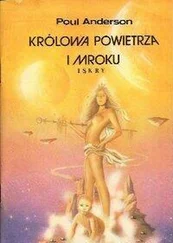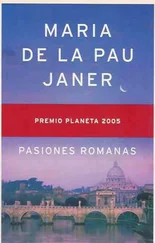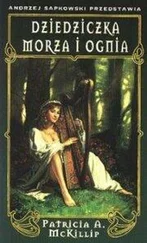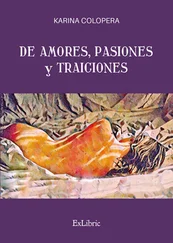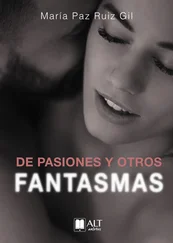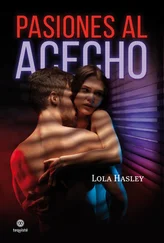Entonces, la vía de acceso podría ser pensar el afecto como lo que afecta a otra cosa. Ahí sí se abre un terreno que vale la pena explorar, ¿qué afecta y qué resulta afectado? Pasamos de la definición sustancial, de aquello que el afecto es, a una definición más operacional: ¿qué cosa afecta qué? Y ahí se abre un problema especialmente interesante porque la respuesta inmediata que podríamos dar es que las palabras afectan al cuerpo. Lo sabemos en carne propia, como se dice. Sabemos que hay palabras que nos hacen reír –la risa concierne al cuerpo–, sabemos que hay palabras que nos hacen llorar, sabemos que hay palabras que nos ponen la piel de gallina. En fin, podríamos hacer una serie en la que verificaríamos de qué manera ciertas palabras e imágenes afectan nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo responde y, podríamos decir, habla. Parece fácil trasladar el llanto a un significante que es tristeza. No hace falta decir que alguien está triste cuando, dentro de cierto contexto, está llorando –digo «dentro de cierto contexto» porque se puede llorar de alegría–. Esto tiene una virtud y es que parece prescindir del lenguaje. Y además permite imaginar que se puede prescindir de la diferencia de las lenguas porque aquí, en China y en Francia, a pesar de que hasta el siglo pasado no conocían la palabra afecto en el sentido en el que la utilizamos, cuando alguien llora creemos comprenderlo aunque no dispongamos de los significantes que signifiquen ese llanto. Y esto lleva a suponer que habría un registro en el cual los pensamientos tendrían una incidencia directa sobre el cuerpo, sin mediación. De esto se deriva una conclusión: si la palabra es siempre equívoca, si la palabra es siempre dudosa, si la palabra está siempre en el registro de la verdad mentirosa, si a las palabras se las lleva el viento, si sabemos que no se puede confiar en las palabras, entonces, los afectos –la risa, el llanto, el miedo, el amor, el odio, etc.– serían la prueba de una verdad más verdadera que las palabras. No perderse en las palabras, que siempre pueden querer decir otra cosa, sino buscar el afecto, que expresa lo que la palabra no alcanza a expresar. La palabra vehiculiza la mentira, podemos decir una cosa por otra, deliberadamente o sin quererlo. El afecto, en cambio…
Pero ¿qué diferencia hay entre reírse y mover la cola? No es evidente. Mi perro mueve la cola, especialmente cuando ve a su dueño, que no soy yo. No se ríe, pero mueve la cola. Y no le supongo un inconsciente. En algún lugar, entre sus ironías, Lacan dice que los afectos pertenecen al terreno de la zoología. ¡Ni siquiera al de la psicología!
Cuando se sigue este camino, que desemboca en la idea de que, más confiables que la palabra, los afectos pueden ser la brújula de la dirección de la cura, se entiende mejor aquello contra lo cual Lacan se sublevó y lo que objetó de todas las maneras posibles en el período central de su enseñanza.
Creía que este había sido un debate antiguo que animó al movimiento psicoanalítico en los años 60 e inicios de los 70, pero cuando Valeria Goldstein publicó en Facebook la noticia del inicio del seminario, alguien posteó lo siguiente:
Una afectuosa bienvenida […] a la imprescindible reflexión contemporánea sobre el afecto inaugurado por Freud y refundado por André Green en el año 1973 en el clásico libro Le discours vivant’ [El discurso vivo]. En aquel entonces, como recuerda Kristeva, el Dr. Lacan despreciaba el afecto como ajeno al campo del psicoanálisis, reducido al del significante. Con su habitual ingenio para el juego de palabras, lo descalificaba como lo abyecto y proscribía su estudio a sus discípulos…
Fue una verdadera sorpresa porque viví esos debates. Esta pelea entre Green y Lacan es la sopa que bebí en los inicios de mis estudios de Lacan, en los 70. Green escribe en el 73: «Por grande que haya sido la atracción que ejerció sobre mí la teoría de Lacan me pareció evidente que el proyecto lacaniano no era aceptable sin serias reservas. La teoría lacaniana estaba fundada sobre una exclusión, un olvido del afecto» (1).
El Seminario de La angustia es del año 1963-1964. El libro de Green es del año 1973. ¿Cómo afirmar con tanta certeza que no hay una teoría del afecto en Lacan cuando, muy tempranamente, el Seminario La angustia está dedicado especialmente a los afectos y no solo a la angustia? Precisamente, lo que introduce Lacan en el Seminario 10, lo que opone a la idea de que los afectos serían la manifestación más verdadera del inconsciente allí donde las palabras son siempre engañosas, es que la angustia es el único afecto que no engaña. Es decir que frente a la generalización del afecto como aquello que expresa verdaderamente el inconsciente, Lacan responde: no todos los afectos, es solo la angustia el que no engaña. Lo cual, efectivamente, pone en duda el índice de verdad que entrañan los afectos en general, con la excepción de la angustia.
Por un lado está la angustia, que no engaña. Por el otro lado, los desengañados, los incrédulos, los que no se dejan llevar por el inconsciente y, por consiguiente, se equivocan, yerran. El tema del engaño atraviesa la enseñanza de Lacan en varios momentos.
Entre el agujero y el exceso
La tesis lacaniana sobre los afectos, tal como Lacan la presenta en los años 60, no hace sino retomar la perspectiva freudiana que se encuentra en sus textos reunidos en la Metapsicología: Pulsiones y destinos de pulsión, Lo inconsciente y La represión. Conocen el punto de vista de Freud: lo reprimido es la representación de un acontecimiento: el acontecimiento deja una huella que lo representa, y esta huella se reprime. En cambio, el afecto que acompañó al acontecimiento nunca es reprimido: el afecto se desplaza. Este es el aparato conceptual de Freud sobre el afecto. La representación se reprime, el afecto se desplaza. Y en la medida en que el afecto se desplaza, desorienta. Lo que sirve de guía para no perderse en el inconsciente es la representación reprimida, no el afecto. Para Lacan los afectos engañan –con excepción de la angustia–. Para Freud los afectos son conscientes y se desplazan –con excepción del sentimiento inconsciente de culpabilidad–. Como ven, eso que llaman el desprecio de Lacan por los afectos no es sino la consecuencia de su retorno a Freud.
Lacan vuelve sobre el incidente del Hombre de las Ratas tal como Freud lo presenta: el Hombre de las Ratas va al velorio de su tía, a quien no veía desde hacía veinticinco años, y llora desconsoladamente. Freud lee este llanto como algo que está fuera de lugar: no llora por la tía. Efectivamente, la cadena asociativa desemboca en el duelo nunca elaborado por su hermana muerta, frente a cuya muerte se mostró completamente indiferente. Ni la indiferencia primera ni el llanto posterior eran de fiar. Es el duelo, o la muerte, o el velorio, lo que opera como palabra puente entre las dos circunstancias y orienta la interpretación freudiana.
Lacan no desprecia los afectos, defiende la idea de que los afectos son efectos. Y en ese sentido los afectos no son una brújula para la interpretación. Sobre el afecto hay que hablar, no basta con mover la cola; además, hay que hablar para que ese afecto signifique algo. Pero queda sin resolver qué es lo que afecta y qué es lo afectado. Les doy de entrada lo que seguramente está en la cabeza de muchos de ustedes en estos días: lo que afecta es lalengua, lo afectado es el cuerpo vivo. Es el registro de lo que Lacan, en Radiofonía, llamará incorporación. Nos hemos acostumbrado, tal vez demasiado rápido, a referir lo que llamamos acontecimiento de cuerpo al choque de lalengua con el cuerpo vivo, choque que lo desnaturaliza. Lalengua impacta en el cuerpo del viviente, afecta el cuerpo del viviente y, a partir de ahí, lo desnaturaliza, cava un agujero en lo simbólico porque no hay palabra para nombrar ese afecto, que es exceso. En el mismo acto ese impacto cava un agujero y produce un exceso, exceso respecto de cualquier nominación posible. Entre el agujero y el exceso no hay acoplamiento posible. El exceso desbordará siempre el agujero, el agujero será siempre un barril sin fondo. La singularidad de los casos que escuchamos, de los casos que somos, siempre puede leerse según una clínica que haga hincapié en el agujero o en el exceso. Los desvelos de Lacan con los nudos impiden conformarse con esta dialéctica: uno no va sin el otro, y a esto se le suma la terceridad que aporta lo imaginario para que la vida consienta al barullo de lalengua.
Читать дальше