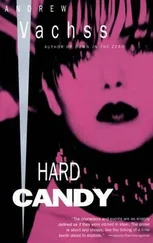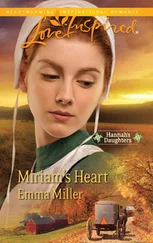—Termina de cenar, anda, cariño. Que mamá está muy cansada.
Fruncí los labios, dolida. Se me había quitado el apetito, aunque terminé de comer mi ración de comida grasienta, tan habitual en esa casa. Mamá volvió a ponerse las gafas para coger su teléfono móvil. La escuché chiscar la lengua mientras terminaba el vino y se servía un poco más. Yo la miraba, impaciente, con las manos escondidas bajo los muslos y balanceándome levemente. No quería llegar mañana a clase y no poder entregarle el papel a mi profesora, no quería decepcionarla.
—¿Te ha llamado la abuela? —me preguntó entonces, con tono delicado—. Creo que mañana va a venir por la tarde, para que no estés tantas horas sola en casa.
—¿Tampoco vas a venir a comer? —protesté, alertada.
—No creo que pueda, cariño. Ya sabes. Tengo que preparar ese ensayo que me tiene frita, tenemos visita del decano de la Universidad de Santiago y, además, una comida con las colegas del departamento de arqueólogas de Vigo.
No dije nada. Me parecían todo mentiras. Bufé, exasperada, y me levanté de la mesa rescatando el dichoso papel que seguía en blanco. Qué desoladores eran los papeles en blanco. Esperanzadores e inútiles en un equilibro cínico. Lo guardé en el pantalón y salí de la cocina con unas tremendas ganas de llorar. Las sombras del pasillo de esa casa me envolvieron. El silencio y la soledad de las cuatro habitaciones parecían ahogar los cimientos, recordarnos cómo estábamos, recordarnos que no había calor en esas ausencias. A medida que crecía —y ese año había crecido mucho, ¡iba al instituto!— era más consciente de la gris realidad que me esperaba al madurar.
—¡Eh! ¿A dónde vas? ¿No vamos a ver un poco la televisión, pequeña? —me llamó mamá, con cierta desgana, asomándose a mi habitación.
—Tengo sueño —mentí. O no; porque estaba agotada.
Mamá entró en mi habitación, con las luces apagadas, y se sentó a mi lado acariciándome el pelo. Sus manos eran suaves, su aliento olía dulzón y sus ojos rebosaban un amor que me era desconocido. Me gustó sentir sus besos en mis mejillas y dejé de temblar de frustración.
—Es verdad, cariño. ¿Ha ido todo bien en tu primer día en el colegio nuevo? No me he acordado. Lo siento. Se me fue totalmente de la cabeza.
No era lo más importante para mamá.
—Sí —volví a mentir.
Y esas mentiras, poco a poco, empezaron a alimentar mi tardía literatura.
Extraterrestres y dimensiones
—¿¡Escritora!? Pero ¿estás segura, Melancolía?
Héctor estaba tumbado encima de mí, empapado de sudor y poseído por el éxtasis del sexo, el hachís y el alcohol. Su aliento olía de forma intensa y su peso muerto sobre mi tórax me dificultaba la respiración. Aun así, me mantuve quieta y obediente. Sometida. El orgasmo ya había sucedido: generoso con él e insuficiente conmigo. Me había acostumbrado a que fuera así, mi vida sexual siempre había sido tan torpe y vulgar como lo eran el resto de mis facetas.
Si es que el sexo, precisamente, podía escapar de lo vulgar y lo horrendo. Más allá del placer que podía sentirse, lo demás era casi sórdido. Dos cuerpos desnudos, a veces sin la higiene necesaria, removiéndose como animales salvajes, soltando alaridos que erizaban la piel. Los labios se llenaban de saliva, las partes íntimas de flujos. Esa mezcla siempre me había parecido terrible, espantosa. Lo que sí era cierto es que lo que yo conocía de hacer el amor no se asemejaba, ni de lejos, a lo que había leído en todos aquellos libros durante toda mi vida.
No sabía si él había entendido la gran envergadura de lo que le había explicado con tanto temor. Hacer una confesión de ese tipo mientras nos acostábamos en su buhardilla era lo menos literario que podía haber. Yaciendo bajo el cuerpo desnudo de un hombre con parte de la piel quemada a punto de dormirse, miraba al techo de madera con mi ojo azul y mi ojo verde pensando en qué opinaría Septiembre si supiera que yo era escritora.
—¿No estarías fumada? ¿Por eso empezó esa historia a rular en tu cabeza?
Noté las mejillas azoradas.
—Solo fumo cuando quedo contigo.
—Pues eso suena mal. ¿Has pensado en ir a la psicóloga?
—¿A la psicóloga?
—Sí. Eso de escribir no es ninguna broma, Melancolía. Puedes ponerte enferma.
—Joder, ¿estás diciendo que estoy loca o qué?
—¡Oh, no! Eso no tiene nada que ver. Loca has estado siempre.
Y rio.
No entendí el humor negro de Héctor y me sentí herida. Enfurecida, me liberé de su cuerpo desnudo y, de inmediato, busqué mi ropa para cubrirme. Él, aturdido, cayó sobre su cuerpo y dio una vuelta hasta quedar bocarriba. Soltó un breve quejido y se incorporó. Lo miré. Héctor parecía ser consciente del atractivo de su edad, su mirada enigmática y sus encantos, porque usó todas y cada una de sus armas para hipnotizarme.
—No me tomas en serio —gemí, vistiéndome aprisa, o todo lo rápido que el alcohol me permitía—. Te mofas de mí. Pero lo que me ha ocurrido ha sido horroroso. Creí que moriría y luego, después, quise escribir. Es una puta mierda, Héctor. Necesito que me entiendas. Además, mamá no está y no me llama. ¿Cómo quieres que pueda soportarlo?
El hombre se quedó quieto durante unos instantes, cavilando sobre lo que acababa de escuchar. Se echó hacia atrás, apoyando su cuerpo en las manos extendidas en su espalda. Parecía estar tranquilo.
—Yo que tú no contaría mucho por ahí eso de que estás escribiendo.
Jadeaba. Pronto me echaría a llorar, pero no sería un llanto maduro, sería un llanto de niña pequeña, patético, sin ningún tipo de encanto. Más bien irritante. Más bien injustificado.
—¿Crees que estaré enferma?
Héctor se acarició la barbilla, arqueando una ceja.
—Hum. Puede ser, querida. No quiero alarmarte. De todas formas, tal vez no sea tarde. Dicen que, aunque lo de escribir no tenga cura, se pueden paliar los síntomas.
—Es tan fuerte… —musité—. Todo revive en mi cabeza, todo existe de verdad. De repente, de la nada tengo ganas de escribir. De escribir algo bueno, algo grandioso. Algo poderoso. Pero a la vez algo íntimo, algo que me concierne. Que es para mí.
El hombre se inclinó para coger un cigarro y servirse otro vaso de Four Roses.
—¿Y ya sabes sobre qué quieres escribir?
La pregunta maldita, inquisitoria, acusadora. Ojalá nunca hubiera invertido tanto tiempo en leer. Era eso lo que me había hecho enfermar con ese extraño trastorno. Estaba llena de sentimientos que se materializaban. Había tantas vidas en mi interior que no parecían tener cabida. Atiborrada, casi no tenía espacio para mí misma. Estaba segura de que ese era el motivo por el que gran parte de mi cabello era blanco.
—Sí —murmuré.
—¿Sobre qué?
—Sobre una profesora de literatura que tuve de niña.
Lo había dicho en voz alta. Qué débil y poco consistente había sonado mi argumento. Qué triste, más triste todavía. La expresión de Héctor apenas se vio alterada. Bebió dos tragos y aspiró dos generosas caladas. Parecía estar en el limbo, radiante. Me arrodillé y me desplacé como un perro para colocarme a su lado. Le robé el vaso, con las mejillas rotas de vergüenza.
—Vaya… ¿quién era esa profesora? Será una novela muy aburrida. Las profes son gruñonas, viejas y agrias. Como la señorita Rottenmeier o algo peor. ¿Tienes un trauma con ella?
—Ella no era así, gilipollas —protesté, sin suficientes argumentos para defender mi postura—. Ella me enseñó muchas cosas, era fantástica.
—¿Cómo se llamaba?
—Septiembre.
—¿Septiembre? ¿En serio? —Héctor me miró con los ojos muy abiertos, socarrón.
Читать дальше