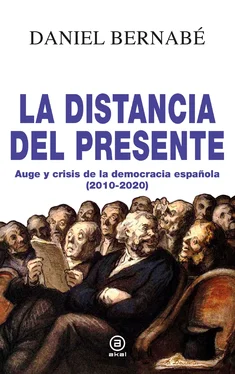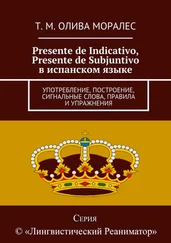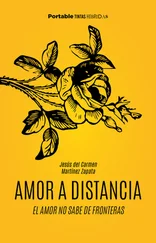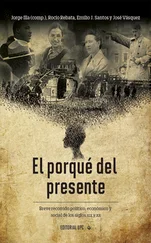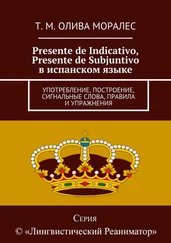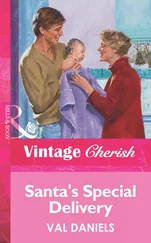Esa misma tarde de domingo, una manifestación recorrió el centro de la capital española con un lema que daba nombre a su plataforma organizadora «Democracia real ya! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» congregando a unas veinte mil personas y poniendo encima de la mesa todas las contradicciones de época posibles. Hablar del 15M, cuando aquel suceso tiene una placa conmemorativa en la Puerta del Sol, quizá una lápida funeraria, quizá una advertencia para los ocupantes de la presidencia de la Comunidad, es algo parecido a intentar contar los inicios de una religión a sus primeros fieles: una tarea inútil. Quien es parte del credo, por convicción o interés, ya ha asentado en su imaginario la mitología, quien es hostil a la nueva creencia, lo mismo.
Conviene, por tanto, desacralizar aquellos días, afirmar que el 15M fue un momento, no un movimiento, que sucedió de aquella manera no tanto por una estrategia dada, sino porque posiblemente no podía haber sucedido de otra forma. Las expresiones de protesta, curiosamente, no son hijas del instante en que se dan, sino de su época inmediata anterior. En este sentido, el 15M pudo ser el inicio de muchas cosas, pero sobre todo fue la cúspide de una década, la de los despreocupados diez primeros años del siglo. Si algo se dirimió aquellos días fue la transformación de los modos de la protesta, un ajuste de cuentas con lo existente, desde las estructuras políticas, a izquierda y derecha, hasta las formas de representación de la institucionalidad. Los hechos suceden con cientos de padres, pero con una sola madre: la implacable contradicción que preña la historia.
Unos meses antes de aquel domingo de marzo habían comenzado las Primaveras Árabes cuando en Túnez un joven llamado Mohamed Bouazizi se quemó a lo bonzo tras haber sufrido la confiscación de su puesto ambulante de frutas. Un detonante que convulsionó a una región cuyos regímenes políticos tenían graves carencias democráticas, un hecho que puso en pie a poblaciones que tenían razones dignas para la protesta, una situación que fue aprovechada para desmembrar Estados que aportaban estabilidad a la región y que acabó en las cruentas guerras de Siria y Libia. Demasiados ojos codiciosos con ganas de poner sus manos sobre la región, demasiada geopolítica, demasiado imperialismo wahabí. Resulta tan extraño como descriptivo de nuestra época que unas protestas que empezaron a articularse en torno a las redes sociales, según nos contaron los medios occidentales, acabaran desembocando en un califato. Vivimos tiempos donde la posmodernidad y la premodernidad bailan a menudo una danza siniestra entre lo pueril y lo despiadado.
Pero en aquel 2011 nada de esto se sabía y cualquier gesto impugnador, más si era protagonizado por multitudes inconexas, bienintencionadas pero impotentes para articular un programa político, se tomaba con simpatía. En la ideología también imperan las modas y, al igual que en el mercado textil, hay intereses por situar las teorías propias por encima de las que se consideran anticuadas o al menos ajenas. En toda esta historia hay un fuerte componente de vendetta, de aquello que vino después de la caída del Muro contra lo que había dominado la izquierda durante el siglo XX. Posiblemente las caras visibles que protagonizaron aquellos días ni intuían este ajuste de cuentas.
Durante los últimos meses de 2010 y los primeros de 2011 varias páginas se abren en Facebook con nombres tan descriptivos como «Yo soy un joven español que quiere luchar por su futuro», donde ya se intuye un componente esencial en todo aquello: la angustia existencial de quien tenía unas perspectivas brillantes arrebatadas por la crisis, ese lugar neoliberal donde la previsión es imposible y los grandes transatlánticos de la carrera profesional se convierten en pecios inservibles. La ruptura del ascensor social fue el principal combustible que animó las ganas de salir a la calle, de encontrarse en una terapia de grupo gigantesca, aunque las consignas fueran otras, quizá más brillantes y soleadas, o quizá más pueriles, según gustos. La huelga general en universidades, a finales de marzo y la propia manifestación de Juventud Sin Futuro, con la que cerramos el anterior capítulo, ya demostraban que había un fermento esperando la lluvia que lo hiciera brotar.
«La primera vez que nos vimos fue en el bar Casa Granada, éramos 13 o 14: desempleados, activistas, estaba Jorge García Castaño, hoy concejal de Ahora Madrid, estudiantes, trabajadores precarios, un autónomo…» [1]. Quien habla es Pablo Gallego, uno de los protagonistas de aquel momento, veintitrés años, formado en marketing en la exclusiva ICADE –Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresa–. Hace referencia a la reunión preparatoria para la manifestación del día 15. García Castaño, en aquel entonces en Izquierda Unida, probablemente uno de los tipos con mayor olfato político de este país, fue parte de ese progresismo ya en las instituciones que intuía que algo estaba a punto de surgir y que veía en este proceso más una oportunidad que una amenaza. En aquel establecimiento en una azotea de Lavapiés se eligió el lema para la manifestación, «Democracia Real Ya», que también daría nombre a la plataforma convocante. «Una de las condiciones básicas es que éramos un grupo apartidista y asindical. Queríamos demostrar que era posible coordinar acciones al margen de sindicatos y partidos, que podíamos hacerlo los ciudadanos de a pie» [2]dice Fabio Gándara, joven abogado que provenía del prestigioso bufete Cuatrecasas. Una de las señas principales de aquel momento no fue solamente el desencanto con las estructuras políticas sino un ciudadanismo que pudo movilizar transversalmente pero que diluyó el concepto de clase, esencial para entender por qué el país y Europa estaban sumidos en una crisis económica atroz.
Podríamos definir el ciudadanismo como la operativa política que señala los desajustes sociales como resultado de una democracia que funciona erróneamente por problemas procedimentales. En este esquema, el sistema político de la democracia liberal flota en el vacío al margen de su asiento económico, el capitalismo, no definiéndose ningún punto de origen de los problemas, pero sí un punto de llegada ideal que se alcanzará mediante la mejora de la representación y la participación. Encontramos así varias de las características definitorias de este nexo, más que ideología, en unos activistas con alta cualificación educativa, pero de escasa trayectoria política. La primera es su adanismo, ya que el pasado, incluso el más inmediato, o bien no existe, o bien no tiene consideración de importancia, estableciéndose un nuevo eje que marcará el periodo que se inicia: lo nuevo contra lo viejo. La segunda característica es la aparición de la crítica económica como uno de los pilares que sustentaban las reivindicaciones. La banca, las finanzas, la deuda, aparecen como elementos permanentes de construcción de un sujeto al que oponerse. Sin embargo, no se plantea un sistema alternativo al capitalismo, tampoco se aboga por una regulación específica al estilo socialdemócrata, sino que se pide una economía al servicio de una mayoría indefinida no porque esa mayoría sea la que aporta la fuerza de trabajo al proceso productivo, y por tanto, la que lo podría controlar inherentemente, sino porque es moralmente mayoría. Así se entienden lemas como «Somos el 99 por 100», que desde luego representan una novedad respecto a la oposición clásica entre clases, pero que difuminan mediante la ansiedad inclusiva a los protagonistas del funcionamiento económico.
De esta forma también se entiende que el otro grupo señalado sean los políticos, sin importar demasiado su filiación ni actuaciones concretas, sino su condición de presunto estamento privilegiado que no representa a los votantes, de igual entendidos como otro grupo homogéneo independiente de sus posturas ideológicas. Libros como La casta, el increíble chollo de ser político en España, de Daniel Montero, editado en 2009, situado en un claro populismo de derecha y de gran repercusión en foros y tertulias de la misma tendencia, anticiparon lo que efectivamente sería una de las señas del 15M, que en análisis posteriores se quiso ver como una potencia destituyente, pero que en el momento no era más que un síntoma de desafección desarticulada hacia la política. En el fondo había una delgada línea que separaba la crítica del bipartidismo y la reivindicación apartidista del apoliticismo y de la antipolítica, al menos potencialmente. «No nos representan», «PSOE, PP, la misma mierda es», «Lo llaman democracia y no lo es», eran lemas que marcaron el desarrollo de aquella manifestación y de los siguientes años, que reflejaban un cansancio de lo existente, la desconexión con los mecanismos institucionales y una especie de regreso al futuro en busca de una democracia impoluta por sí misma. «No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y venimos a por los de arriba» expresaba una tabula rasa que se leyó como un nuevo eje de conflicto, pero que realmente era la escisión del actor político –los de abajo, el pueblo en un sentido no nacionalista, la clase trabajadora– de la ideología que les servía como herramienta –la izquierda.
Читать дальше