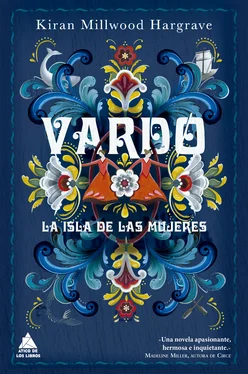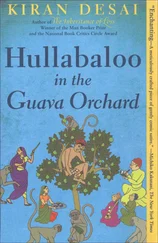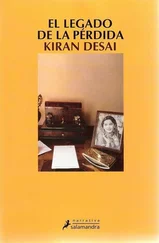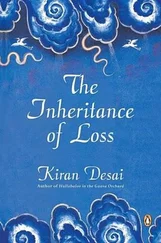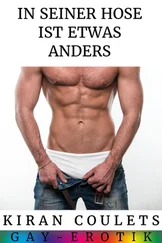—Pues será un caballero muerto o uno que viene a casarse con alguna de nosotras —responde Ursa mientras vierte el contenido de la jarra en la tina—. Lo mismo podría decirse en el caso de la actriz, aunque ella vendría a por padre.
Agnete se ríe y, luego, hace una mueca. Ursa oye cómo el líquido le encharca los pulmones.
—Diantres, no debería haberte alterado. —Ayuda a Agnete a incorporarse sobre las almohadas. Esta arrastra la pierna y Ursa alisa las sábanas—. Siv no me lo perdonará. Ven.
Lleva la mano al endeble pecho de Agnete y la ayuda a inclinarse hacia adelante, sobre el cuenco esmaltado. Bajo las palmas, nota cómo los pulmones de su hermana tiemblan mientras escupe. Ursa lo cubre sin mirar, como Siv le ha enseñado a hacer. Ya sabe de qué color será por la respiración espesa que ha escuchado durante toda la noche.
Cuando Agnete termina, la ayuda a quitarse el camisón. Huele a sudor agrio y a enfermedad, un olor tan común en ella que Ursa apenas lo nota, excepto cuando el aroma limpio y brillante del agua con lavanda impregna el aire. Ayuda a su hermana a meterse en la tina y le coloca la pierna sobre el borde, hundido a propósito para ese fin.
Agnete es todavía delgada como una niña, con la cintura y las caderas rectas, aunque Ursa se desarrolló del todo a los trece años. Los médicos, que la visitan a menudo, la miden cada vez que vienen, pero ninguno la ve desnuda como Ursa, no ven las afiladas aristas de su cuerpo ahuecado ni la pierna mala, retorcida como una fruta pasada.
—No queda nadie por morir —comenta Agnete cuando Ursa termina de colocar la barra que atraviesa la tina para que se apoye mientras se enjabona—. Así que debe de tratarse de un matrimonio.
Ursa había pensado lo mismo y espera que Agnete no perciba el doloroso latido de su corazón.
—¿Qué opinas, Ursa? ¡Padre ha encontrado a alguien con quien casarte!
Su voz tintinea como una campana. Aunque se llevan siete años, Ursa a menudo piensa que su hermana siente lo mismo que ella, como dicen que hacen los gemelos. Agnete se aferra con la mano enjabonada al pecho desnudo, en el punto exacto donde le duele a Ursa.
—Tal vez.
Eso significa que Agnete se quedará sola en la casa, confinada la mayor parte del tiempo en la planta de arriba, únicamente con Siv para cuidarla. Padre raramente las visita, excepto para darles las buenas noches. Aunque el prometido de Ursa sea de Bergen, Agnete tendrá que aprender a dormir sola y pasar los días consigo misma como única compañía. Sin embargo, no dice nada al respecto, se limita a asentir para que Ursa le vierta un jarro de agua sobre la cabeza.
Cuando Agnete sale de la tina y está seca y vestida con un camisón limpio, detiene a Ursa mientras le cepilla el pelo y le dice:
—Ven, déjame que trence el tuyo. Siv es demasiado bruta.
Sus manos son suaves cuando envuelven y retuercen el pelo de Ursa en un largo lazo que se recoge en la parte posterior de la cabeza, baja hasta la nuca y se sujeta detrás de cada oreja. La mira con un orgullo tan evidente que Ursa se siente un poco cohibida.
Siv arquea una ceja cuando viene a vestir a Ursa. Es una luterana estricta y solo lleva ropas marrones y un cuadrado de tela blanco almidonado en el cabello gris. Arruga la nariz mientras guarda el vestido de algodón rosa pálido que Ursa iba a ponerse y cruza la habitación hasta el pesado armario que antes compartían con madre.
Es de madera de cerezo, arrancada de un barco que llegó de Nueva Inglaterra, barnizada de un marrón oscuro que absorbe todo el color; como la ropa de Siv. Sin embargo, las bisagras y en las maltrechas tallas de las patas son de un rojo intenso y suave.
Siv saca el vestido favorito de mamá: amarillo y con las mangas abullonadas.
—Tu padre quiere que te lo pongas —dice con reticencia—. Vas a conocer a un caballero.
—¡Un caballero! —Agnete se incorpora sobre sus almohadas y junta las manos—. Y con el vestido de mamá, Ursa. Estoy tan celosa que escupiría.
—Ni los celos ni escupir son virtudes, Agnete.
—¿Qué caballero, Siv? —pregunta Ursa.
—No lo sé. Solo sé que es un buen cristiano. Tu padre consideró oportuno decírmelo. No es papista.
Agnete pone los ojos en blanco mientras Siv se vuelve para desenganchar los botones de las presillas de seda.
—¿Te has enterado de algo importante?
—No se me ocurre nada más importante que eso.
—Pues, a ver, ¿es alto, rico, tiene barba?
Siv frunce los labios.
—Te queda un poco pequeño, pero no tengo tiempo para arreglarlo.
Le pide a Ursa que se agache y le mete el vestido por la cabeza.
Ursa espera entre la penumbra crujiente de las faldas mientras la mano de Siv la busca; no hace ningún movimiento para ayudarla. Respira hondo, con la esperanza de que el aroma a lilas de madre venga a ella en la oscuridad, pero solo huele a polvo.
La puerta del salón está abierta cuando la llaman y la luz del fuego se filtra hasta la alfombra del pasillo. Lo oyeron llegar y corrieron hacia la ventana para vislumbrar un sombrero negro de ala ancha bajo el alféizar, que el hombre se quitó justo cuando la puerta se abrió y desapareció en las sombras. Agnete le apretó las manos a Ursa.
—Recuérdalo todo.
La barandilla es muy suave y huele a la cera de abejas que Siv utiliza para pulirla y que no ha retirado por completo. Espera que no tengan que tocarse. Por supuesto que no. De todos modos, se imagina que el caballero le da la mano y que se le resbala por la grasa de la cera. No tiene cara en sus pensamientos y se da cuenta de que pronto la tendrá. Y un cuerpo, una voz y un olor.
Es la primera vez que conoce a un pretendiente y desearía que padre hubiera venido a contarle algo de él, cómo lo conoció o incluso si es alguien a quien ella conoce. A lo mejor es el señor Kasperson, que trabaja para papá, un hombre de mejillas sonrosadas y sonrisa tímida. Tiene veinticinco años, solo cinco más que Ursa. Cree que no le desagradaría un hombre como él, aunque tiene la extraña costumbre de frotarse el labio con el pulgar, lo que hace que parezca sospechoso. Podría pedirle que dejara de hacerlo si se casaran. Parece el tipo de hombre que escucha.
Los escalones crujen. Levanta la vista hacia la puerta entreabierta de su dormitorio e imagina a Agnete escuchándola y conteniendo la respiración. Ursa encendió todas las velas que pudo antes de bajar, pero, aun así, las sombras se habían tragado a su hermana. El invierno ha sido largo; se ha extendido durante la primavera y congela las ventanas cerradas. Lo cierto es que las esquinas de la casa siempre están oscuras, incluso en verano, con todas las cortinas abiertas, cuando entra una luz tan brillante que hace estornudar a Ursa. Quizá no vuelva a pasar otra estación en esta casa. ¿La echará de menos o solo a las personas que la habitan?
Se aleja de la escalera y se yergue. Le resulta extraño caminar con las estrechas zapatillas de seda y el peso del vestido de madre sobre los hombros.
Unas voces profundas parpadean con la luz del fuego. No es la voz del señor Kasperson la que responde a la de padre, ni la de nadie que conozca. Ni siquiera es noruego; lo nota mientras se prepara para entrar. «Inglés», piensa y rescata el pequeño y doloroso recuerdo de donde guarda todo lo relacionado con su madre. No sabía leer ni escribir, pero, como hija de un comerciante, había aprendido inglés bastante bien y se lo había enseñado a Ursa y Agnete. Lo hablaban en la mesa, para practicar el acento hasta suavizarlo y que solo quedara una ligera inflexión. Ursa chasquea la lengua un par de veces y atraviesa el umbral.
Es tan alto como padre y más ancho que todos los hombres que conoce. Se inclina cuando padre le pone una mano firme en la espalda y la hace avanzar por la habitación, así que, al tomar asiento, todavía no le ha visto la cara.
Читать дальше