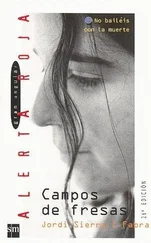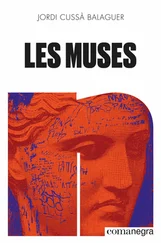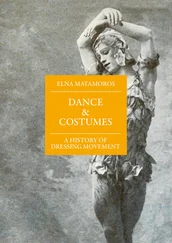A principios de abril de 1928 se iniciaba una nueva expedición a Tunguska, pero en esta ocasión respaldada por el Kremlin. Con la documentación aportada por Kulik, el viaje había sido meticulosamente organizado, sin escatimar gastos. El grupo, compuesto por los dos científicos, el guía y diez ingenieros, iba escoltado por quince militares de élite pertenecientes a la RKKA.
El día 15, como marcaban las previsiones, llegaron a la que, desde hacia un tiempo, denominaban Zona Cero, donde, supuestamente, aguardaba el extraño artefacto. Estático, en el aire, se evidenció ante ellos al aproximarse. Los ingenieros exclamaron impresionados por la extrañeza y perfección de aquel aparato.
Montaron sus tiendas en el mismo lugar donde Kulik y sus compañeros acamparan hacía casi un año. Al igual que entonces, encendieron una hoguera para guarecerse del frío. Al calor del fuego, especulaban sobre la procedencia del objeto y los materiales de los que podía estar compuesto. Sus mentes divagaban imaginando formas de vida inteligente en otros mundos. Si aquella cosa era un artilugio experimental de algún ejército, los militares allí presentes, lo ignoraban. Muchos de ellos ocultaron su temor tras la coraza creada por la férrea disciplina.
Al despuntar el día, organizaron el trabajo entre el equipo de ingenieros y los soldados. En poco tiempo vieron crecer de la nada una torre de madera bajo aquel objeto. Así, madero a madero, clavo a clavo… aquella estructura de diez por diez fue ganando altura hasta alcanzar los trece metros que los separaban de su objetivo.
―¡Camarada Kulik! ―gritó Nicolay Smirnov, el ingeniero que ostentaba el mando, desde lo alto de la plataforma―. Ha llegado el momento. ¿Quiere hacer los honores y ser el primero en tocarlo? ―dijo señalando la majestuosa nave que se hallaba a escasos centímetros de su cara.
―Por supuesto ―respondió de inmediato, y dejando su cuaderno de notas a un lado, se dispuso a trepar por la sólida torre. Smirnov quedó sorprendido por aquella reacción. Realmente, aquel pequeño hombre tenía agallas. Sin demora escaló hasta la cumbre que lo situaba junto al ingeniero.
―¡Espere, señor Kulik! Puede ser peligroso ―le advirtió Smirnov.
Sin hacer caso de aquella recomendación y nada más llegar a lo alto de la torre, se quitó el guante de la mano izquierda y, con mucho cuidado, se dispuso a apoyarla sobre la nave. Pero su propósito no pudo llevarse a cabo; entre aquel aparato y su mano quedaba un espacio insalvable, como si un finísimo escudo protector impidiera el contacto directo con cualquier agente externo, conservando, de esta manera, una carrocería que se percibía inmaculada y pulida. Probó a ejercer una pequeña presión para llegar a la superficie, pero únicamente consiguió que aquel objeto se balanceara suavemente. Kulik, fascinado, permaneció en aquella postura, analizando sus propias sensaciones, durante varios minutos.
―Señor ―llamó Smirnov preocupado―, ¿está usted bien? ―Pero no hubo respuesta―. ¡Kulik! ―gritó el militar. El profesor dirigió una breve mirada al ingeniero y de inmediato la volvió a posar sobre la nave, magnetizado por su belleza.
―Está agradablemente cálida ―dijo sin apartar la mano―, produce una increíble sensación de paz ―añadió pensando en voz alta.
Poco después, varios de aquellos hombres se encaramaban hacia el punto más alto de la improvisada torre. Uno tras otro, fueron tocando el objeto.
―Parece liviano, señor ―dijo uno de los ingenieros mientras lo mecía sin esfuerzo.
―¡Bajémoslo! ―ordenó Smirnov―. ¡Con mucho cuidado! No debe sufrir ni un rasguño, así que asegurense de sujetarlo debidamente.
Los hombres ocuparon rápidamente sus puestos, circundando la nave. De extremo a extremo, fueron lanzando cuerdas y afianzándolas con experimentados nudos.
De forma eficaz, fueron desmontando la base más alta de la torre. Después tensaban las cuerdas para hacer descender aquel disco gris plomizo. Repitieron el procedimiento una y otra vez hasta hacerlo descansar sobre la base más baja de la plataforma, situada a unos tres metros del suelo.
―De momento lo dejaremos ahí. En unos días llegará el transporte.
Capítulo 9
Desde el cómodo asiento de un camión, Alekséi recordaba la primera vez que vio aquel entorno, silencioso y exento de vida. Ahora, un séquito de personas corría y vociferaba intentando dirigir un gran convoy de vehículos. Al frente de la expedición, dos tanques T-18, último modelo, abrían camino apisonando y reduciendo a polvo todo lo que encontraban a su paso. Tras ellos, un camión oruga GAZ-AA 4x2 1500 kg, cuya “bañera” había sido modificada para que el extraño hallazgo pudiera ser trasladado de la forma más desapercibida posible.
Cargar el disco en el camión había sido coser y cantar. Manejarlo era tan sencillo que un solo hombre hubiera podido hacerlo. A pesar de la dureza que aparentaba, era liviano como un globo cargado de helio, así que la operación fue simple y rápida. Acercaron el camión a la torre, y con precisas maniobras, lo colocaron de canto, como si de un juego con una moneda se tratase. Entre la curiosa nave y la manta en la que debía de reposar, quedaba un ínfimo espacio que los separaba. Lo aseguraron para que no sufriera ningún daño durante el transporte, aunque estaban convencidos de que aquella capa protectora amortiguaría hasta el más mínimo golpe. Aquel objeto tendría unos dos metros y medio de altura en la parte central y poco a poco se estrechaba hasta morir en un ángulo romo de unos 40 cm. En un primer análisis visual no se observaba ni una sola ranura, tampoco había ventanas, ni rendijas, ni remaches, ni siquiera una protuberancia que indicara manufacturación; daba la sensación de estar construido de una sola pieza. Aquel material plateado y deslucido, de tanto en tanto, desaparecía de la vista en un extraño fluctuar. A ningún elemento conocido hasta entonces se le atribuía dicha propiedad.
Una vez finalizada la tarea, eliminaron todo rastro que pudiese indicar interés por aquel lugar. Como única prueba de su paso tan solo quedó un enorme laberinto de huellas de ruedas impresas en el terreno.
Capítulo 10
Poco después de partir, los vehículos se detuvieron repentinamente. Los militares corrían obedeciendo las órdenes de su superior. Kulik miró por la ventana y pudo distinguir, a lo lejos, una figura humana. En poco tiempo, aquel adiestrado grupo de soldados había franqueado al individuo que, bajo el punto de mira de las ametralladoras AP-28, levantaba sus manos sin oponer resistencia. Sin dejar de apuntarle, lo llevaron ante su comandante.
―¿Cual es su nombre, anciano?
―Iván, señor.
―Bien, Iván. ¿Hay alguien más con usted?
―No, señor, ya no. Todos murieron y nadie se atreve a venir por aquí.
¿Y usted qué hace aquí? ―se dirigió bruscamente al intruso.
―Les observaba ―dijo con sinceridad―. ¿Puedo preguntar a dónde llevan la nave celeste?
―Eso no es asunto suyo. Aquí las preguntas las hago yo, así que limítese a responder. ¿Sabe alguien más que existe la nave celeste, como usted la llama?
―No, señor. Todos temen venir a este lugar. Piensan que está maldito.
―¿Y usted? ¿Usted no cree que pueda estar maldito? ¿No la teme? ―dijo señalando el camión que transportaba la nave.
―Gracias a ella sobreviví a la explosión. Vino del cielo y se situó sobre mí para protegerme del fuego y el odio de los enfurecidos dioses. Ella me salvó, aunque no pudo hacer lo mismo por los de mi clan. Todos murieron―. Una expresión de tristeza ocupó el arrugado y curtido rostro del anciano.
―¿Dice usted que se encontraba justo bajo la nave cuando algo explotó y destruyó a todo ser vivo a cientos de kilómetros a la redonda, pero que a usted no le ocurrió nada? ¡Venga, viejo loco! No me haga reír ―se mofó el comandante.
Читать дальше