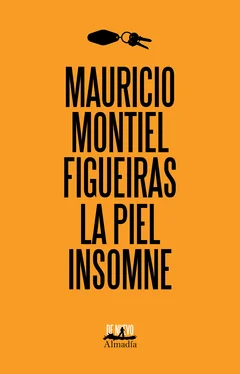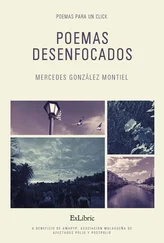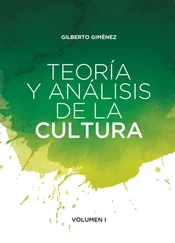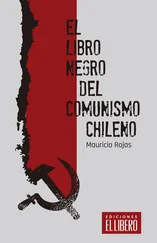Mamá dejó caer la cubeta que sostenía: clonc. Se arrodilló y comenzó a tallar el piso con una escobeta; de cuando en cuando se quitaba el mechón que el sudor le pegaba a la frente. Pronto la terraza se llenó de ese sonido semejante a la marea que exprimía la mugre del suelo con una cadencia circular, precisa. En vano Sofía trató de localizar a papá; aparte de mamá sólo estaba el cuchillo en la butaca, la araña neurótica, el eco en las paredes. Así que sonrió, más tran quila, y dio unos pasos, chapoteando y arrastrando la escoba, trazando estelas en el agua. Se detuvo junto a mamá y la llamó varias veces. La única respuesta fue la marea que eructaba pompas de jabón.
Ríos de cochambre surgían de las manos de mamá, que mantenía la vista baja. Al acuclillarse, Sofía volvió a llamarla por su nombre; logró verle el rostro y ahogó una exclamación de asco. Las facciones de mamá estaban hinchadas, atravesadas por verdugones que remitían a los puños de papá, los nudillos de papá estrellándose en los pómulos porque otra vez azotaron la puerta, otra vez se bebieron mis refrescos; les voy a enseñar lo que es el respeto a las cosas ajenas y ojo por ojo, diente por mira allá va tu diente, ustedes me joden y yo me las chingo.
Sofía inspeccionó la cara de mamá: los labios tumefactos, la nariz torcida por un golpe, la quemadura de cigarro cerca del ojo izquierdo, la cicatriz en la sien que quizá correspondía al filo de un mueble. Y mamá talle que talle, dale que dale la marea y su ocasional burbuja irisada como si fuera tan fácil eliminar la mugre de papá, como si la oreja derecha no estuviera casi desprendida y el vestido de novia no se redujera a pedazos, una colección de jirones que apenas cubrían la desnudez materna. Sofía tocó un hombro en el que se dibujaba la inconfundible señal de un mordisco y lo sacudió. Todo lo que hizo mamá fue detenerse un momento para toser; reanudó la limpieza mientras una lágrima zigzagueaba por su mejilla, pálida fruta magullada.
–Cuando tú quieras, princesita.
La escoba se escapó de las manos de Sofía: plop. Ella se incorporó, torpe. Casi tropezó con la cubeta al voltear hacia las butacas de mimbre y descubrir que el cuchillo era acariciado por unos dedos ansiosos.
Papá torció la boca en una mueca que intentaba ser sonrisa; espinas de rosal habían sustituido sus dientes. Dio un trago largo a la botella que tenía entre las piernas y Sofía distinguió, en el fondo ámbar, varios insectos que se agitaban. Sintió náuseas mientras la falsa sonrisa de papá desaparecía y daba paso a una voz que venía de todas partes y de ninguna.
–Ayuda a mamá, tigresita, ¿o quieres unas buenas nalgadas?
Los labios de papá no se movieron. Otro trago a la botella y los dedos en el cuchillo, la camisa desabotonada hasta el abdomen, las primeras notas de una vieja canción en el aire. Los canarios habían enmudecido.
Mamá continuaba tallando sin inmutarse; su mejilla estaba seca. Sofía recogió la escoba y empezó a barrer la mugre que brotaba de las manos de mamá, llevándola hacia los escalones de la terraza. Cascadas negras bajaron rumbo a los rosales que parpadeaban; el agua se perdió tras la verja, en la calle donde el único elemento vivo era el semáforo y su mirada triple y estúpida.
Sofía observaba con fascinación el líquido que corría por los peldaños. Era como si toda la inmundicia de la casa hubiera decidido huir, regresar a la ciudad de donde papá la había traído día con día al salir del trabajo. Para Sofía la ciudad era papá, esa figura monolítica que tenía algo de edificio en la piel: papá y sus rugidos en los que se intuían embotellamientos, choques, autos fuera de control; papá y sus golpes que congregaban asaltos a mano armada, sirenas como las que se oían con mayor frecuencia al despuntar la luna, titulares de la nota roja que mamá hojeaba durante el desayuno. Papá y los fragmentos de ciudad que se guardaba en los bolsillos para distribuirlos por la casa: en la sala un claxon de autobús, en el comedor la silueta de un perro callejero, en el dormitorio la guitarra de un músico ambulante; aquí el radio de un taxi, la navaja de un delincuente, y allá una antena, un poco de esmog. Papá y la ciudad enterrada hasta la médula: oscura su ciudad, honda suciedad que ahora volvía a su lugar de origen.
Sofía sintió –porque en sus sueños sentir se anteponía a escuchar, de hecho sentir se anteponía a todo– que papá se despegaba de la butaca y se encaminaba al centro de la terraza; casi pudo verlo avanzar con el cuchillo entre las manos antes de girar para cerciorarse. Y sí, papá se acercaba a mamá por detrás, lentamente; su cautela, sus dientes de rosal lamidos por una lengua rugosa, hicieron que Sofía evocara el anuncio de la tienda a la que nunca se le había permitido entrar, ni siquiera acompañada por mamá que a veces iba a surtir uno de los exóticos encargos paternos y salía con una bolsa en la que se adivinaba un garfio, una cadena, el borde de unos círculos llamados grilletes que Sofía no podía asociar con los insectos que tocaban su violín de madrugada. El anuncio de la tienda era un tigre de neón que saltaba eternamente en pos de su presa, un pájaro o una nube. Las patas extendidas, las fauces abiertas para devorar el atardecer, los colmillos filosos: papá era ahora el equivalente tridimensional del tigre. Sus movimientos rezumaban la misma agresividad eléctrica del anuncio y era como si el anuncio rondara a mamá para reclamarle por qué tantos fetiches comprados, por qué tanta correa de cuero y tanta parafernalia metálica; papá de neón aproximándose a mamá y alzándole los jirones del vestido de novia, hundiéndole el cuchillo entre las piernas para frotarla suave, aceradamente.
–Qué bueno que estás en casa, mi amor.
Hilillos carmesí surcaron los muslos de mamá, que esbozó una sonrisa donde cabía toda la dulzura y la fidelidad de una esposa después de varios años de feliz matrimonio. Aunque sus labios permanecieron cerrados la palabra amor retumbó en la terraza, que se adentraba ya en una penumbra de durazno. Al fondo del domingo un canario gorjeó, el último trino del crepúsculo. El silencio se reinstaló mientras el agua cochambrosa seguía fluyendo hacia la avenida, integrándose a la ciudad que acechaba más allá de la verja y registraba todo con su ojo rojo, su ojo amarillo, su ojo verde. Los rosales habían dejado de parpadear.
–Es bueno estar en casa. Ven acá.
Papá retiró el cuchillo de entre las piernas de mamá; un óvalo de humedad le manchaba los pantalones, justo en el área del cierre. Mamá se incorporó, limpiándose los muslos con la escobeta para luego soltarla: splat. Papá la tomó de la mano y juntos se dirigieron a la butaca de mimbre, donde él depositó el cuchillo. Se dieron un beso largo y, conforme desaparecían como engullidos por la casa, Sofía se preguntó qué sentiría mamá al tocar con su lengua esa lengua de asfalto, a qué olería la saliva de papá al entrar en contacto con la de mamá: de seguro a jardín, ya que sus dientes eran espinas, o tal vez a rosas entre los vapores de la tarde. Qué lindo, qué lindo: papá abría la boca y exhalaba un aroma a rosas profundas, rosas violentas, rosas de neón extraviadas en el paladar. Qué inquietante advertir apenas que la terraza estaba más callada que nunca a excepción de la puerta que, aunque no soplaba ni una brizna de viento, se azotaba a intervalos regulares: plaf, plaf. Sofía imaginó las lenguas de papá y mamá enredadas como lagartijas y recordó aquel lejano domingo en que se le ocurrió hincarse a media calle luego de comprobar que no había moros o mejor dicho coches en la costa. Recordó el sabor a desperdicios antiguos que le inundó la boca cuando su lengua dio la primera lamida al pavimento; qué chistoso, pensó, era el mismo sabor que desprendía el rostro de papá las pocas veces que ella se atrevía a lamerlo. Qué curioso que uno debiera acudir a la calle para tener el verdadero sabor de papá entre los dientes.
Читать дальше