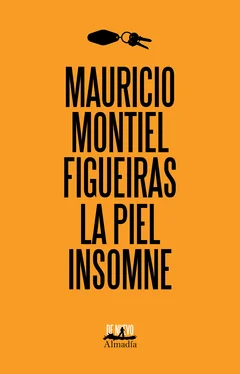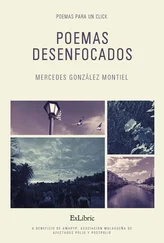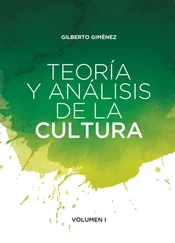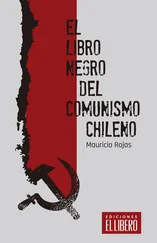LA DULCE PESADILLA DE SOFÍA
Como cada domingo que se dejaba asfixiar por el oro fundido de la siesta, Sofía empezó a soñar con la terraza. Allí la tarde jugaba a trenzar hebras de luz y sombra entre las macetas, en las divisiones de las baldosas, quizás hasta en los canarios que gorjeaban melancólicamente al fondo de la casa envuelta en el sopor estival.
Primero vino un entumecimiento delicioso, la sensación de manos que con cariño depositaban piedras en el pecho y las rodillas. Segundos después –aunque en el sueño no existía el tiempo, decía mamá durante la cena– llegó el cosquilleo en la cintura, una oleada de hormigas que escaló el vientre y los pezones de ocho años y se detuvo en el cuello con una efervescencia similar a la del Alka-Seltzer que papá tomaba antes de dormir. Por último fue la telaraña que de un jalón se untó a los ojos e hizo recordar las mascadas de mamá, la impresión de que alguien arrojaba un sombrero sobre el rostro para clausurar ese canto de aves a lo lejos y permitir que la saliva fluyera, espesa y caliente, rumbo a la almohada por donde deambulaba una mosca.
Y así Sofía fue entrando en el sueño de puntillas, quedito quedito, como le hubiera gustado entrar en el cuarto de papá y mamá cuando se encerraban por la noche. Papá comenzaba a alzar la voz y mamá intentaba calmarlo pero mejor sollozaba; luego eran las patadas en la pared, el mueble volcado en el suelo, los misteriosos insultos de papá, las súplicas de mamá transformadas en gritos y al cabo de unos minutos en quietud, acre silencio segado por golpes que podrían ser producidos por un látigo al morder la carne.
Sofía pasó a su pesadilla a través de una puerta de madera ajada que se abrió conforme alguien le quitaba del rostro el sombrero con olor a naftalina. De pronto ahí estaba ella, de pie en la terraza con vis ta a la calle, enfundada en el vestido blanco que papá quemó en un acceso de cólera y que mamá había comprado para una primera comunión cada día más incierta.
Sofía brincó, asustada por el estallido que reverberaba en sus tímpanos. Volteó hacia atrás, el corazón desbocado, y se sintió tonta al descubrir que la explosión la había provocado la puerta principal, empujada por una ráfaga proveniente del interior de la casa. Sonrió: mamá no había cerrado la puerta, qué olvidadiza. Papá se molestaba cuando oía ese ruido y empezaba con los reproches: a ellas les tenía sin cuidado la propiedad que les había regalado el abuelo, si a ellas no les importaban los muros de por sí jodidos entonces que los derribaran, mejor destruyan la casa de una vez por todas y se acabó, viviremos más felices bajo los escombros, entre el polvo y las ratas. Siempre las mismas injurias, la misma furiosa letanía mezclada con el gorjeo de los canarios.
Transcurrieron varios segundos –aunque en el sueño no existía el tiempo, ¿quién decía eso?– y no hubo señales de que papá fuera a aparecer en el umbral, las facciones encendidas por el alcohol que mamá le traía del supermercado. La puerta continuó azotándose contra la pared, marcando el ritmo cardiaco de Sofía que ya se normalizaba: uno dos, uno dos. Sin soltar la escoba que alguien le había colocado entre las manos, ella cerró la puerta con excesiva lentitud, disfrutando la brisa que soplaba desde el patio trasero. Se alarmó al ver, por el rabillo del ojo, las plantas que se mecían en las macetas como esqueletos verdes.
Nunca le había gustado estar más de lo necesario en la terraza. Quizá por la manera en que las sombras reptaban por el piso, te jiendo una maraña de serpientes cuyas pupilas correspondían a los poros de las baldosas. Quizá por el tintineo con que el candil se balanceaba en el cielo raso al recibir las caricias del aire, por las plantas que seguían el compás del candil con un vaivén de tallos y hojas, por las butacas de mimbre que remitían a cabezas recargadas en los muros. Quizá porque ese era el lugar favorito de papá, el rincón donde se sentaba a descansar la mayoría de las tardes con una botella entre las piernas, la camisa desabotonada, los ojos desesperadamente fijos en la calle al otro lado de la verja que circundaba la casa, los labios apenas abiertos para reproducir viejas canciones de la radio. Sea como fuera, a Sofía no le terminaba de convencer la terraza: demasiada penumbra incluso a mediodía, demasiado olor a papá flotando como avispa en los rayos del sol.
La niña respingó al sentir frío en los talones. Estaba descalza; zapatos y calcetas se habían esfumado. Frunció el ceño, molesta por las agujas de hielo que trepaban hacia sus tobillos, e imaginó músculos y tendones invadidos por una capa de nieve que crecía y crecía y crecía. Se apoyó en la escoba y levantó el pie izquierdo para examinarlo de cerca; hizo lo mismo con el derecho. No se sorprendió al ver que la piel de ambas plantas era una costra de callos surcada por hendiduras donde la sangre se coagulaba. Pero no había dolor, sólo el frío que ahora le llegaba a las pantorrillas.
Los canarios cantaban, frenéticos, impacientes. Sofía avanzó entre las macetas y las butacas; advirtió que el suelo estaba empapado, que el sol que se filtraba hasta allí se disolvía en una gelatina por efecto del agua. Se detuvo frente a los escalones que se desplomaban en un desorden de piedra hacia el jardín y la verja, atenta a los rumores de la calle.
Nada. Ni una ambulancia rumbo al hospital más próximo, ni un claxon que astillara la tarde. Ni siquiera los pasos de un hombre con un periódico bajo el brazo, el ajetreo de una mujer que iba retrasada a su cita de cine o café: nada. Qué raro. El silencio del domingo era más denso que nunca, casi un tallo que se podía masticar. La ciudad se reducía al trozo de calle recortado por la verja y al semáforo que parpadeaba, estúpido y solitario, en una esquina cercana. La ciudad, bien lo decía mamá, moría un poco cada domingo al crepúsculo.
Sofía estornudó; el perfume de los rosales que poblaban el jardín era insoportable. Volteó hacia ellos. Por un momento creyó que las espinas habían aumentado de tamaño hasta volverse cuchillos como los que papá afilaba en la cocina cuando no podía dormir, pero bastó que se frotara los ojos para que los cuchillos recuperaran su condición de espinas mientras las rosas cabeceaban en el aire, lánguidas, hediondas. Sus pétalos, recorridos por mosquitos, develaban un centro jugoso rodeado de vellos que tenían algo de pestañas. Sofía se sintió incómoda al confirmar que sí, los ojos incrustados en las flores se abrían para observarla; las pestañas se desplegaban, sí, no era una ilusión, ahuyentando los insectos que volaban para posarse de nuevo en la pupila, en el cálido iris. Las rosas estudiaban a la niña y se balanceaban adelante y atrás, adelante y atrás.
Sofía bajó la mirada. Pensó, al notar los rasguños en sus piernas, que quizás había caminado mucho tiempo entre espinas o cuchillos; además su vestido estaba sucio, cortado toscamente a la altura de las rodillas. Suspiró, pasándose una mano por la melena que le caía como un haz de trigo hasta abajo de los omóplatos.
Alguien derramó una cubeta a sus espaldas. El agua le mojó los pies y resbaló por los escalones: drip drop, drip drop. Un hilillo corrió por el último peldaño, se deslizó entre los rosales, alcanzó la verja y se perdió en la paz dominical de la avenida.
–A la hora que usted quiera, señorita.
Inflamada por la rabia y el alcohol, la voz de papá sonó como balazo en la terraza. Las rosas parpadearon velozmente: uno dos, uno dos. Sofía no pudo evitar un sobresalto; estuvo a punto de soltar la escoba mientras el corazón le subía por la garganta en una ráfaga amarga. Tragó saliva. Giró. La voz de papá era ya un eco en los muros, la araña que rehuía ágilmente la gelatina solar de las baldosas, el cuchillo olvidado en una butaca de mimbre.
Читать дальше