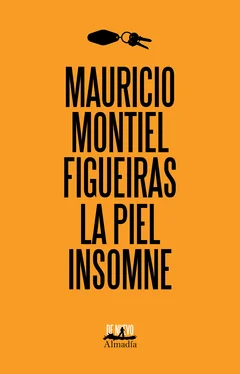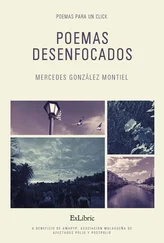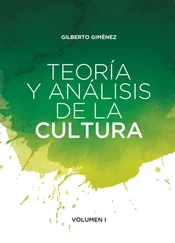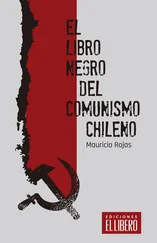Y de pronto los arlequines abandonan la escena, incendiando el aire con un revoloteo de rombos multicolores. Los tres maestros quedan solos en el estudio, tocándose y mordiéndose sin importarles quién excita a quién ni de quién son esos pechos, esa garganta, esas nalgas que se yerguen como queriendo desprenderse de sus ataduras. El desván cae en un torpor ambarino; la luz, de una densidad casi palpable, preludia el balanceo del péndulo nocturno y agudiza los sentidos. Es mejor olvidar el cosquilleo semejante a un hervidero de mariposas en la entrepierna para ver cómo el maestro de historia sale por una esquina de la escena, cómo la instructora de educación física y la profesora de geografía interrumpen bruscamente las caricias. Blusas, brasieres, faldas, medias y bragas se deslizan al piso conforme dos voces femeninas inauguran un cántico desde un fonógrafo fuera de cuadro, una pieza cuyo título rehúsa despuntar en la memoria porque es algo exótico, algo con una k intermedia, una invocación en un idioma difuso. Alguna vez en la clase de música se escuchó y analizó esa pieza, una de las favoritas del profesor que hablaba maravillas de Delibes, ah, sí, ahí está el nombre del compositor: Delibes, por supuesto, la sesión sobre música de opereta y ballet, Francia, finales del siglo XIX; Delibes, sí, pero cuál es el título de la pieza que recupera el encuentro de dos mujeres en un jardín mágico a orillas de un río, el profesor contó la historia, Delibes se había inspirado en esa imagen para componer la pieza que se llama cómo, cómo, cómo nombrar a dos mujeres que cantan en un jardín mientras las dos maestras permanecen inmóviles en el suelo del estudio, tendidas bocarriba sobre un revoltijo de ropa, los ojos cerrados en tanto la música insinúa una cadencia de piel que huele a noche, lenguas que deambulan por zonas cada vez más profundas. Desnudo, precedido por una erección brillante como relámpago, el maestro de historia regresa a cuadro; en las manos sostiene una navaja de rasurar y una bolsa llena de pequeños óvalos que remiten a semillas.
En ese instante la realidad da una maroma y queda bocabajo. Ya nada es lo que aparenta ser cuando el cosquilleo en la entrepierna deviene palpitación, tibio calambre que espanta. De golpe es el rito de las flores negras, la ceremonia espiada y soñada casi a diario desde aquella tarde de verano, la obsesión que ni papá ni mamá han podido o querido explicar. En casa se negaban a hablar del tema y desviaban cualquier conversación en torno de pesadillas extrañas, nuevas sensaciones, temblores innombrables. Decían que las cosas relacionadas con el sexo eran generalmente malas, que las niñas decentes debían evitar a toda costa esos asuntos, que gracias al aislamiento y a la disciplina del internado aprenderían a comportarse.
El maestro de historia se arrodilla junto a las dos mujeres. Las voces del fonógrafo cobran un ritmo similar al de las fantasías más íntimas, dos alientos que se funden y confunden mientras el maestro deposita la bolsa en el suelo y abre con la navaja un pequeño surco bajo el ombligo de la profesora de geografía que no se mueve ni sangra: la herida es perfecta, de una limpieza quirúrgica. El maestro repite la operación con la instructora de educación física y al terminar hunde la mano en la bolsa para extraer un puñado de óvalos que siembra en las heridas. Conforme la música alcanza su cenit, el maestro se incorpora. Las dos mujeres renuncian a la parálisis y se acercan, buscándose a ciegas con labios y dedos, entrelazando salivas y extremidades sin atender al maestro que observa y se frota la erección con gesto distraído. Y entonces nace una agitación bajo la piel de las profesoras, un vaivén como de olas o bulbos que pugnan por surgir aquí y allá, en distintas regiones cutáneas, a lo largo y ancho del cuerpo. La agitación va en aumento y basta parpadear para que las orquídeas germinen y revienten la carne y asomen por el rostro, las axilas, la espalda, el torso, los muslos; las orquídeas cubren todo con su terso pelambre de pétalos y transforman a las mujeres en enredaderas, floraciones que se estremecen en un insólito delirio vegetal.
La mente decide jugar más de lo que ha jugado y así Ana, Teresa y Cecilia, las tres con las faldas alzadas en el desván que se disuelve en un letargo sepia, imaginan qué sucedería si el maestro de historia –¿o acaso es el de literatura, el de música?– volteara hacia arriba y las descubriera allí, tres rostros intrusos que escrutan el recinto cuya existencia debe guardarse en el más riguroso secreto. Probablemente las facciones del maestro se descompondrían en una mueca que las horrorizaría y ellas tendrían que ahogar un alarido y acomodarse el uniforme rápido, lo más rápido posible. Tal vez sentirían las primeras uñas del miedo en la nuca y se apartarían de la claraboya justo cuando el maestro las señalara y saliera de cuadro y las profesoras o mejor dicho las esculturas florales se levantaran con ademanes sonámbulos, de película muda. Quizás entonces Cecilia, Teresa y Ana, soportando a duras penas el hormigueo en el bajo vientre, tropezarían con algunos maniquíes en su prisa por abandonar el desván y los muñecos desearían devolverles el abrazo para frustrarles la huida. Quizá los pájaros se burlarían con sus miradas vidriosas y ellas se precipitarían a la escalera de caracol aunque los maniquíes empezaran a cantar con voces de Delibes, atravesarían el patio sin advertir la nitidez de la luna que colgaría del cielo como una sonrisa plateada, llegarían al pasillo cuidando de no azotar la puerta con la ventana rota para evitar que el golpe reverberara en las entrañas del colegio, empujarían la puerta de los altorrelieves y moverían el armario para abrir y cerrar el acceso que nadie debería conocer y salir al Corredor Prohibido. Al fin el Corredor Prohibido, el hormigueo vuelto una humedad implacable entre las piernas que obligaría a pensar primero en la cercanía de la noche y después en la desaparición del maestro –¿de historia, de literatura, de música?– al que todos buscarían hasta que la última hebra de sol se desvaneciera y él por ninguna parte, ni un mínimo rastro de su presencia. Seguramente el maestro esperaría a que pasara la hora de la cena y el internado se poblara de grillos y aire para acudir a la cita con Ana, Teresa y Cecilia, que estarían en su dormitorio, a punto de dejar caer sus camisones como arañas translúcidas, aguardando con ansiedad que alguien llamara a la puerta; alguien que en las manos traería una navaja luminosa y una bolsa con semillas oscuras para enseñarles con placentera lentitud cómo germinan las orquídeas que laten abajo, muy al fondo, en esa penumbra de terciopelo habitada por pétalos impacientes.
DESHUESADERO AL CREPÚSCULO
A José Javier Coz
Creo que la idea fue de Rito.
Ahora en retrospectiva, después de lo que pasó creo que sí, que Rito aquella tarde con el sol medio quebrado en el horizonte, que los cuatro amigos de siempre aburridos en la casa del árbol donde nos juntábamos a diario. De repente Rito abrió la boca con una bocanada de humo y se nos antojó la mejor idea; de repente fue el cementerio y jugar futbol entre las lápidas. Al fin y al cabo era un pueblo chico como nosotros, quién iba a darse cuenta si el cementerio estaba a un par de kilómetros y los cigarros de Manuel nos quemaban los catorce años, si nuestros padres nadaban en la siesta o la indiferencia y nadie conocía nuestro club, acuérdense del acuerdo, todos lo firmamos con sangre cuando traje mi navaja y les rebané el índice.
Cómo olvidarnos de la navaja de Rito. Esteban se desmayó al ver el hilo rojísimo que le bajaba por la yema del dedo y se deshilachaba finalmente en una firma recién inventada, un garabato que se tiñó de marrón junto a otros tres garabatos en el trozo de papel que Rito traía siempre en los jeans, revuelto con la resortera y dos fotos de rubias en cueros y sus sueños de conquistador y los cerillos que sacaba para encender otro Camel y hablarnos del cementerio, un lugar mágico que comenzaba a echar raíces en nuestras mentes y a crecer hasta cobrar las dimensiones de una meta o una obsesión. Teníamos que ir allí, al deshuesadero –así lo llamaba Rito–, ese era nuestro último destino, el deshuesadero esto y el deshuesadero lo otro y lo de más allá: imagínense revisar las tumbas abiertas, coger varios cráneos y jugar futbol, desaburrirnos y enterrar los pantalones cortos de una vez por todas, quedarnos a dormir sobre un sepulcro y puto el que se raje; apenas son las cuatro y media, en una hora nos vemos frente a la tienda del Gato. Y no vayas a salir con tus pendejadas, Esteban, nada de que tu mamá te encargó la leche o de que van a misa porque se le ocurrió a tu papá; el chiste es que ellos no sepan a dónde vamos, déjenles una nota o algo así, un campamento o una fiesta en casa de alguien que no existe, usen sus neuronas. Nos vemos a las cinco y media; el que no esté deja de ser miembro del club.
Читать дальше