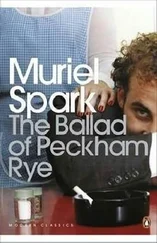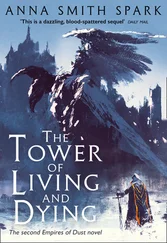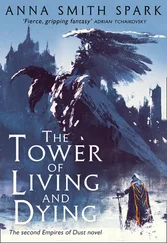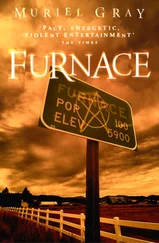—Vamos, sí que tiene algo contra él —dijo Robinson.
Se me ocurrió que Robinson se parecía físicamente a mi cuñado, Ian Brodie, el médico que se había casado con Agnes. No era un parecido muy marcado; era solo en la forma de la cabeza, pero deseé que no existiese, puesto que tendría que convivir con Robinson hasta agosto.
—Tome el libro que desee —dijo Robinson.
Ahora bien, era una biblioteca enorme con estanterías vidriadas. No guardaría libros, me refiero a mí misma, detrás de puertas vidriadas. Aquí en casa los libros no están ordenados. La biblioteca de Robinson estaba bien encuadernada y cuidada. Advertí que muchas eran primeras ediciones con las páginas aún sin cortar. Soy adicta a una clase de esnobismo que difícilmente conserve una primera edición guardada en su estante. Pensar en un hombre que tiene en una isla primeras ediciones con las páginas sin cortar estimuló de algún modo mi esnobismo.
Si bien mi vida de casada había durado solo seis meses, mi marido había condicionado muchos de mis gustos. Cuando escapé de la escuela para casarme, él tenía cincuenta y ocho años y era un profesor en Letras Clásicas cuya madre estaba emparentada, por matrimonio, con mi abuela. Había llevado una vida retirada hasta que me conoció. Fue una conmoción para mí descubrir que se había casado conmigo por una apuesta. A veces, cuando me pregunto qué habría pasado si él no hubiera muerto y advierto lo viejo que habría sido —setenta y cuatro años— cuando llegué a la isla, me estremezco y pienso absurdamente en las manos arrugadas de los ancianos. A pesar de ello y si bien no suelo inclinarme por el tipo de hombre erudito, como lo era mi marido, mi gusto en materia de libros era una prolongación del gusto de él. En el interior de las tapas de todos los libros de Robinson había una etiqueta con las siguientes palabras:
Ex Libris
Miles Mary Robinson
debajo de las cuales había un grabado bastante horrendo que representaba un libro abierto sobre un atril de mesa, junto a una pluma de ganso y una lámpara antigua. Debajo de todo esto, en caracteres góticos, el lema Nunquam minus solus quam cum solus.
Jimmy Waterford vino a verme poco después del incidente con Tom Wells y la sopa. Yo estaba enseñándole a la gata a jugar al ping-pong en un rincón del patio, mientras el moreno Miguel nos observaba en silencio y con una mueca de desprecio hacia nuestra actividad.
—Una cosa —dijo Jimmie—. Digo.
—Hola, Jimmie —dije.
Jimmie se sentó en cuclillas y yo guardé la pelota de ping-pong en uno de mis bolsillos hasta la próxima lección.
—Ve a preparar el té para el señor Wells, por favor —dijo a Miguel.
Me di cuenta de que quería hablar conmigo a solas, de modo que me senté junto a él, también en cuclillas.
—Se trata de lo siguiente —dijo—. Quiero decirle que Robinson no es hombre afecto a las mujeres. Robinson no es un desconocido para mí.
Yo sabía que él conocía a Robinson. Y existía ese parecido en la nariz que de pronto me había hecho pensar que podían ser parientes.
Jimmie me había caído simpático en el avión de Lisboa. Se debía en parte a ese modo peculiar de hablar que, lo supe tiempo después, había adquirido en primer lugar de un tío suizo que usaba a Shakespeare y a algunos poetas del siglo diecisiete como libros de texto y el Modern English Usage de Fowler como guía, y en segundo lugar del trato con los soldados aliados durante la guerra. Y, en el avión, Jimmie también me había gustado por la aparente espontaneidad con que había iniciado una conversación conmigo.
—Mal tiempo para volar.
—Sí, ¿no es cierto? —dije.
—¿Quiere beber algo? ¡Tenga!
Desenroscó la tapa de su petaca de cuero y plata y quitó la tacita de su base.
—Creo que no, gracias —dije por cortesía.
—Usted tome la taza, yo bebo del recipiente —dijo mientras me pasaba la tacita a medio llenar con brandy.
En ese preciso instante, un miembro de la tripulación, con la cabeza gacha y el mentón oscuro hundido en el pecho, pasó velozmente a nuestro lado. Luego de unos segundos regresó apresuradamente y desapareció de nuestra vista. Fue la primera y última vez que vi a ese miembro de la tripulación. Entretanto, Jimmie me contaba:
—Creo que me haré examinar la cabeza. Acaso piense usted que viajo por vacaciones. Oh, no, oh, no. ¿Usted viaja por vacaciones?
—No, negocios —dije—. Excelente brandy. Me hace sentir normal.
Debajo de nosotros las nubes se fundían en el sol del atardecer mientras entrábamos en una de ellas, tratando de ganar altitud.
—No parece una mujer de negocios —dijo Jimmie, tomando un trago de su petaca.
—Gracias —dije.
—Es un cumplido —aclaró Jimmie.
—Lo sé —dije con amabilidad—. Gracias.
—¿Le sirvo un poco más de este brebaje?
—No, gracias. Ya bebí suficiente. Estaba rico.
Sin embargo, me sirvió un poco más de brandy en la tacita, que sorbí agradecida. He descubierto que, cuando una viaja sola por el extranjero, es prudente y también discreto dejarse acompañar durante el viaje por un hombre bien elegido. De lo contrario, una se ve acosada por muchos cargosos por el camino. Una tiene que saber discernir, por supuesto, pero es algo que se aprende con la experiencia: cómo detectar la clase de hombre que no va a presionarnos para lograr ningún compromiso futuro. Me sentía afortunada de haber encontrado a Jimmie. De hecho, mientras esperábamos en el aeropuerto ya me había fijado en él, en busca de protección contra un viajante de comercio inglés de cara ancha, voz estrepitosa y un montón de equipaje, que me miraba con demasiada insistencia. Había también un par de españoles que, cuando hice caso omiso de sus saludos individuales, habían decidido unirse. Mientras sorbía el brandy de Jimmie oí la voz del inglés de cara ancha que se acercaba desde varios metros de distancia, conversando con una pareja de norteamericanos.
—Solo permítanme abrir el portafolio —decía—. Les mostraré el producto. Créanme, el diseño se remonta a la época de los druidas.
Hurgó en su maletín y extrajo una medalla blanca de metal de unos ocho centímetros de diámetro. No pude distinguir el diseño interior, pero parecía un gnomo sentado en una barra encerrada dentro del círculo.
—Es infalible, les aseguro —dijo el inglés—. Trae a su dueño la más increíble de las suertes. Ya lo ven. La forma y el diseño, como pueden apreciar, son una réplica en miniatura de un antiguo amuleto druídico descubierto en la llanura de Devonshire, en Inglaterra, hace apenas cincuenta y siete años. Es un amuleto mágico. No pretendo saber cómo funciona ni por qué. Pero funciona.
—Caramba —dijo la norteamericana.
—Caramba —dijo su marido.
—En la última mitad del año, exportamos quinientos mil solo a Nueva Zelanda.
—Caramba.
—Si me preguntan —me dijo Jimmie en voz baja—, yo diría que el hombre tal vez necesita que le examinen la cabeza.
Tomé un sorbo de brandy y asentí.
—Eh, usted —dijo el inglés, tan alto que su voz llenó el salón y los norteamericanos parecieron cohibirse—. Estuve llamándolo, mi querido muchacho —dijo cuando apareció el asistente de vuelo—. Me gustaría un whisky. Y ¿qué van a tomar mis amigos?
—Limonada —dijo la norteamericana.
—Agua tónica —dijo su marido.
—Ustedes necesitan algo más fuerte que eso. ¿Van a parar en Santa María? Es muy húmedo, se lo advierto.
—Caramba —dijo la norteamericana—. Una limonada.
—Whisky y agua tónica —dijo su marido.
—¿Regresan a Estados Unidos?
—Bueno, antes vamos a las Bermudas —dijo la norteamericana, con los ojos pegados al amuleto mágico que el inglés sostenía entre el pulgar y el índice.
Читать дальше