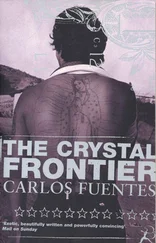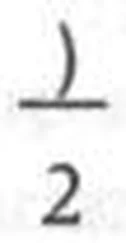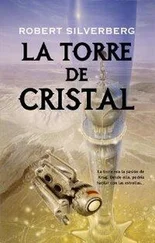Analía P. cambió el tono de pronto, en el final del relato, como si la parte amable del recuerdo terminara cediendo a una nostalgia mucho menos grata. Se dio cuenta de que Jota la miraba serio y procuró recuperar la proximidad.
–Ahí fue mi debut, bueno, no sólo el mío –sonrió de nuevo Analía P.
De golpe Jota se sintió incómodo. Empezó a mirarla de otro modo, es decir, volvió a ver lo del principio: una mujer madura, con ciertos excesos en la ropa, en el maquillaje, algunos kilos de más, y un tono que, para sus prejuicios, le empezaba a resultar levemente obsceno. Jota advertía el efecto del tiempo en Analía P., el modo en que su discurso comenzaba a resultar anacrónico. Era la derrota de las chicas del cineclub, como si la vida, o aquello que podría llamarse “la sociedad triunfante”, las hubiera doblegado y convertido, como castigo, en aquello que antes repudiaban, quizá en sus propias madres. O peor aún: en una versión más patética, porque aquellas pibas no serían genuinamente como sus madres, sino mascaradas, parodias de todas aquellas mujeres que antes repudiaban, los viejos paradigmas de la feminidad para los machos viejos. Sin embargo, no pudo evitar sentir un poco de pena por las antiguas chicas del Bosque: para algunas, seguramente hubiese sido más coherente morirse antes que claudicar, algo parecido a lo ocurrido con las ideas políticas, porque Jota descontaba que mucha gente del cineclub había desaparecido no por turismo exótico. Y el suicidio era como una nube que sobrevolaba a la juventud, como siempre lo ha hecho, como la amenaza de la incerteza del futuro. Jota recordó haber leído que, en ese mismo país, en otro tiempo, Leandro N. Alem, el autor de la frase “que se rompa pero que no se doble”, había terminado suicidándose a fines del siglo XIX, quizá como un mensaje para el inconsciente colectivo, dándose trompadas con el instinto de supervivencia, como una batalla entre la integridad y la adaptación. Jota no había tenido que optar, porque lo suyo nunca había sido la contradicción con el mundo, apenas consigo mismo. Cuando alguno le cuestionaba esa actitud meliflua, con respecto al cine, por ejemplo, se justificaba diciendo que un film era la expresión ética (o estética, conforme al interlocutor) del director, que la respetaba, pero no era “su” pensamiento, ni su conflicto, y no hay peor traición que embarcarse en batallas que no nos son propias. Lo pensaba realmente así, pero se daba cuenta de que, en el mundo convulso en que vivían, con las constantes explosiones de una sociedad furibunda que parecía exigir definiciones a diario, aquello no dejaba de ser una amable justificación que no convencía a nadie. Tal vez también por eso, Jota intuía que su mundo de relaciones tibias se achicaba permanentemente, mientras él permanecía en el mínimo gueto de los no alineados, por usar un término de la época.
8
Stringa era el único amigo que cada tanto aparecía. Pero como era un tipo susceptible a los bajones, muchas veces se había alejado de todo como quien precisa lamerse solo las heridas, para reaparecer maltrecho luego de un tiempo prudencial. Con Stringa no se podía contar, sobre todo después de los episodios que, en lugar de salvarle la vida, lo habían precipitado en diversos infiernos personales. El Tati Stringa, su antiguo compañero del Nacional Simón de Iriondo, era un muchacho sin destino. Su padre tenía un taller mecánico –tarea que a Tati le producía un rechazo casi infeccioso–, con el que sostenía a la familia sin grandes apuros ni dispendios, inclusive a una hermana que estudiaba en Rosario. El padre tomó rápida nota de la poca actitud de Tati hacia los fierros, y cuando ya no había caso con los estudios, le consiguió una tarea burocrática: atendía una mueblería en calle San Jerónimo, una labor aburridísima que lo llevó por tedio al juego. Ese pareció ser el único entusiasmo en un muchacho al que nada conseguía siquiera producirle curiosidad. Jota en algún momento pensó que Stringa era asexuado, que el sexo no le despertaba siquiera la menor curiosidad, tanto que, a los veinticinco años, Jota creía que seguía siendo virgen. Cuando apareció el Quini 6, Stringa se convirtió en un fanático obsesivo: armaba sus martingalas, anotaba en un cuaderno la correlatividad de los números premiados y los atrasados, hasta parecía tener más información que la Lotería Provincial. No jugaba grandes sumas porque no disponía de plata, pero invertía mucho tiempo en esos estudios científicos de cálculo probabilístico que –suponía– lo iban a hacer rico. Y contra toda opinión, lo hicieron; no lo salvaron, ya habían muerto sus padres y se había comido hasta el último tornillo del taller mecánico, pero fue una plata bastante importante que le cayó del cielo. Un domingo, después de varias semanas oculto, golpeó con energía la puerta de Jota que escuchaba su risa y sus gritos, como si vinera con algún acompañante en su festejo, pero era él solo, un Stringa desmadrado que saltaba y abrazaba a Jota, y dando alaridos le anunciaba a quienes quisieran oírlo que había asomado la cabeza, que despertaba del letargo de toda una vida chata, que había emergido para el mundo un ganador llamado Tati Stringa, como si ahora pudiera revertir una a una las humillaciones del ninguneo por el simple hecho de tener plata. En realidad, a Stringa no lo humillaba nadie porque nadie lo consideraba merecedor de tal cosa, nadie le dedicaba su tiempo, la maledicencia o la picardía que requiere una humillación. En ningún otro caso Jota recordaba a alguien tan acosado por el término ninguneo. Pero lo peor fue que ese estado de éxtasis, de euforia, le duró poco, no más de dos meses. El afán de resolver su futuro pronto lo indujo a tomar decisiones apresuradas: compró tres taxis y dos cocheras. En todos los casos, pagó de más. Le había anticipado a Jota, en medio del festejo, su fantasía de que cada noche los choferes le rindieran la recaudación, le embelesaba la idea fantástica de estar sentado en su casa tomando mate, rascándose los huevos en pijama, mientras el parque mecánico y la peonada trabajaba para él. Primero le costó conseguir choferes; cuando tuvo dos, uno le robó el coche, lo usó para un afano y quedó detenido junto con el vehículo en una comisaría de Santa Rosa de Calchines. El otro chocó dejando inutilizado el auto, así que no tuvo más remedio que sentarse él mismo en el tercero, clavarse doce horas diarias en el auto y juntar plata para pagarle al abogado. Algo había salido mal en su sueño de patrón de estancia, y Tati volvía a precipitarse con rapidez en el rigor laboral.
Las cocheras estuvieron largos meses en los clasificados sin que asomaran interesados, y encima había que pagar los gastos. A fin de cuentas, para su desesperación, Stringa, pese al dinero, seguía en el mismo lugar de antes, o peor aún: había sumado una serie de preocupaciones y disgustos que antes no tenía. Sus gestos retornaron al punto de partida; la vida lo seguía castigando, ensañándose con él. De lo único que había conseguido desembarazarse era de la mueblería.
Después de un gran esfuerzo, recompuso como pudo la situación: malvendió uno de los autos, reparó el otro y consiguió un nuevo peón, un jubilado que iba todo el tiempo a veinte. Por su cuenta, siguió manejando doce horas el coche restante. Vendió las cocheras por mucho menos de lo que había pagado, con eso alcanzó a invertir en un departamentito insignificante en el Fonavi Centenario que pudo alquilar por muy poca plata. De algún modo, con grandes limitaciones, restauró algo de su fantasía primitiva de rentista, pero ya no podía permanecer tomando mate mientras los billetes se multiplicaban: él también tenía que agachar el lomo o los gastos superaban a los ingresos.
La reflexión tardó un poco en iluminarlo, pero en un encuentro casual en la calle, alcanzó a decirle a Jota:
Читать дальше