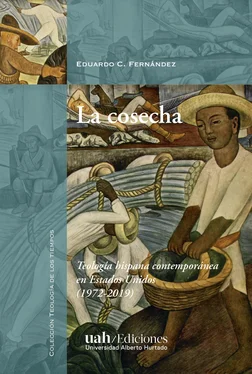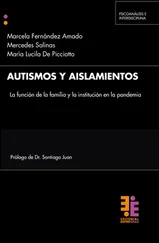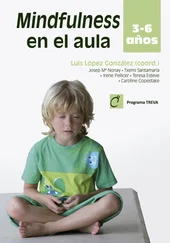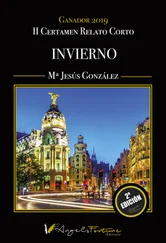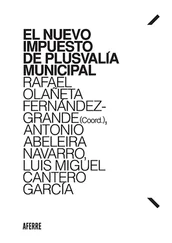Hay una aparente contradicción en esta situación: un grupo con los índices más altos de pobreza y más bajos de educación demuestra algunos de los comportamientos más marcadamente positivos con respecto a la familia, el trabajo, la salud y la comunidad. Bajo la mayoría de las suposiciones actuales sobre cómo se supone que se comportan los grupos minoritarios, este no debería ser el caso 74.
Otro estudio hecho sobre trabajadoras latinas en fábricas de ropa en El Paso, Texas de 1992 a 1994, llegó a la misma conclusión. La investigadora, Juanita García Fernández, describe los resultados de su estudio, cuyo propósito era examinar los asuntos de las latinas en el lugar de trabajo (pequeñas, medianas y grandes fábricas de ropa), en la comunidad, en la casa y en los asuntos personales, “para cuantificar las necesidades y el progreso que necesita la población de trabajadoras en fábricas de ropa” 75.
La encuesta muestra que estas mujeres demuestran actitudes y comportamiento de la clase media hacia las instituciones básicas en nuestra sociedad, especialmente la familia, el trabajo y la educación. Las mujeres [demostraron]... una alta participación en el trabajo, baja dependencia de la beneficencia pública y asistencia gubernamental, fuertes indicadores de salud, conciencia de la necesidad de la educación, unidad familiar fuerte. Estas características... demuestran que los trabajadores latinos en fábricas de ropa no cumplen con el perfil esperado del modelo de la clase marginada urbana. Aunque la población en el estudio sí tenía bajos niveles de educación y un alto nivel de pobreza, sería un error concluir solo a partir de estos hechos, que cumplen con el modelo de la clase marginada urbana 76.
En otro lugar, la investigadora concluye que una de las mayores razones de su pobreza es simplemente que las mujeres “trabajan en la industria de ropa que ofrece trabajos sin futuro con sueldos bajos que dan pocas posibilidades para la movilidad ocupacional y avance” 77.
Aunque el trabajo de estos investigadores está todavía en la etapa pionera, ellos sin duda representan un cuestionamiento para el modelo de la clase marginada urbana. Entonces, desde un punto de vista sociológico, ¿cuál es el factor que explica la capacidad de resistencia de los latinos en Estados Unidos? Nuevamente, sus teólogos están comenzando a explorar un mundo inherente de significado —una espiritualidad, se podría decir— que proporciona una fuente inconfundible de fuerza. Trataremos más ese tema en el próximo capítulo. Por ahora, una mirada a los latinos y a la Iglesia institucional nos ayuda a completar esta visión retrospectiva.
El papel de la Iglesia
Según el estudio sociológico realizado por Roberto González y Michael La Velle en 1985, el 83 % de los católicos hispanos
entrevistados consideraba importante la religión, aunque el 88 % no esté activo en sus parroquias 78. Su estudio, sin embargo, documentó también que los hispanos tienen altos niveles de adhesión a las creencias católicas ortodoxas y que participan en muchas prácticas religiosas folclóricas, algunas de inspiración mariana. El estudio también encontró que un porcentaje más alto de católicos hispanos parece asistir a misa los domingos y a las fiestas de guardar de lo que generalmente se reconoce por la sabiduría pastoral convencional 79.
¿Hasta qué grado ha estado la Iglesia presente e involucrada activamente en el servicio de la comunidad hispana en Estados Unidos a lo largo de las décadas? Algunos escritores sobre este tema parecen afirmar que la trayectoria de la Iglesia en la solidaridad con esta población marginada, es diversa. Entre los críticos está Moisés Sandoval, el editor anteriormente mencionado de Maryknoll Magazine, la revista mensual del Catholic Foreign Mission Society of America, como también de su contrapartida bilingüe, la Revista Maryknoll. Ya hemos hecho uso amplio de su historia de la Iglesia hispana en Estados Unidos, titulada On the Move 80.
En un artículo publicado anterior a ese recuento, Sandoval traza la historia del campesino y de la Iglesia católica en el suroeste de Estados Unidos 81. Su conclusión global es que la Iglesia, fuera de la influyente intervención en las negociaciones de los trabajadores agrícolas a fines de 1960 y a principios de 1970, ha tomado consistentemente una posición más conservadora respecto al cambio social. Una breve historia de la Iglesia en el suroeste, a partir de la llegada de los primeros evangelizadores en el siglo XVI, revela una Iglesia con recursos demasiado pequeños para atender a su grey hispana. Inclusive tan tarde como en el siglo XIX la jerarquía de la Iglesia consideró al hispano como el objeto de evangelización, nunca como el sujeto.
Sandoval concluye que la Iglesia, en lugar de hacer una opción radical por los pobres hoy (acompañamiento), ha optado por ofrecer alguna ayuda de socorro (caridad) y destinar la mayoría de sus recursos a la clase media, su más grande sostén financiero. Sandoval nos recuerda la necesidad de mirar hacia la historia para un análisis social. Es verdad que la Iglesia no tenía recursos, pero parte de esa escasez fue causada por su fracaso en una inculturación más plena (como se evidencia por su clero importado a lo largo de los últimos cuatro siglos) 82.
Al hacer similares acusaciones de que la Iglesia ha fallado en inculturarse plenamente en la cultura de los hispanos de Estados Unidos, Yolanda Tarango, una religiosa méxico-americana, nos recuerda el hecho real de que, mientras que la Iglesia ha llegado a los “confines de la tierra” geográficamente, todavía está luchando para ser universal 83. Al trazar histórica y culturalmente el surgimiento del méxico-americano en el suroeste, ella critica a la Iglesia católica americana, especialmente en Texas, por promover la “americanización” junto con la evangelización.
Ella cree que el sentimiento persistente de los méxico-americanos para con la Iglesia oficial es que esta es una institución “angloamericana”. Esta alienación consecuentemente ha causado que la gente transfiera las prácticas religiosas al hogar. El sistema de evangelización al que la mayoría de los hispanos ha estado sujeta, por lo tanto, es un sistema circular en el cual la religión se enseña por medio de sentimientos y ejemplos. Por otro lado, el método de la Iglesia oficial es lineal e individualista. Los hispanos se consideran todavía como objetos de misión y el énfasis permanece en la asimilación.
Un nuevo éxodo
El descontento con la Iglesia ha llevado a algunos hispanos a gravitar hacia los grupos y sectas protestantes 84. Ciertamente el protestantismo, como nota Justo González, había existido por algún tiempo en América Latina, pero el hecho es que la Iglesia católica ha perdido y sigue perdiendo a muchos de su grey. González describe algunos de los atractivos históricos del protestantismo para los hispanos estadounidenses:
Pero no todos los hispanos protestantes de Estados Unidos entraron al país como protestantes. Muchos se convirtieron en Estados Unidos, mediante procesos
parecidos a los que tuvieron lugar en América Latina. En el siglo XIX, el protestantismo parecía estar en la vanguardia del progreso, mientras que el catolicismo romano, especialmente bajo Pío IX, pasaba por su periodo más autoritario y reaccionario. Después de la guerra méxico-americana, la jerarquía católica romana en los territorios conquistados estaba en manos de los invasores, y generalmente a su servicio. De hecho, el primer obispo méxico-americano no fue nombrado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Estas circunstancias determinaron la aparición de sentimientos anticlericales, parecidos a los que aparecieron en América Latina en la época de la Independencia. Y esto a su vez le abrió la vía al protestantismo 85.
Читать дальше