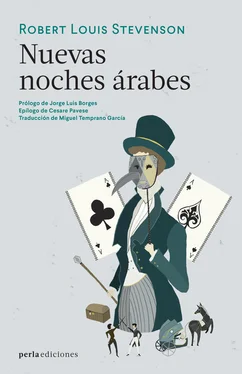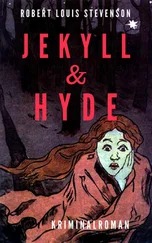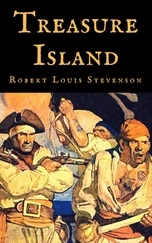—Admito que me equivoqué —replicó Silas—. Tendría que haber recordado la generosidad con que se ofreció usted a encubrirme, incluso antes de que lo hubiera convencido de mi inocencia, así que seguiré sus consejos con gratitud.
—Eso está muy bien —respondió el médico—. Veo que empieza a aprender de la experiencia.
—Por otro lado —prosiguió el estadounidense—, ya que admite estar familiarizado con tan trágico negocio, y que la gente a la que me ha recomendado son sus antiguos socios y amigos, ¿no podría ocuparse usted mismo del transporte del baúl y librarme desde ahora de un objeto tan detestable?
—Palabra que lo admiro a usted —replicó el médico—. Si piensa que no me he entrometido bastante en sus asuntos, créame que opino lo contrario. Acepte o rechace mi ayuda tal como se la ofrezco y déjese de tanto agradecimiento, pues valoro menos su gratitud que su intelecto. Vendrá el día, si es que llega usted a viejo y conserva sus facultades mentales, en que pensará de manera muy diferente de todo esto y se sonrojará por su comportamiento de esta noche.
Y con tales palabras el médico se levantó de la silla, repitió en forma breve y clara sus indicaciones, y salió de la habitación sin dar ocasión a que Silas le contestara.
A la mañana siguiente, el joven se presentó en el hotel, donde lo recibió con mucha educación el coronel Geraldine, y desde ese momento se atenuaron sus temores más inmediatos acerca del baúl y su contenido horripilante. El viaje transcurrió sin muchos incidentes, aunque el joven se horrorizó al oír a los marineros y los mozos de cuerda quejarse del peso exagerado del equipaje del príncipe. Silas viajó en un carruaje con los ayudantes de cámara, pues el príncipe quiso estar solo con su caballerizo mayor. No obstante, una vez a bordo del vapor, atrajo la atención de Florizel por el aire melancólico y la actitud con que contemplaba la pila de equipajes, ya que seguía lleno de aprensión por el futuro.
—Ahí hay un joven que parece muy afligido por algún motivo —observó el príncipe.
—Se trata del estadounidense a quien le pedí que permitiera viajar en compañía de su séquito —explicó Geraldine.
—Eso me recuerda que no he sido muy cortés con él —dijo el príncipe Florizel y, acercándose a Silas, le habló con estas palabras, en un tono exquisitamente condescendiente—: Caballero, me alegra mucho satisfacer el deseo que me pidió por mediación del coronel Geraldine. Le ruego que recuerde que estaré encantado de servirlo en cualquier otra cosa de mayor importancia en el futuro —luego le hizo algunas preguntas sobre la situación política en Estados Unidos, a las que Silas respondió con sensatez y comedimiento—. Usted aún es joven —dijo el príncipe—, pero veo que es muy serio para sus años. Tal vez dedique demasiado su atención a estudios de solemne naturaleza aunque, por otro lado, también es posible que esté mostrándome indiscreto al preguntarle por algún asunto que le resulte doloroso.
—Desde luego no me faltan motivos para tenerme por el más desdichado de los hombres —dijo Silas—. Nunca se ha abusado tanto de un inocente.
—No le pediré que me haga confidencias —replicó el príncipe Florizel—, pero tenga presente que una recomendación del coronel Geraldine es un salvoconducto infalible y que no sólo estoy dispuesto a ayudarlo, sino que probablemente se encuentra más en mi mano hacerlo que en la de muchos otros.
A Silas le encantó la amabilidad de aquel importante personaje. No obstante, pronto volvieron a embargarlo sus lúgubres preocupaciones, pues ni siquiera la protección brindada por un príncipe a un republicano puede librar de sus inquietudes a un espíritu angustiado.
El tren llegó a Charing Cross, donde los oficiales de aduanas respetaron el equipaje del príncipe del modo habitual. Los esperaban unos elegantísimos carruajes que condujeron a Silas, con todos los demás, a la residencia de Florizel. Una vez ahí, el coronel Geraldine fue a verlo y le expresó su satisfacción por haberle resultado de ayuda a un amigo del médico, por quien sentía mucho aprecio.
—Espero que no se haya dañado su porcelana —añadió—. Se dieron órdenes de que trataran con especial cuidado los efectos personales del príncipe.
Tras dar órdenes a los sirvientes para que pusieran uno de los carruajes a disposición del joven caballero y cargaran el baúl en la parte trasera, le estrechó la mano y se excusó, alegando sus múltiples ocupaciones en la casa del príncipe.
Silas rompió el sello del sobre que contenía las señas y le pidió al elegante lacayo que lo llevara a Box Court, esquina con el Strand. Por lo visto, el lugar no le era del todo desconocido a aquel hombre, pues dio la impresión de sorprenderse y le pidió que repitiera la dirección. Silas subió al lujoso vehículo con el corazón en un puño y esperó a que lo llevaran a su destino. La entrada a Box Court era demasiado estrecha para que pasara un carruaje, pues se trataba de un mero pasaje peatonal rodeado por una verja con un poste a cada lado. En uno de aquellos postes se hallaba sentado un hombre, el cual se incorporó enseguida e intercambió un gesto amistoso con el cochero; entretanto, el lacayo abrió la puerta y le preguntó a Silas si deseaba que bajaran el baúl y a qué número debían llevarlo.
—Al número tres, si tiene usted la bondad —respondió éste.
Incluso con la ayuda del propio Silas, al lacayo y al hombre que habían encontrado sentado en el poste les costó demasiado esfuerzo cargar con el baúl, y antes de que consiguieran dejarlo en la puerta de la casa en cuestión, al joven estadounidense lo horrorizó advertir a una veintena de curiosos que se distraían observándolos. Sin embargo, tocó la puerta con tan buena cara como pudo y entregó el sobre al hombre que le abrió.
—Ahora no está en casa —dijo—, pero si deja usted la carta y vuelve mañana a primera hora, le diré si puede recibirlo y cuándo. ¿Quiere usted dejar el baúl? —añadió.
—Desde luego —gritó Silas, y enseguida se arrepintió de su precipitación y afirmó con idéntico énfasis que se lo llevaría consigo al hotel.
Los curiosos se tomaron a guasa su indecisión y lo siguieron entre mofas hasta el carruaje. Lleno de vergüenza y temor, Silas imploró a los sirvientes que lo llevaran a alguna casa de huéspedes cómoda y silenciosa que se ubicara cerca de ahí.
El carruaje del príncipe lo llevó al hotel Craven, en la calle del mismo nombre, y partió de inmediato, dejándolo solo con los criados de la pensión. La única habitación vacía, al parecer, era un cuchitril en el cuarto piso que daba a la parte de atrás. Un par de robustos mozos de cuerda subió el baúl con muchas quejas y dificultades hasta aquel agujero de eremita. No hace falta decir que Silas los siguió de cerca durante el ascenso y que el corazón parecía salírsele del pecho en cada rellano. Un paso en falso, pensaba, y el cajón caería por el barandal y aterrizaría hecho pedazos en el vestíbulo con su fatídico contenido.
Una vez en la habitación, se sentó en el borde de la cama para recuperarse del sufrimiento que acababa de pasar, aunque apenas lo había hecho cuando volvió a reparar en el peligro que corría, al notar los manejos de los criados, que se habían arrodillado junto al baúl para desatar los complicados nudos.
—¡Déjenlo así! —gritó Silas—. No necesitaré sacar nada mientras me aloje aquí.
—Entonces podía haberlo dejado en el vestíbulo —gruñó el hombre—. Es tan grande y pesado como una casa. No sé qué puede llevar usted ahí dentro. Si se trata de dinero, es usted mucho más rico que yo.
—¿Dinero? —repitió Silas, de pronto muy asustado—. ¿Qué quiere decir con eso? No tengo dinero, así que déjese de tonterías.
Читать дальше