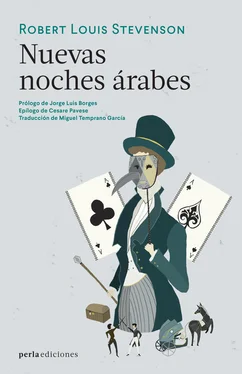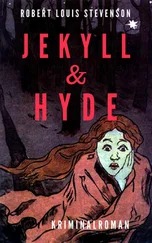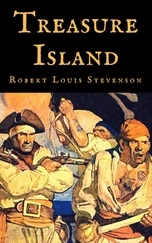—Si no estuviera en juego mi reputación —dijo—, no pondría más condiciones que las impuestas por mi corazón. Sin embargo, no necesita más que indicarle eso al portero y lo dejará pasar sin mediar palabra.
—Pero ¿por qué mencionar una deuda? —objetó el joven.
—¡Cielos! —dijo ella—. ¿Piensa que ignoro cómo funciona mi propio hotel?
Y se fue, sujetando con afecto del brazo a su acompañante.
Eso le recordó a Silas lo de su nota amorosa.
“Diez minutos más”, pensó, “y puede que esté paseándome con una mujer como ésa, e incluso mejor vestida… tal vez una auténtica dama, o acaso una mujer con título.” Luego recordó la ortografía de la carta y se quedó un tanto abatido. “Bueno, tal vez lo haya escrito la doncella.”
Faltaban pocos minutos para que diera la hora y, al ver acercarse el momento, su corazón empezó a latir a un ritmo muy desagradable. Pensó con alivio que no estaba en absoluto obligado a presentarse. La virtud y la cobardía se aliaron y volvió a dirigirse a la salida, aunque esta vez por voluntad propia y abriéndose paso entre el torrente de personas que ahora fluía en dirección contraria. Tal vez lo fatigara aquella prolongada resistencia, o puede que estuviera de un humor en que el mero hecho de insistir por varios minutos en la misma determinación acaba por producir una reacción y nos empuja a un propósito distinto. Al menos se dio la vuelta por tercera vez y no se detuvo hasta localizar un sitio donde esconderse, a pocos metros del lugar señalado.
Ahí fue presa de una terrible zozobra e incluso imploró varias veces la ayuda de Dios, pues Silas había tenido una educación muy devota. Ahora no se le antojaba en lo más mínimo aquel encuentro; nada le impedía huir, aparte del temor absurdo a que lo tildaran de timorato; sin embargo, era tan poderoso que pudo con el resto de las consideraciones y, aunque no logró decidirlo a avanzar, desde luego le impidió emprender la huida. Por fin vio en el reloj que pasaban diez minutos de la hora. El joven Scuddamore empezó a recobrar los ánimos, se asomó desde su rincón y comprobó que no había nadie en el lugar de la cita: sin duda su anónima admiradora se había cansado y había partido. Se volvió tan audaz como antes apocado. Le pareció que, si se presentaba a la cita, aunque fuera tarde, nadie podría acusarlo de cobarde. Empezaba a sospechar que había sido objeto de una broma e incluso se felicitó por su astucia al haberlo advertido y echado por tierra los planes de quienes pretendían burlarse de él. ¡Así de fatuos son los jóvenes!
Reforzado por tales consideraciones, avanzó decidido desde su rincón. Apenas había dado dos pasos cuando le pusieron una mano en el brazo. Se volvió y vio a una dama de proporciones bastante generosas y expresión solemne, aunque carente de severidad.
—Veo que está hecho todo un donjuán —dijo ella— y que le gusta hacerse esperar. Sin embargo, estaba decidida a conocerlo. Y cuando una mujer llega al extremo de dar ella el primer paso, es porque hace mucho que dejó de lado el orgullo.
A Silas lo impresionaron tanto el tamaño y los atractivos de su corresponsal como la precipitación con que lo había abordado. Sin embargo, ella no tardó en tranquilizarlo. Su actitud era cordial y comprensiva; lo animaba y le festejaba las gracias y, en poco rato, a base de lisonjas y una buena cantidad de brandy caliente, no sólo lo había impulsado a creer que estaba enamorado, sino a declararle su pasión con la mayor vehemencia.
—¡Ay! —dijo ella—. No sé si no acabaré lamentando este momento, por mucho que me halaguen sus palabras. Hasta este instante era yo la que sufría, pero ahora, mi pobre muchacho, seremos dos. No soy libre, y no me atrevo a pedirle que me visite en mi casa, pues me vigilan ojos muy celosos. Veamos —añadió—: soy mayor que usted, aunque mucho más débil, y, pese a que confío en su valor y en su determinación, lo mejor será aprovechar mi conocimiento del mundo en beneficio mutuo. ¿Dónde vive usted?
Él le explicó que se alojaba en un hotel y le dio el nombre de la calle y el número.
La mujer pareció reflexionar unos minutos con cierto esfuerzo.
—Comprendo —dijo por fin—. Será usted fiel y obediente, ¿verdad? —Silas se apresuró a persuadirla de su fidelidad—. Mañana por la noche, entonces —prosiguió ella con una sonrisa prometedora—. Quédese en casa toda la tarde y, si lo visita algún amigo, deshágase de él enseguida con el primer pretexto que se le ocurra. Las puertas deben de cerrarse a las diez, ¿no? —preguntó.
—A las once —respondió Silas.
—A las once y cuarto salga del edificio —prosiguió la dama—. Limítese a pedir que le abran la puerta y no entable conversación con el portero, porque eso echaría todo a perder. Vaya directo a la esquina de los jardines de Luxemburgo con el bulevar; yo estaré esperándolo. Confío en que seguirá mis instrucciones al pie de la letra. Y recuerde: si me desobedece en cualquier cosa, le ocasionará muchas complicaciones a una mujer cuyo único delito es haberlo visto y amado.
—No sé a qué vienen estas instrucciones —dijo Silas.
—Me parece que empieza a tratarme como si fuera mi dueño —exclamó ella, mientras le daba unos golpecitos en el brazo con el abanico—. ¡Paciencia, paciencia! Ya habrá tiempo para eso. A las mujeres nos gusta que nos obedezcan al principio, aunque luego disfrutemos obedeciendo. Haga lo que digo, por el amor de Dios, o no respondo de nada. De hecho, ahora que lo pienso —añadió, con el aire de quien acaba de reparar en una dificultad—, se me ocurre un plan para alejar a los entrometidos. Pídale al portero que no deje pasar a nadie, salvo a una persona que tal vez acuda esa noche a cobrar una deuda, y hágalo con cierta vehemencia, como si lo asustara la entrevista, para que se tome en serio sus palabras.
—Crea usted que sé cómo protegerme de los intrusos —dijo él, un tanto ofendido.
—Prefiero arreglarlo a mi manera —respondió ella con frialdad—. Conozco a los hombres: no valoran en nada la reputación de una mujer —Silas se ruborizó y agachó un poco la cabeza, pues el plan que tenía en perspectiva incluía pavonearse un poco con los amigos—. Por encima de todo —añadió ella—, no hable con el portero al salir.
—¿Y por qué? —preguntó él—. De todas sus indicaciones, me parece la menos importante.
—Al principio usted también cuestionó la conveniencia de las otras y ahora sabe que son imprescindibles —replicó ella—. Créame, con el tiempo comprenderá su utilidad. ¿Y qué voy a pensar del afecto que siente por mí si desde la primera cita me niega usted esas naderías? —Silas se deshizo en disculpas y explicaciones, hasta que ella miró el reloj, juntó las manos y contuvo un grito de sorpresa—. ¡Cielos! —exclamó—. ¿Tan tarde se hizo? No tengo un instante que perder. ¡Ay, pobres de nosotras! ¡Qué esclavas somos las mujeres! ¡Qué riesgos no habré corrido ya por usted!
Y, tras repetirle sus instrucciones, que combinó con habilidad entre arrumacos y miradas lánguidas, le dijo adiós y se perdió entre la multitud.
Silas pasó el día siguiente imbuido de su propia importancia: ahora estaba seguro de que se trataba de una condesa. Cuando se hizo de noche, obedeció con minucia sus instrucciones, y a la hora acordada se presentó en la esquina de los jardines de Luxemburgo. Ahí no había nadie. Esperó casi media hora, mirando a la cara a cuantos pasaban o merodeaban por ahí; incluso se paseó por las otras esquinas del bulevar y dio una vuelta completa a la verja del jardín, mas no encontró a ninguna hermosa condesa dispuesta a arrojarse en sus brazos. Por fin, muy de mala gana, empezó a desandar sus pasos hacia el hotel. De camino recordó las palabras que había oído intercambiar a madame Zéphyrine y el joven rubio, y experimentó una vaga sensación de intranquilidad.
Читать дальше