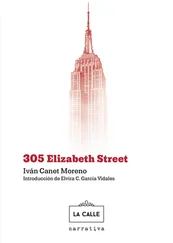Las dos fuimos llorando en la ambulancia. A mí me pusieron seis puntos en el brazo y cinco en la pera, y a ella le sacaron media cabellera para hacerle un agujero y suturarle la herida. Nunca supe si se encontró o no con el obrero, pero en el colegio se hizo un silencio mudo acerca de ese tema. Lo único malo es que a partir de ese incidente las chicas y las monjas ya no creían que yo era tan buena como antes. Había perdido la reputación por una necesitada.
El doctor y su muñeca
Las heridas provocadas por Paquita me hicieron ganadora de unas cuantas visitas al médico, donde debían sacarme los puntos. Me encontraba una mañana en el pasillo de un hospital local esperando que me revisaran la herida, cuando Sor Rosario me dijo que iba a hacer un trámite. Yo obediente esperé tranquila y calladita.
De una de las puertas llamaron a una tal Macarena Rodríguez y no presté atención, hasta que escuché la voz del médico por tercera vez llamándola, así que levanté la vista y ante mí estaba un médico que parecía salido de alguna película; guapo, varonil, joven y todo atributo que puedas imaginar. Mi cuerpo salió disparado hacia la puerta antes de que él pudiera cerrarla.
—¡Soy yo, doctor! Él me miró con curiosidad y me dejó pasar.
—Sentate en la camilla y decime qué te anda pasando.
Yo le respondí lo más seria que pude:
—Me lastimé la mano y la pera y tengo un dolor terrible. —Él asintió y buscó una lapicera para recetarme alguna cosa, mientras yo me despachaba mirándolo. Me parecía perfecto, se asemejaba a un Adonis griego, de esos que había leído, o a un caballero inglés, según le diera el sol que entraba por la ventana.
Mis cavilaciones fueron interrumpidas por una pregunta absurda que me hizo:
—¿De qué signo sos? —Yo lo miré dudando y le dije:
—De Leo.
Y luego él largó la carcajada y me dijo que le cuente la verdad, porque la ficha de Macarena Rodríguez decía que tenía 34 años y yo apenas pasaba los 14 o 15. Muy ofendida mascullé que tenía 16 recién cumplidos, que no me falte el respeto y no sé, ni me importa por qué, le conté que vivía en un internado de monjas llamado Santa Catalina. Luego de mi abrupta confesión, me bajé de la camilla, abrí la puerta y me senté en el pasillo mirando el piso. Sor Rosario llegó justo y como estaba abochornada no miré hacia atrás, donde un confundido médico quedó parado viendo cómo me retiraba del lugar.
Pasaron alrededor de dos meses y casi llegaban las vacaciones de verano, pero esta vez lo esperaba con ansias porque sería el último verano que pasaría allí. Todas las internas, tuvieran familia o no, al cumplir los 17 años eran preparadas antes de su mayoría de edad para irse en busca de su futuro. Sabía que me esperaban mil aventuras, me sentía preparada y asustada en la misma proporción. Una tarde calurosa de diciembre, Vale vino corriendo y me dijo:
—¡Se te hizo el milagro, Eli! —Como siempre o casi siempre sus palabras tenían entonación religiosa, no le hice caso. Pero cuando Sor Rosario me anunció muy seria que la Madre Superiora me quería ver, me asusté. Caminé apresuradamente hacia la dirección pensando qué hice mal o qué hice bien y suavemente golpeé la puerta.
—¡Pase! —Asomé la cabeza y pude ver a nuestra querida Madre Superiora que me miraba con cariño, o sea que tenía alguna buena noticia.
—Eli, vino alguien a visitarte, tiene permiso del juzgado, así que te voy a dejar que recibas tu visita en el jardín. —Pasmada me quedé; En todos estos años NUNCA me habían visitado y eso que era mi ruego más anhelado. La alegría dio paso a la intriga.
—Sor Fátima, ¿quién es? —Ella me indicó la puerta y pasé al frente donde estaba el jardín y allí lo vi parado al doctor. ¡Qué pavor…, me quería enterrar allí mismo!
—Hola, soy Diego Valencia, ¿podemos hablar? —Me deslicé despacito hacia el asiento de jardín que estaba caliente por los rayos del sol, pero allí me atornillé y lo miré curiosa.
—¿Vos qué hacés acá?
Él se sentó y me empezó a contar que quedó impactado conmigo y para ver si era cierto lo que le había dicho se había contactado por teléfono con la Madre Superiora y luego con mi jueza para que le dé permiso para verme, que sus intenciones eran absolutamente nobles y solo quería conocerme. Yo lo escuchaba atentamente, pero no entendía nada.
—¿O sea que vos sos como una especie de amigo mío ahora?
Moviendo la cabeza de un lado a otro me dijo que ni él sabía por qué tenía tantas ganas de verme, que luego de que yo me fuera por el pasillo se quedó todo el santo día pensando en mí y, si yo quería sí, podía ser mi amigo. Le dije que lo iba a pensar, él prometió volver el otro sábado. Esa semana fui una heroína, pero con el pasar del tiempo todas se acostumbraron a verme a mí y a mi enamorado charlando en el jardín. Me traía de todo: golosinas, peluches, cosas para estudiar, libros que me gustaban, historietas, etc. Descubrí que era divertido y amable, por lo que poquito a poco me fui enamorando de él; salvo el detalle de que nos separaban doce años de diferencia, parecíamos almas gemelas destinadas a estar juntos.
Como yo sabía que al cumplir los 17 tendría que irme se lo comenté y él le pidió permiso a la jueza para comenzar a llevarme a pasear los sábados; un permiso que rápidamente fue concedido, otorgado y sellado. Cuando comencé a salir a la calle con él todo parecía un sueño; me decía que era su muñequita, me llevaba a comer comidas de nombre largo y sabor sublime, insistió en comprarme ropa bellísima (como 20 jeans me compré) y paseamos por casi todo Buenos Aires, lo cual nos dio tiempo para contarnos cosas más personales. ¡Su historia era tan distinta a la mía! Él nació en La Plata, su familia era de alcurnia, su padre que había sido cirujano, siempre lo apoyó en su carrera, su madre era un ser amoroso que toda la vida lo había cuidado, y como solo tenía una hermana que vivía en Suiza, al morir el padre, él se quedó a cargo de su madre que, si bien era una señora vital y coqueta, siempre contaba con sus consejos y cuidados. A mí me sonó todo muy lindo, porque escucharlo hablar con tanto cariño de sus padres cuando yo no había conocido ese tipo de amor, era casi mágico. Así y todo, sentía pánico de conocer a su madre y el sentimiento se acrecentó cuando me dijo que quería que fuera bien vestida a conocerla.
Sentada en su coche hice un puchero.
—¡Nunca me va a aceptar, Diego, soy huérfana!, ¿entendés? —Él rápidamente me retrucó:
—Eli, no hace falta contar todo, mi vida, le decís que tenés familia lejos y listo. —La situación me parecía peligrosa, así que ultimamos detalles y cuando por fin tuve el primer encuentro con su mamá, mi persona fue absolutamente reemplazada por una joven de 18 años, que fue criada de la misma manera que su amado hijo y a quienes sus padres (que vivían en San Luis) habían enviado a estudiar a Buenos Aires. La señora me pareció realmente amable y me dolía mentirle de esa manera.
Nuevamente en el auto Diego me abrazó y me dijo que su mamá estaba feliz conmigo y yo superenojada le grité:
—¡Son puras mentiras, apenas descubra quién soy me va a odiar! —Tratando de calmarme me contestó:
—Nada que ver, lo importante es que estemos juntos, el resto veremos. —Pero yo sentía que me había obligado a mentir, porque él no tenía las gónadas suficientes para decirle a la mamá de dónde literalmente me había sacado. Esa situación me quedó haciendo ruido...
Nuestra historia de amor fue rápida, efímera, voraz como un incendio y con la misma velocidad se apagó. Yo aún no había tenido relaciones sexuales con nadie y era un tema recurrente en casi todas nuestras salidas, porque Diego era un hombre de 28 años y sentía que la carne le hervía y el deseo lo acuciaba. El problema era que sus tiempos no eran los míos y su error más grande fue pensar que yo caería rendida a sus pies y en sus genitales.
Читать дальше