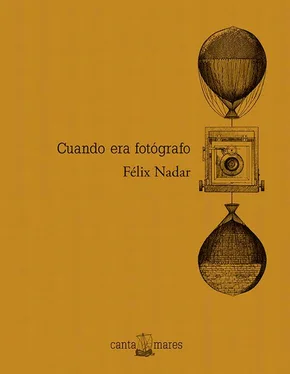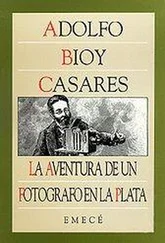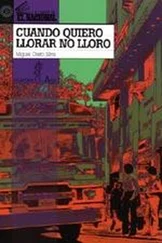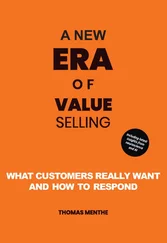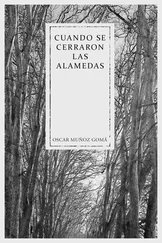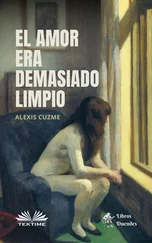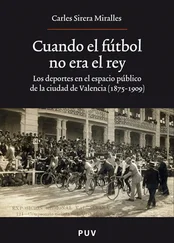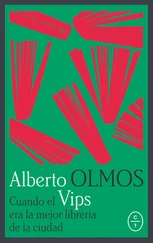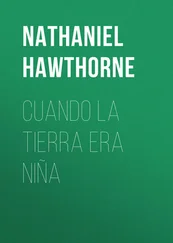Este pasaje podría servir de epígrafe a la viñeta, pues articula la lógica subyacente de toda la historia. En ella, no hay un momento en el que un personaje no siga el guion de otro; descubrimos que el propio Nadar repite, incluso mientras las repasa, las líneas anteriores del “Caso Fenayrou”.[35] En cada instancia, la tendencia a ser influido por otros, a transformarse en el soporte de la impresión de otro, transforma al sujeto en una superficie fotográfica, y este proceso de mutación —que toca e impulsa todo en la historia— funciona para aplastar e incluso borrar la acción singular de una persona. De esta manera, Nadar sugiere que la fotografía muestra sus tendencias homicidas. Estas tendencias explican por qué las memorias están pobladas de cadáveres —desde el cuerpo de Leclanché, que cumple una función mediadora entre Nadar y el joven inventor de la fotografía de largo alcance, hasta el cadáver del amante boticario, cuyo cuerpo yace en la escena funeraria que abre la viñeta “El secreto profesional”, y los millones de cadáveres que habitan las catacumbas parisinas—.
v
Cuando Baudelaire habla de “una gran pirámide, un inmenso sepulcro, / que contiene más cuerpos que la fosa común. / […] un cementerio que aborrece la luna”,[36] se refiere a aquello que François Porché, en un pasaje citado por Benjamin, llama los “viejos osarios nivelados o incluso desaparecidos que se han ido tragando las olas del tiempo junto con los muertos que llevaban, barcos hundidos con sus tripulaciones”.[37] Estos osarios perfilan una ciudad ubicada en las entrañas de París, cuyos habitantes superan con creces a los seres vivos de la metrópoli: las catacumbas.[38] La construcción del Osario Municipal debajo de la ciudad coincide casi exactamente con la época de la Revolución: ordenado en 1784 por el Consejo de Estado y abierto al siguiente año, las catacumbas se concibieron como un medio para aliviar la carga del Cementerio de los Inocentes; más exitosas que la Revolución, las catacumbas crearon un tipo de igualdad que no se podía encontrar en la superficie. Como Nadar escribe en el relato sobre su descenso fotográfico al subsuelo parisino:
En la igualitaria confusión de la muerte, tal rey merovingio guarda eterno silencio junto a los masacrados de septiembre de 1792. Los Valois, Borbones, Orléans, Stuarts terminan de pudrirse al azar, perdidos entre los enclenques de la corte de los milagros y los dos mil protestantes asesinados durante la Saint-Barthélemy. (p. 164)
Otras celebridades —continua Nadar—, desde Marat a Robespierre, de Louis de Saint-Just a Danton y a Mirbeau, sucumbieron al anonimato de las catacumbas. Hacia finales del siglo xix, las catacumbas almacenaban los restos de casi once millones de parisinos. En las memorias, Nadar se refiere a esta ciudad subterránea como una “necrópolis”, la ciudad de los muertos. Como la fotografía, París —en tanto ciudad que porta dos capas, una en la superficie y otra por debajo del suelo— nombra la intersección entre la vida y la muerte. En 1861, cámara en mano, Nadar descendió a las catacumbas y alcantarillas. Gran parte de su relato detalla los obstáculos y desafíos que enfrentó al experimentar con la luz eléctrica. Entre otras cosas, el trabajo subterráneo de Nadar literaliza la relación entre fotografía y muerte —vínculo apuntado ya en las viñetas anteriores—, que entiende como la firma de la fotografía. Ya sea que los huesos estén dispuestos al azar, encimados o en minucioso orden, las catacumbas son signos de mortalidad:
la vacuidad de lo humano no sería plena, y el nivel de eternidad quiere más todavía: los esqueletos en desorden se han disgregado y dispersado tanto que nunca más podrán reencontrarse para reunirse al momento del Juicio del día final. Peones especiales que trabajan durante el año en este servicio apartan y apretujan en masas cúbicas, bajo las criptas, costillas, vértebras, esternones, carpos, tarsos, metacarpos y metatarsos, falanges, rellenándolas, como dicen aquí, hasta con los más pequeños huesos, y al frente las sostienen cabezas escogidas entre las que mejor se han conservado: eso que nosotros llamamos las fachadas. El arte de los cavadores combina los rosarios de cráneos con fémures que disponen en forma de cruz de manera simétrica y variada, y nuestros decoradores funerarios se aplican en ello “a fin de dar un aspecto interesante, casi agradable”. (p. 164)
Mediante una estética de la exhibición, dentro del esfuerzo por estetizar la muerte, los trabajadores procuran un placer visual. Además, como ha señalado Christopher Prendergast, la iluminación de Nadar en ocasiones produce “una apariencia extrañamente pulcra” de algunos cráneos, lo cual nos transporta “de regreso al mundo del grand magasin, como si los cráneos fueran mercancías espectrales colocadas para su exhibición”.[39] Sin embargo, este no es el único eco de la ciudad-superficie en la ciudad-subterránea, pues los restos esqueléticos recuerdan además los rostros enmascarados de la ópera o el teatro. Dichas resonancias teatrales se refuerzan por el empleo de maniquíes para representar a los trabajadores en las fotografías de Nadar.[40] Como él mismo explica, en un fragmento citado en la Obra de los pasajes:
En ciertos puntos, el espaciamiento de las bocas de comunicación nos imponía extender de manera exagerada los hilos conductores y, sin hablar de todos los demás inconvenientes o dificultades, con cada desplazamiento teníamos que tantear empíricamente nuestros tiempos de exposición; ahora bien, había clichés que exigían hasta dieciocho minutos. Recordemos que estábamos aún en la época del colodión, menos rápido que las placas Lumière.
Me había parecido buena idea animar con un personaje algunas de estas tomas, menos desde un punto de vista pintoresco que para indicar la escala de proporciones, precaución que con demasiada frecuencia descuidan los exploradores y cuyo olvido a veces nos desconcierta. Me hubiera sido difícil conseguir que un ser humano permaneciera en una inmovilidad absoluta, inorgánica, durante dieciocho minutos de exposición. Procuré esquivar tal dificultad con maniquíes que vestía de trabajadores y disponía lo menos mal posible en la puesta en escena; detalle que no complicaba nuestras labores. (pp. 182-183)[41]
Si bien el uso de los maniquíes buscaba aumentar el realismo de la fotografía, no puede negarse que acentúan la teatralidad de la imagen. Posados como trabajadores encargados de organizar los restos, los cuerpos de cera evocan, junto con las imágenes en las que aparecen, la tradición de las vanitas, algo que el propio Nadar señala en sus memorias.[42] En un mundo donde los límites entre la vida y la muerte, las personas y las cosas, comienzan a desvanecerse, los maniquíes que empujan carretas, sostienen palas y huesos en numerosas imágenes recuerdan la vida-en-la-muerte en la que tanto insiste Nadar: transitoriedad sombría y finitud de todo lo vivo, finitud cuyo vestigio no desaparece ni en la vida ni en la muerte. Por ello, Nadar enfatiza la alianza palimpséstica entre la red subterránea de túneles y la red superficial de las calles parisinas. El París de Nadar siempre es doble, múltiple —como los maniquíes que duplican a los trabajadores—; París sería entonces otro nombre para designar la repetición y la cita, y tal vez incluso para nombrar la fotografía misma.
vi
En su libro de 1864, À terre et en l’air: Mémoires du Géant —partes del cual se reescriben en sus memorias—, Nadar recuerda que su atracción por la fotografía aérea surgió de su interés por cartografiar la ciudad desde el punto de vista de un ave. No obstante, cuando miró hacia los cielos, como sucedió cuando volvió la vista hacia las alcantarillas y catacumbas, encontró su finitud, aún creyendo que podía rebasarla. Como él escribe, detallando la sensación de estar en el aire sobre París:
Читать дальше