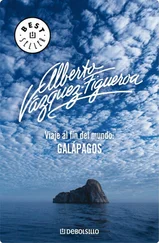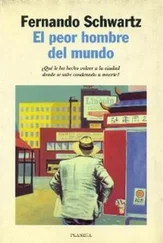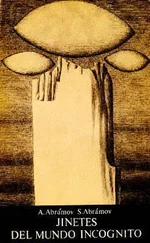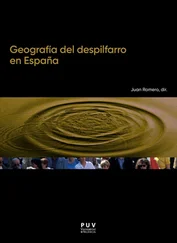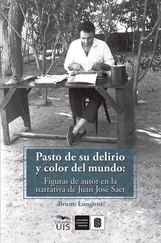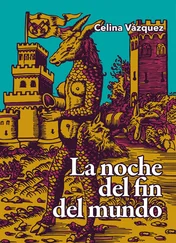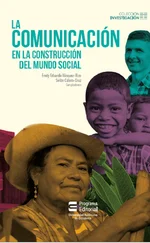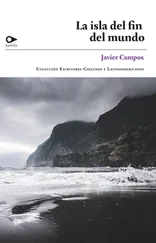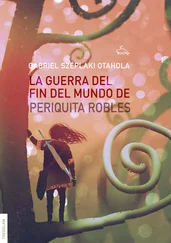Seguramente, todos los actores sociales y políticos en Colombia tenemos una cuota de responsabilidad. Problemas de décadas se manifiestan ahora con vehemencia. El gobierno inicialmente quedó conformado de manera mayoritaria con gente educada, sin experiencia política ni actitud autocrítica. Del ABC en el entendimiento de lo que significa gobernar es saber que la retroalimentación al interior del gobierno es distorsiva y minada por el autoelogio. El ejecutivo ha confundido la consistencia que es virtud, con la porfía que es defecto. Rectificar no es debilidad, por el contrario, es un atributo de los estadistas. El legislativo no ha podido fraguar una relación colaborativa con mediadores de desarrollo regional y pactos que no dependa totalmente de la participación burocrática o contractual. La capacidad propositiva de la oposición deja mucho que desear y el momento del país no brinda un escenario para mezquindades o juegos de negociación. La ruta del diálogo está planteada y debemos todos utilizarla a fondo aguzando la inteligencia colectiva en la generación de proposiciones estratégicas.
Adaptando las tesis gandhianas podemos afirmar que no hay una ruta para el diálogo, el diálogo es la ruta. El Papa Francisco nos habla al oído, como lo hizo recientemente desde Abu Dabi al proclamar su “Documento sobre la fraternidad humana” en el cual invita a todos los hombres sin distingo de ideologías o creencias a “asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio”. Tal es la forma de superar el fenómeno de la ÁDEIOCRACIA, la categoría que he acuñado para llamar a la ciudadanía y a los gobiernos a dejarla atrás. Del griego ádeio, vacío y kratos, poder, la incomunicación entre gobierno y ciudadanía, la perplejidad, el desconcierto, la percepción de una institucionalidad sin enjundia, la no aparición de alternativas, han venido proyectando una sensación de vacío que se extiende a toda la sociedad. Tanto el poder como el cuerpo social odian el vacío, por momentos parecemos un tiesto sin contenido y maltrecho. Para superar la ádeiocracia, hay que desafiar responsablemente la imaginación.
A partir del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, la movilización vinculó grupos intermedios e incluyó métodos con fuerza creativa en el plano cultural, el país venía preparándose para una fase de diálogo dentro de un fuerte debate sobre los alcances del proceso. El gobierno suscitó una “Conversación Nacional” entendida como una gran retro alimentación de los sectores sociales para que el ejecutivo obtuviera un conocimiento más cercano de los problemas sectoriales y/o regionales que le permitiría actuar en consecuencia. La oposición planteó un diálogo con negociación para lo cual formuló un pliego de más de 100 puntos desde elementos coyunturales o locales, hasta grandes reformas estructurales de los órdenes político y económico, verdaderamente fuera de toda proporción, lo cual hacía temer por un 2020 con un nuevo ciclo de protestas sociales que el gobierno enfrentaría realizando cambios en la coalición parlamentaria, gracias a la entrada de un grupo parlamentario de significativa representación en el Congreso y a la llegada de cuadros con mayor correlación con la política partidista. El año comenzó. Múltiples voces pedían la convergencia nacional hacia un diálogo significante que produjera resultados. Con temeridad inteligente y orientación hacia los logros colectivos. Al final, lo sabemos, los acuerdos son la pauta para la interpretación de la diversidad moral, para la necesaria elección entre pluralismo y fanatismo, desafiando todas las expresiones de imperialismo ético, tanto de quienes hacen uso de la fuerza para imponer su propia moral a otros, como de quienes hacen uso del terror para resistirla.
El diálogo que demandan la situación global y la de Latinoamérica en particular, está más allá de los lugares comunes de los encuentros internacionales de líderes o de las declaraciones de los organismos multilaterales. Implica construir nuevos puentes, crear narrativas conectoras, trabar relaciones con sujetos sociales ignorados o excluidos, y practicar la comunicación no violenta hasta llegar a abrazar las paradojas de las transiciones.
En esas circunstancias estábamos al inicio del corriente año cuando llegó el coronavirus. A la caída en los precios del petróleo, la crisis del sector externo, la devaluación del peso y el bajo crecimiento, a la eliminación de líderes sociales, a las disidencias narco financiadas de las FARC y al desesperado deambular terrorista del ELN vino a sumarse la pandemia cuando Colombia estaba tratando de sortear la migración de casi dos millones de venezolanos de los cuales, poco menos del 80% viene de padecer hambre y abandono, mientras el restante 20% ha perdido los trabajos profesionales, las empresas y negocios menores e incluso muchos de ellos ha sufrido la persecución delincuencial de la nueva forma del paramilitarismo latino, los colectivos terroristas de estado del neopopulismo criminalizado.
Puede ocurrir - la historia a menudo se escribe desde lo improbable – que la pandemia haya servido de acicate al Presidente Duque y que un nuevo grupo de mandatarios territoriales elegidos en los comicios de octubre haya llegado con aires renovadores. Lo que se observa, fuera del retardo en el cierre aeroportuario que produjo una cuota de contagio evitable por llegada de extranjeros portadores o enfermos, y del ascendiente tecnocrático en el diseño de medidas amortiguadoras de la crisis en la Mipyme que puede malograr la protección del empleo y de los grupos intermedios, es un mejor desempeño presidencial, al frente de la emergencia, aglutinante y esforzado. La nación ha respaldado las medidas y la ciudadanía ha hecho del dolor una fuente de convergencia y solidaridad activa. Los trabajadores de la salud y la sociedad civil han realizado un gran aporte. La profundidad del daño económico es tal y la desintegración histórica del tejido social tan honda, que no sabemos si logremos mantener esta articulación reintegradora del alma nacional y de la fuerza productiva de este país probado en las dificultades. El liderazgo presidencial se pone a prueba y la resiliencia de Colombia también. Si queremos llenar de frutos frescos el camino de salida de la ádeiocracia, necesitamos lo mejor de nuestra inteligencia, requerimos de lo que Michael Foucault llama “un brote epistémico”, esto es, en palabras de Iván Illich, “una desviación de imágenes repentina en la conciencia colectiva, en la cual lo inconcebible se vuelve concebible”.
La lumpenización de América Latina
CUANDO UN CONTINENTE PIERDE TODOS SUS REFERENTES MORALES Y EL NÚMERO DE HABITANTES EN POBREZA EXTREMA SE INCREMENTA DURANTE UNA DÉCADA, APARECE EN MEDIO DE LA CRISIS DE OPORTUNIDADES Y DEL DESARRAIGO ÉTICO, UNA FUERTE TENDENCIA A LA LUMPENIZACIÓN DE LA SOCIEDAD. SE CREA ENTONCES UN ESPACIO POLÍTICO PARA ASUMIR LA DEFENSA DE LOS GRUPOS INTERMEDIOS, LAS CLASES MEDIAS, PERDEDORAS EN LA RULETA DEL PUDRIMIENTO.
 l comienzo del año 2019 nos llegó con estadísticas e informes poco halagadores en América Latina. La proporción de personas con pobreza extrema se mantiene incólume arriba del treinta por ciento, peor aún, de los 184 millones de pobres, 62 millones (10.2%), se encuentran en pobreza extrema, el porcentaje más alto desde 2008. Sin entrar en consideraciones detalladas acerca de algunos países, entre ellos Colombia, que lograron desempeños menos lamentables, el panorama general es desolador y compromete gravemente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en cuya determinación nuestro país desempeñó un papel preponderante.
l comienzo del año 2019 nos llegó con estadísticas e informes poco halagadores en América Latina. La proporción de personas con pobreza extrema se mantiene incólume arriba del treinta por ciento, peor aún, de los 184 millones de pobres, 62 millones (10.2%), se encuentran en pobreza extrema, el porcentaje más alto desde 2008. Sin entrar en consideraciones detalladas acerca de algunos países, entre ellos Colombia, que lograron desempeños menos lamentables, el panorama general es desolador y compromete gravemente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en cuya determinación nuestro país desempeñó un papel preponderante.
Читать дальше
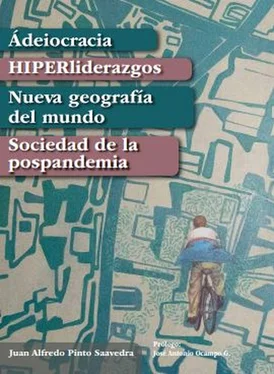
 l comienzo del año 2019 nos llegó con estadísticas e informes poco halagadores en América Latina. La proporción de personas con pobreza extrema se mantiene incólume arriba del treinta por ciento, peor aún, de los 184 millones de pobres, 62 millones (10.2%), se encuentran en pobreza extrema, el porcentaje más alto desde 2008. Sin entrar en consideraciones detalladas acerca de algunos países, entre ellos Colombia, que lograron desempeños menos lamentables, el panorama general es desolador y compromete gravemente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en cuya determinación nuestro país desempeñó un papel preponderante.
l comienzo del año 2019 nos llegó con estadísticas e informes poco halagadores en América Latina. La proporción de personas con pobreza extrema se mantiene incólume arriba del treinta por ciento, peor aún, de los 184 millones de pobres, 62 millones (10.2%), se encuentran en pobreza extrema, el porcentaje más alto desde 2008. Sin entrar en consideraciones detalladas acerca de algunos países, entre ellos Colombia, que lograron desempeños menos lamentables, el panorama general es desolador y compromete gravemente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, en cuya determinación nuestro país desempeñó un papel preponderante.