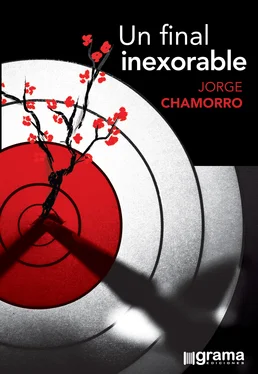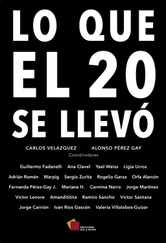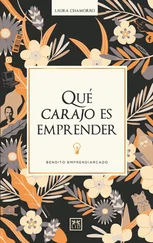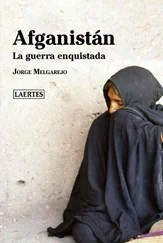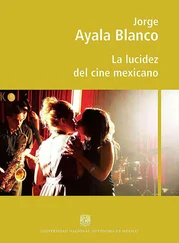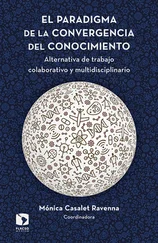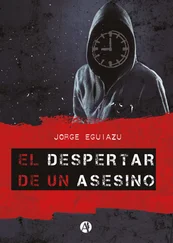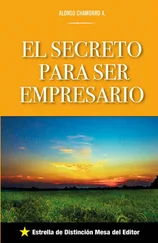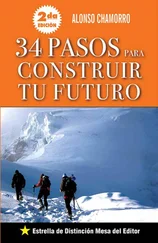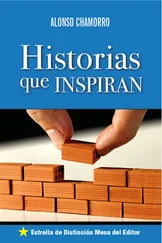Recuerdo el caso de una persona de la que yo pensé que había terminado su análisis. Yo estaba seguro de que iba a realizar el pase y de que iba a pasar, pero justo en el momento en que iba a hacer el pase vino la ola trasatlántica y 20 años después se sigue analizando. ¿Me equivoque yo? ¿El análisis no termina nunca? ¿Se relanza? Lo que quiero transmitir es que lo que se llama “re-análisis“ tiene que ser comprendido para mí como una interrogación acerca de lo que es el final del análisis.
En los carteles del pase Miller intervenía como éxtimo y solicitaba que se agregara “… no será el nec plus ultra del final del análisis, pero hay un perfume singular…”. Todos los AE primeros fueron marcados por esta expresión “no será en nec plus ultra del final”. Con esta fórmula se le pone una duda al final del análisis y se lo saca del lugar del juicio inapelable. Tengan en cuenta que no solo podemos constatar que hay re-análisis de los AE, sino que más bien es difícil que haya algún AE sin re-analizarse.
Si el pase se coloca en un ideal de pureza el efecto es claro, pasan muy pocos y no hay una verdadera clínica de los AE. Con estas vicisitudes que traigo a colación, lo que me interesa resaltar es que evidentemente hay una indeterminación respecto del final del análisis. Es por eso que, exagerando un poco la conclusión, digo: no hay final del análisis. Después vamos a ver los daños que supone la aplicación de este axioma de “no hay fin del análisis”, como así también veremos lo que aporta el que sí haya final del análisis.
Lo que quiero decir es que no hay una prueba matemática del fin del análisis y cuando no hay prueba matemática, entonces lo que hay es verificación sintomática. Conversé este tema con Jorge Losicer y le decía que sería bueno conocer desde el orden jurídico cómo se piensa al punto conclusivo, es decir la cosa juzgada, cómo es un punto de final concebido en el mundo de la ley. La cosa juzgada se relativiza constantemente, y si la queremos tomar como una analogía para pensar lo que sucede en el campo del psicoanálisis, nos encontramos con el dato de que el punto conclusivo del final se reabre y se reabre todo el tiempo.
Veamos ahora otro aspecto vinculado al final de los análisis, el de las salidas de análisis precipitadas y el de las salidas lentas. Empecemos por las salidas lentas. Hay analizantes respecto de los cuales uno cree que hace tiempo terminaron su análisis pero sucede que no se quieren ir. [Risas]. ¿Por qué uno se queda en el análisis más del tiempo necesario? Hay en el análisis un factor inercial muy importante, es la inercia que nosotros llamamos goce de la palabra. Contra esa inercia es que se justifica la aparición de ese forzamiento que entiendo debe estar siempre actuando desde el lugar del analista.
Recuerdo el argumento dado por un paciente a favor de continuar su análisis; me decía: “¿Para qué voy a cambiar el juego si voy ganando, si así estoy bien? Quizás dejo el análisis y se me arruina todo”. O sea que el análisis queda como un amuleto de buena coordinación y armonía. Otro argumento que me plantearon fue: “Aquí, en análisis, tengo un espacio para pensar”. Este argumento es un horror para nosotros. [Risas]. Exactamente decía: “Un espacio para pensar en mí” o “un espacio propio, mío…”, peor todavía. [Risas]. Como pueden notar esa es la idea del análisis alojador, idea que para nosotros representa un análisis que crea una nueva neurosis, que la refuerza, y refuerza además todos los síntomas.
La duración de los análisis es algo que también pongo a consideración. Tiempo atrás analizarse 15 o 20 años era normal, era casi una virtud, daba una especie de jerarquía el haberse analizado muchos años. En la actualidad, cuando escucho que una persona se analiza hace 20 años tiendo a pensar que algo no anda bien: o anda mal el analista o anda mal el paciente, pero algo no está funcionando. Para mí los tiempos acotados del análisis lacaniano implican también un esfuerzo hacia la brevedad respecto de la duración total del análisis. Es una tesis que habría que probar, pero es una conclusión que extraigo de la lógica de nuestra práctica.
Si nosotros desde la primera entrevista tomamos una posición de presión para que emerjan conclusiones, si hacemos lo que llamamos “operación reducción”, es porque ya está ahí en juego la orientación hacia el final. Esa presión es la que se ejerce bajo la forma de nuestro trabajo de reducir y reducir, y de esa forma obtenemos datos específicos desde la primera entrevista, datos que van a aparecer y confirmarse en el final. De ahí que el final lo anticipemos desde la primera entrevista cuando hacemos la operación reducción y cuando tenemos el método de elegir un rasgo. Cuando elegimos un rasgo estamos destituyendo todo lo que se agrega a eso y así se arma lo que llamamos lógica de la cura. A través de esa operación es que se ejerce esa presión que va contra el desplegarse del hablar. Si dejáramos desplegarse a ese hablar, como ocurre con toda conversación que por sí misma tiende a extenderse a un más allá y a un más allá del más allá, es lógico que el tiempo también se extienda. Asistimos a los debates de la cámara de diputados, son insoportables, carecen de punto de conclusión.
Lacan propone el acortamiento de los tiempos. Nunca se dijo que ese acortamiento del tiempo implicara también acortamiento del tiempo del análisis. Hemos pensado explícitamente la necesidad del acortamiento del tiempo de la sesión, pero sería algo extraño que esta indicación del acortamiento del tiempo de las sesiones no tuviera consecuencias en la duración de los análisis. Creo que los análisis tienen que ser más cortos. Desde esta perspectiva la extensión de los análisis a 20 o más años son para mí no una virtud sino un defecto.
Ahora bien, ¿cuál es la fuente de ese forzamiento que ya dije debe ejercer el analista contra la inercia del hablar? Ese forzamiento tiene su fundamento en el deseo del analista que encarna un más allá del principio del placer. Recuerden las quejas que testimonian algunos pacientes de Lacan, quienes se iban a otros analistas diciendo “…vengo a hablar de mí…”. Hay un analista cuyo nombre no recuerdo que contaba haber atendido muchos pacientes de Lacan que se quejaban de que Lacan no los dejaba hablar de ellos. El hablar de sí puede llevar horas y años, para hablar de sí nunca alcanza el tiempo. Nuestro trabajo es intentar reducir todo el tiempo la operación de hablar de sí, porque entendemos que el análisis no es para pensar sino que es para operar una reducción que conduce a un más allá de lo que uno quiere decir.
Nuestro trabajo es de debilitamiento del yo que habla y por lo tanto de una reducción a puntos esenciales. Evidentemente, esta modalidad de análisis tiene que tener una consecuencia contraria a la prolongación de los análisis en los que se hablaba de todo con toda libertad durante 50 minutos, cuatro veces por semana fumando cigarrillos y supuestamente pensando lo que se decía. El analista estaba sentado en una poltrona (se la llamaba así), 50 minutos con los pies para arriba para no provocarse varices. [Risas].
Todo nuestro dispositivo va en contra de la homeostasis del placer del hablar. De allí es que se entiende cuando los pacientes dicen que sienten una sensación de tensión en la sesión. Esa tensión es contraria a la idea de que el análisis es para relajarse. El análisis no es en absoluto para relajarse, el análisis es para vibrar, para mover. No es así todo el tiempo, pero un análisis que flota es un análisis en el que el analista no está en marcha sino que está dejando hablar. A veces uno deja hablar por múltiples razones, por ejemplo porque está cansado, porque está deprimido, porque está enojado o por cualquier otra razón.
Читать дальше