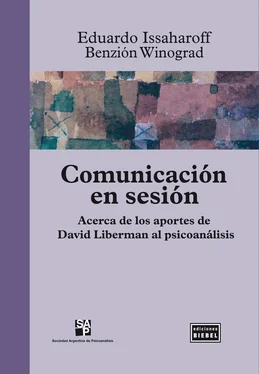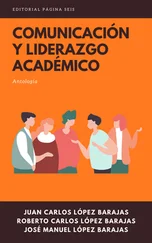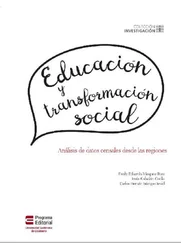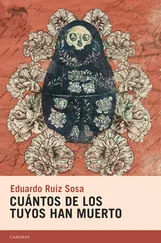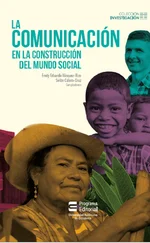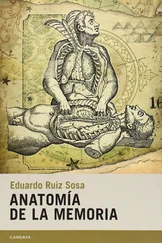Actualmente se puede sostener que el psicoanálisis se enfrenta a problemáticas que tienen otro marco clínico-psicopatológico. Narcisismo patológico y productivo, problemas psicosomáticos, impulsiones y estados fronterizos han sido estudiados por muchas corrientes del psicoanálisis posfreudiano y son las que, además, si este análisis es compartido, van poblando nuestros consultorios, con lo cual se plantean y se redefinen todos los marcos conceptuales de esta disciplina.
Una segunda cuestión, también formulada y ya supuesta en las consideraciones que proponemos, se refiere al problema de los múltiples esquemas referenciales surgidos después de Freud, sin descartar que en la propia obra freudiana existen modelos diferentes, no totalmente contradictorios entre sí: primera y segunda tópica, modelos de distintas teorías sobre la angustia, distintas concepciones sobre el yo o sobre los procesos defensivos, incluso sobre el inconsciente mismo. Pero todas poseen una articulación dado que han sido productos de un autor que ha tratado de mantener una continuidad en sus distintas elucubraciones.
Por lo demás, en la obra posfreudiana, con distintos léxicos y enfatizando distintos problemas, el lenguaje se ha alterado, por lo que las discusiones y los intercambios, además de difíciles, presentan zonas en las que la articulación es de muchísima complejidad. Reconociendo esto, en el Congreso de Roma se afirmó que existen términos similares que apuntan a problemáticas diferentes, y a la inversa, términos diferentes que apuntan a conceptos bastante emparentados entre sí.
Un tercer marco de complicaciones o complejizaciones es lo que hemos señalado en otras distintas publicaciones y está referido a lo que llamamos “cambios culturales”. No podemos negar lo que diferentes autores han señalado en los últimos veinte años: el hecho de que los cambios de la cultura contemporánea muestran problemas inéditos para el siglo de Freud, el desarrollo de la computación, las violencias y los exterminios de las dos guerras, las violencias más localizadas en cada sociedad; en la nuestra el terrorismo y el terrorismo de Estado, además de fenómenos de enorme inseguridad e inestabilidad –como la hiperinflación–, que han generado cambios, alteraciones y conflictos en el psiquismo humano, lo cual incide en todos los planos conceptuales del psicoanálisis teórico, clínico y psicopatológico.
Las preocupaciones metodológicas y epistemológicas de Liberman surgen de varias perspectivas complementarias:
• Su notorio interés en la clínica registrando diferentes obstáculos para conceptualizarla e instrumentar tal alternativa.
• Su interés en aportes de otras disciplinas para nuevos recursos en la tarea clínica.
• El contacto con epistemólogos como Gregorio Klimovsky y lingüistas como Prieto, con los cuales discutía aportes posibles al psicoanálisis como disciplina científica.
• Una intuición metodológica vinculable con su sensibilidad como músico lo que le hacía intentar exámenes de la producción discursiva e interesarse en variados matices de la comunicación intersubjetiva.
En este contexto podemos esquemáticamente mencionar algunas peculiaridades del método terapéutico y sus articulaciones posibles con los niveles teóricos explicativos del psicoanálisis, que Liberman reconoció y les prestó particular atención. Él sostenía que había dos niveles o planos de la disciplina “psicoanálisis” pues mientras que sus niveles explicativos, teóricos o metapsicológicos, se centraban en el funcionamiento del aparato psíquico –aunque siempre incluyera las relaciones o vínculos intersubjetivos del mismo– la experiencia clínica se basaba en un constante intercambio entre dos sujetos. Aunque algunos sistemas conceptuales estaban más centrados en la relación –teoría de la transferencia, por ejemplo– se necesitaba agregar, para una mayor congruencia y posibilidad, modelos que –como la teoría de la comunicación– examinaran específicamente el intercambio.
Una segunda cuestión se refería a la distancia entre los modelos explicativos y las vicisitudes de intercambio clínico en el método terapéutico.
Un tercer campo de cuestiones problemáticas lo constituía la cantidad de léxicos y modelos conceptuales en los aportes posfreudianos, lo cual dificultaba el armado de un corpus integrado, no necesariamente homogéneo, de la disciplina.
Finalmente, otra preocupación dentro de sus anhelos de respaldar el estatus del psicoanálisis como disciplina científica se refería a lo poco claro que resultaba el concepto de “base empírica” en el campo psicoanalítico y el interés de hallar alternativas al respecto.
Si volvemos a examinar las implicancias epistemológicas, podemos rastrear en la obra de Liberman una serie de preocupaciones al respecto.
La primera consiste en testear las teorías, problema complicado en que las respuestas no han sido históricamente sobresalientes, aunque existen intentos, como pueden serlo el grupo de Ulm con Thomä y Kächele a la cabeza. Este campo de problemas está en la base de las dudas que despierta un método, que para nosotros es tan valioso para el conocimiento del psiquismo humano, en la comunidad de los epistemólogos. Citemos a Adolf Grünbaum cuando afirma que las horas que dedicó al estudio del psicoanálisis lo convencieron de sus aspectos interesantes, pero critica marcadamente el déficit de los modos de testear las teorías.
Nosotros creemos que David Liberman fue uno de los pocos psicoanalistas que, al tomar conciencia del problema, propuso un camino diferenciador, incluyendo dudas e interrogantes. Se trata de conjeturar acerca de la posibilidad de testear el proceso psicoanalítico a través del estudio de los enunciados lingüísticos, considerando la estructura sintáctica profunda de los mismos.
En este sentido, en nuestra opinión, dichas propuestas deben diferenciarse de las de Ulm en cuanto al estudio de los problemas clínicos. La de Ulm nos parece útil para medir tasas de rendimiento en psicoterapia, pero en el caso del psicoanálisis la cantidad de variables del campo es tal que nos parece exigir otro tipo de análisis y,
al parecer, igual que en otros campos –neurociencias– necesitamos abandonar ciertos sistemas conceptuales para enfocar el problema de la mente o del aparato psíquico.
La propuesta de testeo que introduce Liberman consiste en evaluar el “proceso” a través de muestras cuantitativas y cualitativas, mediante el recurso de analizar la estructura lingüística, semiótica y sus variaciones.
Aceptando el presupuesto de que el proceso constituye este tipo de estructura testeable, surgirían alternativas para inferir (testear) adecuación explicativa, indicadores de cambio y otros de no cambio. Desde ya que dicha propuesta no permite una solución definitiva a la cuestión del testeo –basta recordar que la respuesta de Wallerstein a la crítica de Grünbaum a través de los cambios de la clínica psicoanalítica contemporánea, no ha sido satisfactoria, según Grünbaum– que es de gran complejidad y tal vez con un margen de imposibilidad, pero se trata de una propuesta que permitiría armar registros de procesos clínicos, lo cual también debe reconocerse en otros desarrollos que analizan protocolos. Es una herramienta para producir nuevos conocimientos. Supone una búsqueda, si se acepta que necesitamos diagnosticar las dificultades epistemológicas del psicoanálisis; sin avalar la idea de que el psicoanálisis inventó una nueva epistemología, coincidimos en la complejidad y el desborde de variables de nuestro campo.
Subrayamos la opinión de que “apertura” no es equivalente a “solución” y lo ejemplificamos con el estudio que hizo Liberman de los estilos, con nociones surgidas fuera del campo del psicoanálisis, implicando también una apertura para el nuevo desarrollo de los estudios clínicos del mismo.
Читать дальше