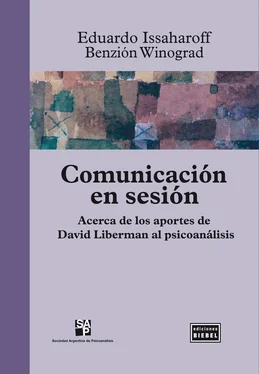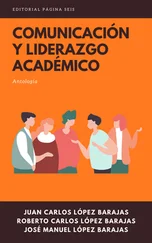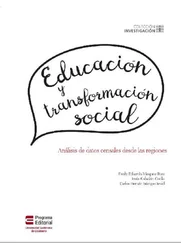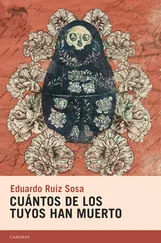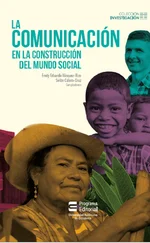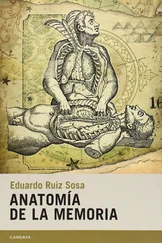Se trata de una extensa producción que en su momento tuvo discusiones críticas cuya expresión más representativa es la publicación de los tres tomos de Lingüística, interacción comunicativa y proceso analítico –que tuvo una versión sintetizada llamada Comunicación y psicoanálisis–, a los cuales se agregaron algunos trabajos muy relevantes como “El relato sobre cambios y la teoría y la práctica del psicoanálisis”, del Congreso Psicoanalítico de Londres (1975) y un pequeño libro, Lenguaje y técnica psicoanalítica (Kargieman, 1976) donde nuevamente aparecen preocupaciones y búsquedas de modelos instrumentales que permiten una diferente comprensión del proceso analítico, al tiempo que abre las puertas al desarrollo de nuevos modelos metodológicos. Esto se hace posible en tanto se suman al campo psicoanalítico ciertas generalizaciones que resultan muy difíciles por la distancia entre las hipótesis teóricas y clínicas de las diversas disciplinas, y por la cantidad de esquemas referenciales con lenguajes de compleja articulación entre sí.
4] Es el período que se extiende, aproximadamente, entre 1980 y 1983, año de la muerte de David Liberman, y en el cual aparecen obras dedicadas a diversas problemáticas sobre las que se estaba ocupando: por un lado, las enfermedades psicosomáticas –estudios que tuvieron su culminación con la presentación del trabajo realizado con un grupo de colegas, llamado “Sobreadaptación”–[2] y por el otro, la vinculación de los problemas semiológicos y estilísticos en el psicoanálisis de niños, estudios en los que trabajó en colaboración con otros colegas[3].
Esta visión panorámica de la obra de Liberman pretende constituir una perspectiva global que permita clasificar sus aportes dentro de ciertos parámetros temporales. En un agregado a este recorte –que podríamos llamar “longitudinal”– citamos algunas influencias que nos han parecido relevantes y que han sido mencionadas en algunas publicaciones de homenaje a la obra de Liberman. Nos referimos a influencias que, además de su componente afectivo o personal, han dejado huella en muchas de las matrices de su desarrollo conceptual. Una está referida a su analista y maestro Enrique Pichon Rivière, quien tiene una particular preocupación por delinear una estructura relacional del psicoanálisis, donde el intercambio intersubjetivo fuera uno de los ejes del espacio de las estructuras clínicas; por otra parte, sus preocupaciones por tres áreas –mente, cuerpo y mundo externo– también están permanentemente presentes en los diseños psicopatológicos de Liberman.
Otra influencia es lo que Pichon Rivière llamaba “la problemática del vínculo”, concepto que intentaba sintetizar la matriz relacional interna y externa, y la dialéctica de intercambio relacional tan característica de las preocupaciones del psicoanálisis a partir de Freud. También la noción de “proceso en espiral” como indicadora de los distintos matices de desarrollo, por una parte, y del método psicoanalítico, por la otra. Y finalmente la descripción hecha por Pichon Rivière acerca de los elementos propios de la unidad de trabajo psicoanalítica, en particular la “sesión” como estructura témporo-espacial con sus componentes: el “existente”, es decir, la producción del paciente y sus expresiones discursivas; la intervención del instrumento interpretativo, y los productos ulteriores de este intercambio, a los que Pichon Rivière llama “emergentes” y que configuran lo que antes llamamos una especie de estructura básica del intercambio dialogal –que luego va a ser examinada por Liberman en numerosos trabajos.
Otra influencia mencionada en la citada edición de homenaje, la de Susana Dupetit, se refiere a la condición de músico de su padre. Liberman no solo se dedicó a la música sino que, además, trasladó a sus estudios una concepción musical referida a la preocupación por los sonidos, la vocalización, la acústica. En relación con el ámbito en el que transcurren los registros clínicos, esa “cocina” de la artesanía clínica en la que se desarrolla el diálogo entre ambos participantes. En lo que llamamos el tercer período se encuentran maquetas sonoras y secuencias discursivas en el análisis de la percepción del paciente, que podrían ampliar su universo mental e introducir en su estructura interior nociones como “espacio”, “tiempo”, “secuencia”, “altura” o “profundidad”.
Siguiendo a Susana Dupetit, surge el interrogante acerca de en qué medida esta combinación entre el músico y el analista pudo haber llevado a Liberman a orientarse a un enfoque semiológico, independientemente de su bagaje teórico, de las propuestas de Freud, de los modelos de Klein y de Fairbairn, y de la instrumentación de Pichon Rivière. Al mismo tiempo, cómo operó esto en el armado de su modelo de dos referentes: por un lado, el impacto cotidiano, resultado de su propia experiencia profesional sumada a su enorme capacidad diagnóstico-semiológica, y por otro la jerarquización de la “entrevista” como un campo de apertura de iniciación que permitiría inferir dificultades futuras, desarrollar esquemas de diagnósticos operativos y no puramente nominales, e incluso formular estrategias de abordaje y predicción en el campo del análisis.
Respecto de su capacidad diagnóstico-semiológica, insistimos en que la misma no respondía a una cualidad espontánea sino a una compleja modelización instrumental de nociones provenientes de diferentes campos, lo cual puede conectarse con todas las influencias que hemos enumerado. Añadimos, como dato relevante en esa revisión histórica, que en su tesis de doctorado médico, Liberman aplicó el método historiográfico de Ranke a la clínica.[4]
Capítulo 2
Implicancias metodológicas y epistemológicas
Como planteamos en la Presentación, nuestra intención es relacionar la discusión crítica de la problemática actual del psicoanálisis con otras modalidades para permitir un intercambio en la comunidad de colegas.
La obra de David Liberman plasma justamente estas dos intenciones: aumentar la conexión, en distintos planos, entre la teoría y la clínica psicoanalítica, a la vez que relacionar distintos esquemas teóricos que, con lenguajes distintos, efectuaron sus aportes también dentro de la comunidad profesional. Asimismo, armar esquemas y alternativas que permiten, si no una unificación, al menos un proyecto de instrumentación de muchas de sus formulaciones, de tal modo que faciliten un intercambio más claro acerca de las coincidencias y diferencias que existen dentro de nuestra disciplina.
Nos consta que esta pretensión es difícil de lograr; queremos subrayar que no se pretende aquí alcanzar absolutos: es simplemente una búsqueda, dentro de este complejo panorama del conocimiento, de contribuir con esta disciplina que, a nuestro criterio, ha hecho un evidente aporte tanto al desarrollo de la cultura humana como al campo de la salud mental. Pero necesitamos contextualizar nuestra propuesta, subrayando permanentemente que se trata de un jalón en el camino y no de una pretensión exhaustiva, abarcadora o totalizadora, algo que no coincidiría en nada con el espíritu de Liberman.
Decíamos que para contextualizar esta propuesta deberíamos diseñar cuáles son, de acuerdo con nuestra opinión, algunos de los parámetros o planos que circunscriben lo que consideramos la coyuntura crítica del psicoanálisis en el comienzo del siglo XXI que precisamente delimitan nuestro diagnóstico y nos hace pensar que obras como la de Liberman pueden permitir una búsqueda, un camino de nuevas alternativas en este interesante instrumento de conocimiento.
En primer lugar debemos referirnos a algo que ya está supuesto en nuestros distintos planteos. El psicoanálisis actual se enfrenta con una serie de problemáticas clínicas, nosográficas y psicopatológicas que han desbordado uno de los marcos de los estudios freudianos. Cuando decimos esto nos referimos a que muchos colegas están de acuerdo en que el modelo fundamental en que se basó Freud para sus primeros desarrollos estaba basado en el modelo de la neurosis en general y de la histeria en particular. Esto no minimiza los enormes aportes de Freud a múltiples aspectos del psiquismo humano: a la psicosis, por supuesto, pero también a otros problemáticas ligadas a la cultura, la historia, el desarrollo infantil, etcétera. Pero su núcleo fundamental de preocupaciones consistía en la explicación y la descripción –fundamentalmente en el campo clínico-técnico– de la estructura neurótica.
Читать дальше