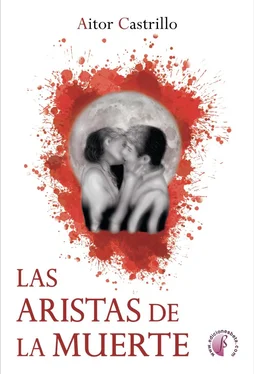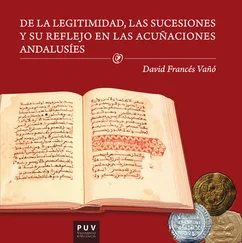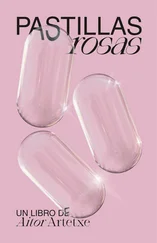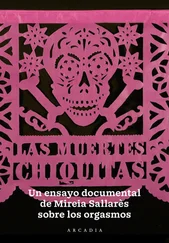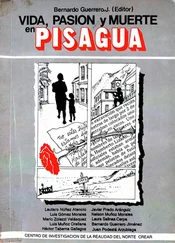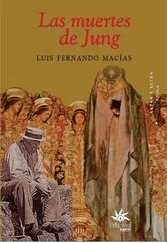Primera parte
Entrenador Norman: «Tenéis noventa minutos por delante. ¡Empezad fuerte! ¡Salid en tromba! Un buen arranque podría ser la clave para
conseguir la victoria».
90. Álvaro. Un día de tipo 3
El día de hoy, definitivamente, será un día de tipo 3.
Desde que tengo uso de razón, poseo la peculiar costumbre de categorizarlo todo. Cualquier cosa, persona, hecho o lugar es susceptible de ser incluido en cientos de listas que mi incansable mente se encarga de ir modelando a su antojo.
Mi lista sobre los distintos tipos de días es cerrada (en el sentido de que ha permanecido inalterable desde su concepción inicial), de tal modo que cualquier día, tanto de mi existencia como de la vuestra, se podría englobar en alguno de estos tres tipos:
El tipo 1, o estándar, representa el 95 % de los días. En ellos, lo cotidiano y lo común avanzan cogidos de la mano. El tipo 2, o especial, representa el 4,9 % de los días. Están marcados por algún acontecimiento que, por su naturaleza, merece pasar, sin titubeos, hasta el fondo del recuerdo individual. El tipo 3, o profundo, representa el 0,1 % de los días; uno de cada mil, para los profanos en estadística. Son profundos porque, para bien o para mal, dejan huella. Esa marca podrá tener más lustre si es reciente o estar más ajada por el paso del tiempo, pero viajará con nosotros de forma inexorable hasta el final de nuestras vidas.
El día de hoy tenía todos los ingredientes para ser de tipo 1, hasta que hace un rato ha mutado a tipo 2, justo en el preciso momento en que Ella ha entrado por la puerta de la cafetería. Ha transcurrido más de un año y medio desde que nuestras miradas se cruzaron por última vez. Lo más curioso es que nunca nos llegamos a dirigir la palabra. Tan solo nos sentábamos, jueves tras jueves, en mesas contiguas. Tan cerca y a la vez tan lejos.
La primera vez que la vi estaba en mi último curso antes de licenciarme en la Facultad de Matemáticas. Cada día, una vez que finalizaban las clases, tenía por costumbre tomar un aperitivo en una cafetería situada frente a la parada del autobús que después cogía para recorrer los sesenta kilómetros que separan mi casa de la universidad. De aquel primer contacto visual tan solo recuerdo que una chica se sentó a mi lado y comenzó a leer un libro mientras degustaba un zumo de naranja.
El jueves siguiente volvió a hacer acto de presencia. Y el siguiente…, aunque aún no era Ella. Yo la llamaba la Morena del Libro. No me parecía especialmente guapa –ahora sí–, pero tenía algo que poco a poco me fue hechizando. Desconozco si fueron sus ojos verdes o su tez blanquecina, pero, cuando me quise dar cuenta, ya había escalado hasta lo más alto de mi lista de amores platónicos.
Cada jueves llegaba puntual a las tres de la tarde. Unos días se marchaba a los veinticinco minutos y otros apuraba el tiempo un poco más. Mientras ella leía, yo aprovechaba para mirarla de soslayo, hasta que, unos meses después, dejó de traer el libro y la Morena del Libro pasó a convertirse en la Morena del Zumo.
En aquel momento, estaba convencido de que ella ignoraba quién era yo, pero sin el libro de por medio comenzó el juego de miradas. «No la mires. No la mires. No la mires. ¡Mierda, me ha pillado!». Entonces, sentía que me ponía rojo como un tomate incandescente y, cuando la miraba de nuevo, ella me devolvía una sonrisa pícara.
Me gustaba. Vaya si me gustaba. Me gustaba tanto que denominarla la Morena del Zumo dejó de parecerme una buena idea. Y así es como comencé a llamarla Ella.
Mi experiencia con las chicas no es extensa. Mi currículum, tan deslumbrante en lo académico, es escueto y muy pobre en el terreno sentimental. Las chicas que han conseguido romper mi caparazón inicial de timidez han terminado huyendo sin mirar atrás al conocer mi personalidad un tanto friki. Pero algo me decía que con Ella sería diferente, ya que Ella es una lista de un único elemento, incomparable a todas y a todo. Ella es un número irracional. Ella es mi número pi. Indescifrable y misteriosa.
Me propuse dar el primer paso infinitas veces. Ensayé delante del espejo todo tipo de frases que pudieran iniciar una conversación, con sus probables réplicas y contrarréplicas. Pero, a la hora de la verdad, el temor a perderla para siempre me paralizaba. Tener todo es mejor que tener algo, pero, por otra parte, tener algo es mejor que no tener nada.
Y así fueron sucediéndose unos meses, en los que los jueves eran el principio y a la vez el final de todas y cada una de mis semanas. En mi cabeza solo había sitio para Ella. Ella, Ella, siempre Ella…, hasta que Ella desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro.
Con sus primeras ausencias, pensé que quizá se había ido de vacaciones, pero los jueves sin Ella se fueron amontonando. Siete meses después me licencié, pero en verano continué acudiendo a la cita de los jueves, pese a que la esperanza de volver a verla cada vez tendía más a cero.
Llevaba más de un año sin verla cuando, en un breve lapso de tiempo, me ofrecieron dos trabajos: el primero, de profesor de matemáticas a jornada completa en un colegio cercano a casa; el segundo, también de profesor, pero en una academia y solo por las tardes. Elegí este último para poder seguir recorriendo, cada jueves al mediodía, los sesenta kilómetros de ida y los sesenta de vuelta, hasta esa cafetería que se había convertido en el epicentro de mi mundo. Podéis llamarme loco, pero, una vez que apuestas muchas veces seguidas al mismo número, es complicado dejar de hacerlo. ¿Y si Ella entrara por la puerta y yo no estuviera allí?
Hoy la he vuelto a ver en el jueves número ochenta y nueve posdesaparición. Todo hacía presagiar que estaríamos ante un día de tipo 2: de los especiales, pero también camaleónico y caprichoso. Porque ahora no albergo ninguna duda de que finalmente será un día de tipo 3: profundo. Muy profundo.
Ella me está mirando mientras yace a mi derecha semidesnuda. En cualquier otra situación, sería un sueño hecho realidad, pero a mi izquierda también tengo a un tipo apuntándome a la cabeza con una pistola.
Entrenador Norman: «El capitán es mi voz en el campo. Él os guiará».
89. Marco. El último partido
Algunos me conoceréis como Marco, otros como Marco Gol y, si no os gusta demasiado el fútbol, es posible que hayáis oído hablar de mí como el viejo de cuarenta años que sigue intentando jugar en primera división. Mañana colgaré las botas tras dedicar, en cuerpo y alma, muchas temporadas (demasiadas) a un deporte que sigo amando con la misma intensidad que el día de mi debut.
No me extenderé en mi trayectoria, palmarés, número de goles… porque son datos que podéis consultar en cualquier momento en internet. Durante mucho tiempo, acaparé portadas de todos los diarios deportivos del país y llegaron a considerarme uno de los mejores jugadores del mundo, pero cometí un gran error: me creí eterno.
Sucedió hace tres temporadas cuando, contra toda lógica y a los treinta y siete años, mi idilio con el gol aún permanecía intacto y mi importancia en el equipo seguía siendo capital. Gracias a una genética privilegiada, a una buena alimentación y a la fortuna de haber podido escapar de lesiones graves, lo cierto es que continuaba jugando a un altísimo nivel. De haber decidido dejarlo en aquel momento, cuando aún surfeaba en la cresta de la ola, me habría ahorrado muchos sinsabores y no habría puesto un borrón en una hasta entonces sobresaliente carrera.
Dicen que una retirada a tiempo es una victoria, pero en aquel momento, en vez de escuchar al sabio refranero popular, me dejé engatusar por los desmedidos elogios y cantos de sirena: «El indestructible Marco», «Marco Gol, el inmortal», «Marco marcará siempre»…; y opté por renovar con mi club por tres años más.
Читать дальше