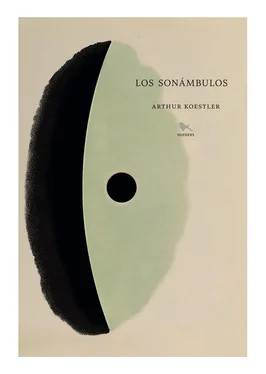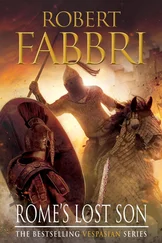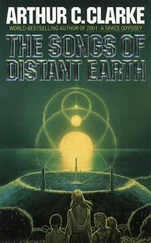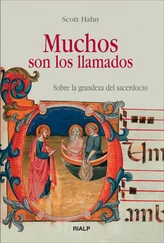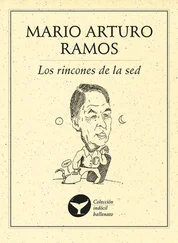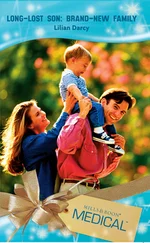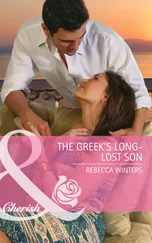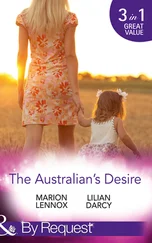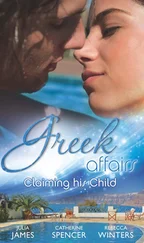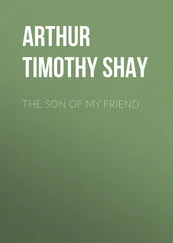III. LA PARADOJA
En el universo de Ptolomeo hay algo que desagrada profundamente. Se echa de ver que es la obra de un engreído que tenía mucha paciencia y poca originalidad, que fue metiendo tenazmente “orbe en orbe”. Todas las ideas básicas del universo epicíclico, y los instrumentos geométricos que se necesitaban para construirlo, habían sido perfeccionados por su predecesor Hiparco; pero Hiparco los aplicó solo a la construcción de las órbitas del Sol y de la Luna. Ptolomeo completó la obra inconclusa, sin contribuir con ninguna idea de gran valor teórico. 5
Hiparco floreció alrededor del año 125 a. C., más de un siglo después de la época de Aristarco; y Ptolomeo floreció alrededor de 150 d. C., es decir casi tres siglos después de Hiparco. Durante ese período, casi igual a la duración de la edad heroica, no se realizó prácticamente ningún progreso. Los hitos del camino fueron escaseando y pronto se desvanecieron el todo en el desierto. Ptolomeo fue el último gran astrónomo de la escuela alejandrina. Recogió los hilos que habían quedado sueltos detrás de Hiparco, y completó la estructura de curvas entrelazadas con curvas. Construyó una obra de tapicería monumental y deprimente, que era el producto de una filosofía cansada y de una ciencia decadente; pero nada la remplazó durante cerca de un milenio y medio. El Almagesto 6de Ptolomeo continuó siendo la Biblia de la astronomía hasta comienzos del siglo XVII.
Para examinar este extraordinario fenómeno con una perspectiva apropiada, debemos guardarnos no solo de incurrir en un desdén excesivo, fundado en cuanto hoy sabemos, sino también de la actitud opuesta, esa especie de benévola condescendencia que contempla las locuras científicas pasadas como consecuencias inevitables de la ignorancia o la superstición: “Nuestros antepasados no lo sabían”. Pero lo que quiero hacer notar es precisamente que lo sabían, y que para explicar el extraordinario cul-de-sac en que la cosmología se metió debemos buscar causas más específicas.
En primer lugar, difícilmente pueda acusarse a los astrónomos alejandrinos de ignorancia. Tenían instrumentos más precisos que Copérnico para observar los astros. El propio Copérnico, como veremos, no se molestó en contemplar las estrellas; contaba con las observaciones de Hiparco y Ptolomeo. Sobre los movimientos de los astros no sabía más que aquellos. El catálogo de estrellas fijas de Hiparco y las tablas de Ptolomeo para calcular los movimientos planetarios eran tan seguros y precisos que sirvieron, con algunas correcciones insignificantes, como guías de navegación a Colón y a Vasco da Gama. Eratóstenes, otro alejandrino, calculó que el diámetro de la Tierra era de 12.560 km, con un error de solo ½ %; 7Hiparco calculó la distancia a la Luna en 30 ¼ diámetros terrestres, con un error de solo 0,3 %. 8
De suerte que, en cuanto a conocimientos positivos, Copérnico no estaba mejor informado –y en algunos aspectos lo estaba aún peor– que los astrónomos griegos de Alejandría que vivían en la época de Jesucristo. Disponían de los mismos datos observados, de los mismos instrumentos, del mismo saber geométrico que Copérnico. Eran gigantes de la “ciencia exacta” y, sin embargo, no vieron lo que Copérnico vio después, y Heráclides y Aristarco habían visto antes: que, de manera obvia, el Sol regía los movimientos de los planetas.
Ahora bien, dije antes que debernos guardarnos de la palabra “obvio”; pero, en este caso particular, su uso es legítimo. Porque, en efecto, Heráclides y Pitágoras no llegaron a la hipótesis heliocéntrica por una afortunada conjetura, sino por el hecho, observado, de que los planetas interiores se comportaban como satélites del Sol, y de que el propio Sol gobernaba asimismo los retrocesos y cambios de distancia de los planetas exteriores respecto de la Tierra. De manera que a fines del siglo II a. C. los griegos tenían en sus manos los elementos fundamentales para resolver el rompecabezas. 9Y, sin embargo, no lograron armarlo o, mejor dicho, habiéndolo armado, volvieron luego a dispersar las piezas. Sabían que las órbitas, los períodos y las velocidades de los cinco planetas se relacionaban con el Sol y dependían de este; sin embargo, en el sistema del universo que legaron al mundo se las arreglaron para ignorar por completo ese importantísimo hecho.
Tal ceguera mental es tanto más notable cuanto que como filósofos, tenían conciencia del papel dominante que desempeñaba el Sol, un papel que, sin embargo, negaban como astrónomos.
Unas pocas citas ilustrarán esta paradoja. Cicerón, por ejemplo, cuyos conocimientos astronómicos, naturalmente, se basaban por entero en fuentes griegas, escribe en la República: “El Sol... gobernante, príncipe y jefe de los otros astros, principio único y ordenador del universo (es) tan grande que su luz ilumina y lo llena todo... Las órbitas de Mercurio y Venus lo siguen como sus compañeras”. 10
Plinio escribe, un siglo después: “El Sol se mueve en medio de los planetas, dirigiendo no solo el calendario y la Tierra, sino también las propias estrellas y el cielo”. 11Plutarco habla de análoga manera en Sobre la superficie del disco lunar:
Pero, en general, ¿cómo podemos decir que la Tierra está en el centro? ¿En el centro de qué? El universo es infinito, y el infinito, que no tiene comienzo ni fin, tampoco tiene centro... El universo no asigna ningún centro fijo a la Tierra, que se desplaza vagabunda e inestable a través del vacío infinito, sin tener una meta propiamente dicha... 12
En el siglo IV d. C., cuando la oscuridad terminó por cernirse sobre el mundo de la antigüedad, Juliano el Apóstata escribió sobre el Sol: “Dirige la danza de los astros, su previsión guía todo cuanto se genera en la naturaleza. Alrededor de él, su rey, los planetas danzan sus rondas y giran alrededor de él en la perfecta armonía de sus distancias exactamente limitadas, como observan los sabios que contemplan cuanto ocurre en los cielos...”. 13
Por fin, Macrobio, que vivió alrededor del año 400 d. C., comenta del modo siguiente el pasaje de Cicerón que acabo de citar:
Llama al Sol el gobernante de los otros astros porque el Sol regula el progreso y retroceso de los astros dentro de límites espaciales, pues hay límites espaciales que restringen el progreso y retroceso de los planetas respecto del Sol. De manera que la fuerza y el poder del Sol rigen el curso de los otros astros dentro de límites fijos. 14
Como vemos, hay pruebas de que en vísperas de la propia extinción del mundo antiguo, se recordaba bien la doctrina de Heráclides y Aristarco, esto es, que una verdad, una vez hallada, podrá ser ocultada y enterrada, pero no podrá ser anulada. Y sin embargo, el universo ptolemaico, con la Tierra como centro, que ignoraba el papel específico del Sol, mantuvo el monopolio del pensamiento científico durante quince siglos. ¿Hay alguna explicación de esta notable paradoja?
Se ha dicho con frecuencia que la explicación radica en el temor a la persecución religiosa. Pero todas las pruebas que se aducen en apoyo de esta opinión consisten en una sola observación chistosa que hace un personaje del diálogo de Plutarco Sobre la superficie del disco lunar, ya mencionado antes. El personaje, Lucio, se ve acusado, en broma, de “volver de arriba abajo el universo”, al pretender que la Luna está hecha de materia sólida, como la Tierra. Se lo invita, pues, a que aclare mejor sus opiniones:
Lucio sonrió y dijo: –Muy bien; solo que no me hagáis un cargo de impiedad, como el que Cleantes pretendía que los griegos debían imputar a Aristarco de Samos por mover el corazón del universo, ya que él trató de explicar los fenómenos suponiendo que el cielo estaba en reposo y que la Tierra se movía según una órbita oblicua, sin dejar también de girar sobre su propio eje. 15
Читать дальше