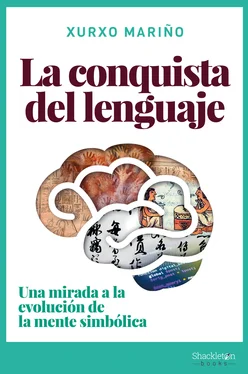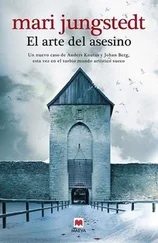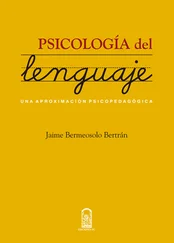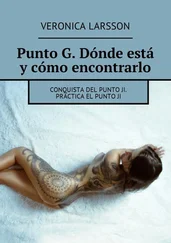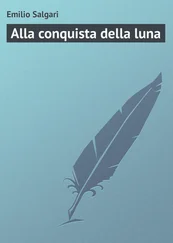La externalización, decía, es sencilla de explicar, pero no por ello deja de ser una habilidad sin par. Si se piensa con un poco de detalle, cada vez que hacemos algo tan habitual y común como comunicarnos mediante un lenguaje, estamos utilizando un sistema único y de una eficacia extraordinaria para transmitir de una mente a otra cualquier tipo de pensamiento, reflexión o idea. Debido a una remodelación evolutiva de sus funciones originales —lo que en biología se llama exaptación— los mecanismos de la respiración y de la masticación han adquirido en nuestro linaje un cometido nuevo. En el momento en que una persona desea comunicar de forma oral algo a otros seres humanos, se pone en marcha una secuencia de procesos que, aunque cotidiana, resulta extraordinaria. En primer lugar, se activan grupos de neuronas de la corteza cerebral que se encargan de enviar órdenes de contracción a los músculos encargados de la fonación. Mediante una serie de contracciones de precisión exquisita, la caja torácica expulsa un flujo de aire que se modula, primero, a su paso por las cuerdas vocales y, a continuación, en el complejo y siempre cambiante mundo del tracto vocal. Los medidos movimientos de la lengua y la boca terminan de esculpir las vibraciones de aire que lanzamos al exterior. Nuestra mente ha conseguido perturbar el aire, y ahora el mensaje que hemos producido viaja libre y en todas direcciones a una velocidad de unos 340 metros por segundo. El aire no tiene prejuicios y admite todo tipo de perturbaciones en su seno; las ondas que ha producido nuestra mente se mezclarán con otras que emanan de un chorro de agua, del motor de los coches, el canto de algún pájaro y decenas de fuentes más. Todas se irán disipando a medida que se propagan, y desaparecerán para siempre. O no. La perturbación emitida por la mente humana tiene una característica muy particular: puede tropezar con otra mente humana y ser decodificada. Nuestro sistema nervioso está acoplado a un sensor de alta fidelidad de vibraciones del aire, el sistema auditivo (como dice el científico Richard Dawkins, se trata de un sistema de microbarómetros de gran precisión). Con este instrumento hacemos algo maravilloso: convertimos perturbaciones del aire en descargas eléctricas neuronales. De esta manera, parte de la actividad neuronal que hace un momento estaba en el cerebro de una persona se reproduce en el tejido nervioso de la receptora: su mente ha recibido un implante que, gracias a la versatilidad simbólica del lenguaje, puede contener cualquier tipo de información.
El lenguaje oral es inmediato, y el mensaje puede tener una vida más o menos efímera o retenerse en la memoria de los participantes; algo similar ocurre con el lenguaje de signos, aunque en este caso la maquinaria receptora está en el ojo y la emisión consiste en gestos realizados con el cuerpo. Por su parte, el lenguaje escrito, este que ahora mismo experimentas, permite realizar un fascinante salto en el espacio y el tiempo: el emisor y el receptor pueden estar separados por días, meses o incluso siglos. La flexibilidad y fiabilidad del lenguaje escrito es tan grande que permite conocer los pensamientos íntimos de una persona que lleva muerta doscientos años, o dos mil. Incluso es posible viajar a la mente pretérita de uno mismo, cuando leemos algo que hemos escrito hace tiempo y que, para nuestra mente actual, siempre cambiante y dependiente de una memoria sujeta a todo tipo de modificaciones y reelaboraciones, comienza a resultar ajeno.
Y hay, además, una profunda dimensión filosófica en la aparición del lenguaje en el género Homo , ya que es una herramienta que nos habilita para hacer juicios morales. El filósofo Jesús Mosterín resumía así esta relación: «Sin lenguaje puede haber compasión, cooperación y quizá algo así como un sentido de la justicia, pero lo que no puede haber es moral ni ética, pues una moral es un sistema de reglas explícitas, articuladas lingüísticamente y la ética es la reflexión argumentada sobre la moral».
Como acabamos de ver, los humanos modernos, los Homo sapiens , somos unos animales bastante particulares. Si hubiera que sintetizar las características que definen la naturaleza humana y que, en conjunto, nos separan del resto de seres vivos, se podrían escoger estas tres: autoconsciencia, pensamiento simbólico y lenguaje. La aleación que resulta de la mezcla de estos elementos es tan rara —hasta donde sabemos, única— que algunos investigadores, como el antropólogo Terrence Deacon, han llegado a sugerir que, aunque desde un punto de vista biológico somos un simio más, las capacidades cognitivas bastarían para situar al Homo sapiens en un nuevo phylum o filo (el reino animal se divide en varios filos, como el filo de los vertebrados, el de los moluscos, etcétera; para algunos autores, podíamos olvidarnos de nuestra naturaleza de vertebrado y pasarnos al nuevo filo de los parlantes). Veamos en qué consisten estos elementos que nos definen.
Los humanos modernos somos autoconscientes, cada persona tiene consciencia de que existe como un ente individual, distinto del resto de congéneres. Es decir, no solo tenemos mente, como con bastante probabilidad ocurre con muchos otros animales, sino que la mente de cada persona percibe con claridad su existencia en este mundo y, por extensión, la existencia de otras mentes. No es sencillo definir qué es la mente, y las personas que en los campos de la neurociencia, la psicología y la filosofía se dedican a estudiar este concepto tan difuso pocas veces se ponen de acuerdo. Para acotar de alguna manera las cosas, se puede definir mente como una percepción íntima e intransferible del propio cuerpo y de algunos aspectos del mundo externo. Partiendo de esta definición, podemos suponer que hay muchos animales que tienen mente, pero también muchos otros que no llegan a generar algo así y que se mueven por el planeta en un estado de vigilia que no genera ningún mundo interior. Una garrapata, un erizo de mar y una lombriz de tierra poseen estados de vigilia en los que es difícil imaginar la existencia de una mente; su comportamiento es el resultado de una interacción mecánica y estereotipada con el medio.
Por su parte, caballos, pingüinos, focas, perros, gatos, gaviotas y muchos otros animales, con sistemas nerviosos más complejos e interacciones con el medio más variadas, poseen con toda probabilidad eso que he definido como mente. Sin embargo, hay dudas de que se trate de mentes autoconscientes. Los trabajos de investigación en el complicado campo de la etología (estudio del comportamiento animal) sugieren que la autoconsciencia no es una capacidad muy extendida. No se trata de un terreno exclusivo de los humanos, pero sí limitado a, por el momento, un grupo escaso de animales.
A mediados del siglo pasado se diseñó un sencillo pero informativo experimento que permite detectar autoconsciencia en algunos animales: el llamado test del espejo . Lo realizó por primera vez el psicólogo Gordon Gallup con un grupo de chimpancés, nuestro pariente vivo más próximo. En aquel estudio los animales se mantuvieron en recintos individuales y delante de cada uno se colocó un espejo. Se dejó que se acostumbraran e interaccionaran con sus espejos durante diez días. Como era de esperar, los chimpancés se mostraron interesados en aquellos objetos y en las imágenes reflejadas. En un primer momento reaccionaron como si estuvieran ante otro individuo, pero, poco a poco, pasaron a utilizar el espejo para explorar su propio cuerpo, o eso es lo que parecía. Lo siguiente era comprobar cómo interpretaban la imagen reflejada: había que discernir entre si pensaban que se trataba de otro chimpancé que repetía sus mismos gestos o si, por el contrario, entendían que era su propia imagen. Para ello se hizo algo muy ingenioso: se anestesió a los animales, se les pintaron con rotulador rojo dos puntos en la cara y se dejó que despertaran. Cuando espabilaron e interaccionaron de nuevo con los espejos, los chimpancés se percataron de las manchas de rotulador y las tocaron con la mano. Y aquí viene lo más significativo del experimento: mientras miraban su imagen reflejada, los chimpancés no tocaron las manchas en la cara que aparecía en el espejo, sino que se llevaron la mano a su propia cara. De esta forma indicaban con claridad que lo que estaban viendo era su propia imagen y no la de un imitador. La hipótesis que se maneja es que un animal que se reconoce ante un espejo está mostrando que tiene consciencia de su propia existencia, que posee autoconsciencia. La prueba del espejo, modificada para adaptarse a cada ocasión particular, se ha realizado con otros animales y el resultado es en cierta medida sorprendente, ya que muy pocas especies la superan. El exclusivo club de los autoconscientes está formado hasta el momento por un puñado de especies, entre las que se encuentran chimpancés, bonobos, orangutanes, elefantes, delfines, urracas y gorilas (aunque con estos últimos los resultados son variados). También es llamativo el hecho de que algunos animales como perros, gatos o macacos no den muestras claras de reconocerse ante un espejo. En todo caso, hay que tener en cuenta que superar el test proporciona un argumento bastante sólido de la existencia de mente autoconsciente pero, sin embargo, el hecho de no superarlo no indica lo contrario. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
Читать дальше