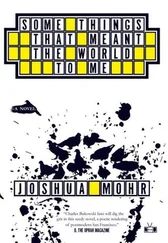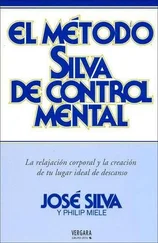Índice de contenido
Motoquero 1. Donde todo comienza
Portada
Capítulo 0: La plata, la chica y el revólver
Capítulo 1: Volver al punto de partida
Capítulo 2: Dudosa reputación
Capítulo 3: Te propongo un juego
Capítulo 4: Sobrevivir a la adolescencia
Capítulo 5: Adivinar las intenciones
Capítulo 6: Tendré que correr el riesgo
Capítulo 7: Un año sabático
Capítulo 8: Llorar durante horas
Capítulo 9: No es asunto mío
Capítulo 10: A la cuenta de tres
Capítulo 11: Como en todos lados
Capítulo 12: Es corta la bocha
Capítulo 13: Garantía y depósito
Capítulo 14: Cometí un error
Capítulo 15: Una culpa tremenda
Capítulo 16: Había verdad en su mirada
Capítulo 17: En la jungla
Capítulo 18: La artista que hay en vos
Capítulo 19: Casi que lo disfruté
Capítulo 20: La hombría y la cilindrada
Capítulo 21: Estás recontra buena
Capítulo 22: Tres días de suspensión
Capítulo 23: Un ritual cotidiano
Capítulo 24: Veinte por ciento
Capítulo 25: El camino del infierno
Capítulo 26: Ningún capricho
Capítulo 27: Un objeto magnético
Capítulo 28: La vida es peligrosa
Capítulo 29: Capaz de cualquier cosa
Capítulo 30: Lo vamos a hacer
Capítulo 31: Sin dobles intenciones
Capítulo 32: No tiene mucha vuelta
Capítulo 33: Cosas terribles, hirientes y venenosas
Capítulo 34: Dedos cargados de tibieza
Capítulo 35: Noches mejores
Capítulo 36: Terapia intensiva
Capítulo 37: Motores que gritan al cielo
Capítulo 38: Un antes y un después
Capítulo 39: Sale con fritas
Capítulo 40: Un poco cruel
Capítulo 41: ¿Y este quién es?
Capítulo 42: Hoy no, mañana
Capítulo 43: No depende de mí
Capítulo 44: Guardate las palabras
Capítulo 45: Mensajes sin firma
Capítulo 46: Angustiantes silencios
Capítulo 47: La patota
Capítulo 48: Tocar el pianito
Capítulo 49: La gente te lelva por delante
Capítulo 50: El error más grande
Capítulo 51: Tener un plan B
Capítulo 52: Apenas un trámite
Capítulo 53: Estoy castigada
Capítulo 54: Como un perro
Capítulo 55: El frasco de veneno
Capítulo 56: Trabajo nocturno
Adelanto de Motoquero 2
Biografía
Legales
Sobre el trabajo editorial
Contratapa
PUNTO DE PARTIDA

Tomás frenó violentamente la moto y, en la maniobra, levantó un montón de piedras que fueron a dar a los pies de Catriel.
—¿Qué hacés? –gritó– ¿A dónde te creés que la llevás? ¡Soltala!
Lourdes estaba desvanecida, cruzada sobre el tanque de nafta, como una cautiva que era raptada por un malón de indios del siglo XIX en las pampas. Sus piernas colgaban como peso muerto de un lado. Su cabeza apoyaba sobre la campera de cuero negro, encima del hombro de Catriel.
—¡Soltala! –repitió la orden Tomás.
Por toda respuesta, Catriel aceleró e hizo corcovear su moto, como anunciando que estaba dispuesto a pasarle por encima.
Tomás insistió con sus alaridos y con el ruido de su propia máquina.
El estruendo era terrible. Lastimaba los oídos. Retumbaba de manera demencial quince metros bajo tierra, en un túnel auxiliar de las obras para la continuación de la red de subtes de Buenos Aires. El pasadizo era tan estrecho que la moto de Toto, atravesada, resultaba un obstáculo insalvable.
Cuando el sonido de los escapes cedió, Catriel miró fijo a Toto con ojos diabólicos, enrojecidos y determinados a cualquier cosa, y aseguró:
—Tengo la plata, tengo la chica y tengo esto.
Y de inmediato sacó un revólver de adentro de la campera.
Tomás se paralizó. Miró alternativamente a la cara de Catriel y al arma. A la cara y al arma. Varias veces.
El gesto crispado y los dientes apretados, como de fiera enjaulada, le anticiparon el fogonazo. Por el contrario, no escuchó la detonación. O tal vez sí la oyó, pero sonó tan fuerte, tan tremenda, que enseguida lo dejó sordo y entonces sus oídos, y su cerebro, se llenaron de vacío, de un eco lejano, de zumbidos.
La bala le golpeó la cabeza. Le ardió. Manó la sangre. Mucha sangre. Chorreaba. Empapaba su ropa, la moto y el suelo.
Tomás sintió que la vida se le iba. De manera instintiva quiso preservar la máquina. Cuidarla. Evitar que cayera. Aunque pareciera estúpido ocuparse de la moto en una circunstancia tan extrema, buscó desplegar la pata lateral, para que quedase apoyada. Ladeada pero firme, sobre sus dos ruedas.
No pudo.
Se fue al piso con moto y todo. Quedó con una pierna aprisionada debajo del motor y del caño de escape. Se estaba quemando, pero ya no sentía el dolor.
“¿Voy a morir así?”, se preguntó mientras Catriel, con Lula cruzada entre el pecho y el manubrio, pasaba a su lado, por el hueco dejado en el túnel.
“¿Voy a morir acá?”, volvió a interrogarse.
Catriel le apuntaba otra vez con el revólver.
Los ojos de Toto se cerraron.
Esperó el tiro del final.
Pero el tiro no llegó y Tomás se despertó en cuestión de segundos. No podía haber pasado mucho tiempo, porque al fondo del túnel se veía la luz que se alejaba hacia la salida y se oía el rugido de la moto de Catriel, cada vez más apagado.
Se tocó la cabeza en el lugar que le ardía. El contacto de los dedos con la carne viva hizo que la herida le quemara
todavía más, mientras el escape y el motor le freían la pierna.
Como pudo, se quitó la moto de encima, separó la tela chamuscada de su pantalón para que no siguiera crepitando sobre su piel y volvió a palparse la cabeza. Sin ser médico, hizo su propio diagnóstico y dictaminó que el hueso estaba entero. No había fractura. No había agujero. Había sido un raspón. Dolía y sangraba como en una película de terror, pero estaba vivo y debía hacer lo posible –y lo imposible también– para rescatar a Lula.
Gritó. Insultó. Aulló para darse fuerza y buscó ponerse de pie. Pensó que iba a lograrlo, pero entonces el mundo se le dio vuelta y cayó otra vez.
Los mareos, los malditos mareos, regresaban del pasado y lo hundían en el pozo más negro y profundo.
De nuevo gritó. Insultó. Aulló para darse fuerza y buscó ponerse de pie. Sin embargo, lo único que consiguió fue que su mente se llenara de pantallazos con lo más angustiante de su vida.
Capítulo 1

Tomás tenía casi seis años cuando conoció el abandono. Ya lo llamaban por el simple y eficaz apodo que lo identificaría toda la vida: Toto.
La mamá siempre había sido distante con él. No lo abrazaba ni lo besaba como hacían otras madres. Por un lado estaba bueno. No lo avergonzaba cuando iba a buscarlo al jardín de infantes. Pero, por el otro, marcaba una diferencia y a veces Tomás quería sentirse mimado.
Cuando la madre se enojaba con él, y se enojaba a menudo, lo llamaba por el apellido con un agregado espantoso. “Señorito Rueda”, le decía.
Читать дальше