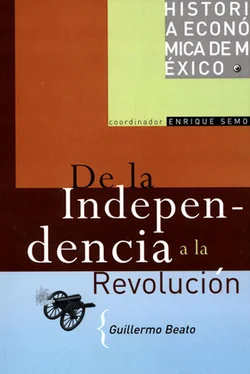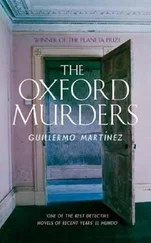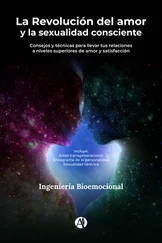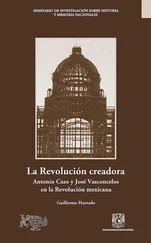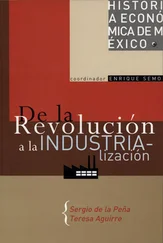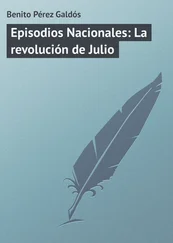Los orígenes del "atraso" trascienden al siglo XIX, pues tienen raíces estructurales seculares que se hunden en el pasado prehispánico y colonial y condicionan hasta el presente el desenvolvimiento histórico mexicano.
Entre los objetivos compartidos por la generalidad de los países colonizadores predominó explotar los territorios de ultramar mediante la extrema expoliación de la fuerza de trabajo. Cuando existía interés de trabajar áreas carentes o escasas de recursos humanos locales solía apelarse a la incorporación compulsiva de esclavos traídos de otras zonas de ultramar.
La mano de obra local o foránea debía corresponder a culturas de tradición secular del trabajo con capacidad de producir excedentes, aunque su nivel de desarrollo técnico de hecho fuera inferior al de las fuerzas productivas de las metrópolis, lo que implicó enorme deterioro para las poblaciones sometidas a la obligación de adaptarse a los requerimientos de los colonizadores. Si para las culturas americanas desarrolladas el costo de adaptación a las exigencias productivas fue altísimo, en cambio para las comunidades de menor desarrollo (cazadores, pescadores, recolectores) implicó prácticamente su exterminio, ya que se trataba, casi, de un imposible cultural.
En general las áreas que para las demandas internas o externas del momento no ofrecían mayores atractivos para su explotación y que estaban débilmente pobladas por culturas indígenas nómadas, seminómadas o de agricultura poco avanzada quedaron marginadas de la ocupación efectiva de los colonizadores. Habría que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para que, ante la gran demanda internacional de alimentos y materias primas y el fuerte condicionamiento externo que la acompañó, los espacios "vacíos" (territorios del oeste norteamericano, del norte de México, del sur de Argentina y otros) fueran ocupados en una "segunda colonización" que conllevaría el genocidio de los remanentes indígenas allí asentados.
En el contexto de la colonización americana, no obstante los objetivos en parte compartidos, existieron diferencias radicales entre las experiencias de España e Inglaterra. España estructuró su imperio con un siglo de antelación a la expansión inglesa del siglo XVII y fue la única potencia colonizadora que desde temprano buscó, encontró e incorporó a su dominio (aparte de los indigentes recursos de minerales preciosos) las grandes civilizaciones americanas, lo que implicaba la disponibilidad de los más vastos contingentes humanos del continente posibilitados precisamente por su elevado nivel de desarrollo. No obstante la debacle demográfica, esos recursos humanos formarían la base principal de la fuerza de trabajo en el espacio del mapa indígena y mestizo que con altibajos, transformaciones y perduraciones persiste hasta nuestros días. A ellos se incorporarían compulsivamente los esclavos traídos sobre todo para explotar áreas de interés donde no existían o había escasez de recursos humanos.
La disponibilidad de fuerza de trabajo barata facilitó, en términos generales, economizar en instrumentos, técnicas y equipos de trabajo costosos, aunque más raramente tuvo lugar la asociación de diversas formas de fuerzas de trabajo de escaso nivel de desarrollo con técnicas y medios de producción avanzados para la época (trabajo forzado indígena y técnica de amalgama de mercurio en explotaciones mineras; esclavos y usinas de vapor en haciendas azucareras, etcétera).
La "economía" mencionada (en general de capital fijo) implicó un escaso desarrollo de las fuerzas productivas —trabajadores y equipos— tanto por la imposición de precarias formas de fuerzas de trabajo (a veces creadas) como por la aplicación de rudimentarios o toscos medios de producción. Este rasgo estructural sería uno de los factores de gran relevancia que incidirían de manera negativa durante siglos en las perspectivas de desarrollo técnico de la región. Incluso no se estimuló suficientemente la conservación y perfeccionamiento de conocimientos, métodos y procedimientos de producción indígenas que hallaron relativo refugio en las comunidades que lograron perdurar, aunque casi siempre en medios desfavorecidos.
No obstante los cambios habidos con el tiempo, a la hora de la independencia los rasgos estructurales mencionados de la sociedad heterogénea de diversas regiones latinoamericanas diferían con mucho de las estructuras económicas más avanzadas de distintos países europeos —en especial de Gran Bretaña, que aquilataba cerca de medio siglo de revolución industrial—, así como también de los Estados Unidos (y en especial de las regiones no esclavistas) independizados casi media centuria atrás.
La experiencia colonial inglesa del siglo XVII en los territorios que darían lugar a las trece colonias que a la postre se independizarían al inicio del último cuarto del siglo XVIII, además de ser más tardía que la española, no se erigía sobre vastas comunidades indígenas de altas culturas, sino que la estrecha franja costera, comparativamente, era un "vacío" demográfico. Se introdujeron esclavos en algunos de estos espacios y así se fue constituyendo la estructura económica de una sociedad esclavista cuyas diferencias con las demás áreas vecinas conducirían a la guerra civil casi un siglo después de la independencia. Luego de la derrota el área esclavista arrastraría pesadamente sus rasgos distintivos como un lastre en su transformación en una sociedad que, aunque del todo capitalista, conservó hasta el siglo XX una fisonomía acusadora de su pasado.
En la zona no esclavista se habían asentado colonos inmigrantes que, más allá de los contratos de siervos temporales, echaron las bases estructurales de una sociedad que no tuvo que superar los condicionamientos implícitos de la producción sobre la extrema explotación de una fuerza de trabajo local o importada menos desarrollada. Esos colonos (ingleses, escoceses, alemanes) trasladaron con ellos sus hábitos, experiencias, conocimientos, creencias religiosas e ideológicas, oficios, técnicas; en fin, su mundo cultural, según la diversa formación que habían desarrollado en el seno de la estructura social a la que pertenecían. A pesar de prohibiciones y limitaciones formales dispuestas por la Corona, también trasladaron —en cierta medida— instrumentos y equipos con los que laboró la propia fuerza de trabajo migrante europea. La estructura económica que se fue constituyendo en estas colonias no esclavistas no fue un escollo sino un factor favorable — aunque no suficientemente en sí m ismo— en el proceso de formación y desarrollo del capitalismo en la sociedad estadunidense que culminaría siendo, a fines del siglo XIX, una de las potencias más industrializadas del mundo. A todo esto, y como elemento relevante en dicha transformación, fueron anexados inmensos y poco poblados territorios dotados de enormes recursos adonde se dirigieron otras oleadas de migrantes e inversiones considerables de capital para su explotación. En esa avasalladora marcha expansionista México, a pocos decenios de su independencia y en una situación de gran inestabilidad propia de los jóvenes latinoamericanos aún lejos de establecer y consolidar el nuevo Estado, fue despojado de más de la mitad de su territorio y, con ello, de la enorme riqueza potencial de sus recursos.
Afines a la forma mencionada de colonización de territorios en potencia ricos pero "vacíos" demográficamente, que no requirieron disolver masivamente las relaciones de producción de grandes comunidades preexistentes, o incorporadas como esclavos, fueron los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En cambio, otras colonias británicas establecidas sobre las vastas poblaciones precapitalistas de la India y diversos territorios de África fueron ejemplos opuestos a los anteriores (en los que se había dado el traslado de fuerza de trabajo y equipos desde la metrópoli), ya que, entre otros factores, la explotación y deformación de las estructuras preexistentes o esclavistas condicionaron considerablemente el proceso particular de transformación capitalista. La generalidad de este tipo de ex colonias, británicas o no, forma parte del llamado tercer mundo y mantienen, en general, singularidades estructurales que con frecuencia no son consideradas al analizar ni al aplicar fórmulas internacionales para el pretendido desarrollo de dichos países.
Читать дальше