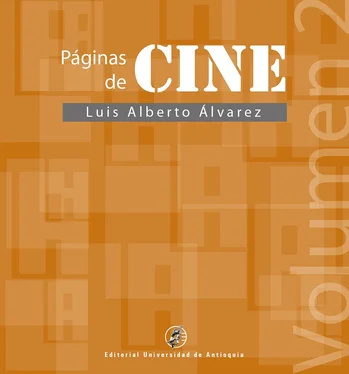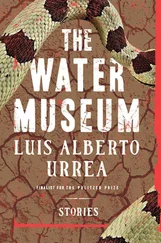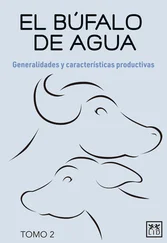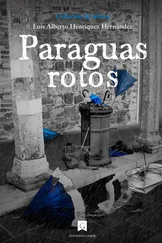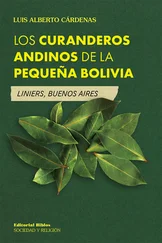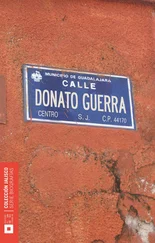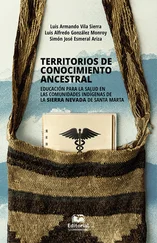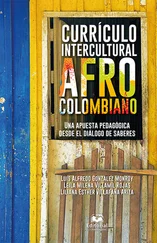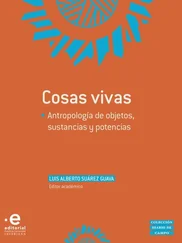Distinto al cine de estructuras complejas o no siempre identificable con él es el cine de identidad colombiana, el cine que refleja la realidad nacional, colectiva o individual, el cine que rescata los modos de ser regionales y el espectro cultural del país, el que identifica valores y antivalores y asume una actitud crítica frente a la organización social, el que toma posición ante hechos concretos o ante vicios o virtudes permanentes, el que propone, sacude, polemiza, se indigna o entusiasma por cosas y hechos que para nosotros son identificables y comprensibles, el que parte de los elementos, imágenes y sonidos que tienen que ver con este país para crear propuestas estéticas, ideas, narraciones. Un cine de colombianos, fundamentalmente para colombianos, pero también accesible y comprensible en otras esferas y con una gama de posibilidades sin límite, solo circunscritas por las personalidades y las dotes de quienes en él se expresan.
Normalmente este cine debería despertar el interés de nuestros espectadores y resulta obvio decir que, si no lo hace, ello se debe al condicionamiento de la recepción creado por los medios comerciales y a la situación de absoluta desventaja en que se encuentran estas películas frente a la difusión y propaganda masiva del cine de las multinacionales. Colombia ha tenido siempre una conciencia muy escasa de su memoria cultural, particularmente en lo que a imágenes se refiere. Es un país retórico donde no se confía sino en la palabra, mientras más demagógica mejor. Recientemente esa retórica “de la palabra”, como en todo el mundo, se ha ido desplazando en buena parte hacia la retórica visual y ya hemos comenzado a elegir gobernantes exclusivamente por lo que proyectan en la pantalla chica, después de un intenso entrenamiento con los productos de consumo doméstico (Andrés Pastrana). Estas imágenes son, sin embargo, estereotipadas, de lectura primitiva, casi cifras. Por otra parte, la televisión sigue siendo parlanchina hasta el exceso (en Colombia, desde su comienzo hasta hoy, ha sido solo una extensión de la radio) y la manipulación de ella proviene ante todo de la palabra (¿cómo se explica, si no, que personajes como Pacheco, con una componente visual nula, se impongan en la conciencia de la gente?).
Es una imaginería colombiana legítima lo que falta, un mundo visual que nos identifique, de un modo equivalente al que poseen México, Perú o Brasil. Es notorio que, si bien tenemos pintores de reconocimiento internacional, estos producen por lo general imágenes indiferentes a la realidad nacional, sofisticaciones para el mercado internacional del arte (con excepción del período iluminado de Botero en el cual, realmente, pintó a Colombia). Solo en los últimos años una exposición de la fotografía colombiana reveló una imagen concreta de Colombia en el último siglo y en fotógrafos como Melitón Rodríguez comenzó a ser posible rastrear rasgos de identidad nacional en la expresión artística, que el cine no ha sido casi nunca capaz de producir.
La atención a este campo sería una tarea fundamental de Focine y tiene dos aspectos. El primero es el del apoyo a un tipo de producciones que reflejen de manera auténtica la realidad nacional, no imágenes oficiales, folclóricas o promocionales, no cuadros “típicos”, ni costumbrismo, ni tampoco antropología gélida. Mucho menos lo que anotábamos antes, un cine de “valores nacionales” por concurso o con la intervención controladora del mogul cinematográfico del Estado. Se trata de montar una antena sensible al tipo de talentos que producen estas cosas y brindarles un apoyo especial, por la simple razón de que se trata de obras que no funcionan bien en los esquemas de consumo normal de imágenes y necesitan una producción, una distribución y unos canales de difusión cuidadosamente preparados, y porque, por lo general, no son lo que se llama “rentables”.
El otro aspecto, más importante de lo que normalmente se cree (Focine ha colaborado exiguamente en este campo, pero considerándola actividad secundaria), es el del rescate del patrimonio visual, no solo el fílmico, del país. De acuerdo con la nueva concepción que planteábamos al comienzo, es necesario borrar las fronteras entre los diversos medios audiovisuales y evitar la multiplicación de esfuerzos en este campo. La gente que, en parte con mucha seriedad y con enormes logros, se ha dedicado a rescatar el patrimonio fotográfico es distinta a la que está empeñada en crear un archivo fílmico; y cuando alguien adquiera conciencia de que hay que organizar seriamente lo que va quedando del pasado en grabaciones magnéticas de imagen y sonido y también en registros discográficos, será de nuevo de otra gente y se creará una institución diferente. ¿No sería más importante crear una sola institución con departamentos especializados? La historia de la fotografía colombiana existe y tiene valores apreciables. La del cine es compleja, irregular, difícil, desalentadora, pero tiene un cuerpo. La televisión tiene treinta años de historia continua que deben ser documentados con sus propios medios y no solo como descripciones y referencias en textos escritos.
En todas estas imágenes está nuestra memoria visual. El esfuerzo de la Fundación Patrimonio Fílmico es apreciable, pero da la impresión de que Focine no comprende suficientemente su importancia y de que otros miembros fundadores, como Cine Colombia, no toman demasiado en serio la urgencia que hay en muchos materiales. Es necesario crear legislaciones de depósito que garanticen una permanencia a lo que se haga de ahora en adelante, es necesario que las poquísimas obras claves de nuestra cinematografía sean restauradas antes de que se pierdan definitivamente y que se trate como un tesoro valioso todo registro visual del pasado, aunque nunca haya pretendido ser arte ni en realidad lo sea. Hoy resulta dificilísimo tener acceso a las pocas películas que han buscado adecuadamente plasmar nuestra imagen en la pantalla. Sería necesario contar con ellas para discutirlas, criticarlas, para usarlas como guías de lo que puede seguir haciéndose.
Pienso en obras nacidas de la curiosidad y del deseo de experiencias nuevas como Bajo el cielo antioqueño. En los pocos minutos que hoy son accesibles se ve una voluntad narrativa y, sobre todo, se reflejan necesariamente nuestras ciudades de los años veinte, su gente, sus contradicciones. Pienso en La canción de mi tierra, llena de graves defectos pero con imágenes entrañables y de la cual, desde la vez en que la conocí proyectada, hace unos diez años, se ha perdido definitivamente por lo menos un rollo. Pienso en los noticieros de los hermanos Acevedo y en los posteriores de Lizarazo, Romani y Camilo Correa, libros de historia incorruptibles, imágenes de hechos que son importantes para nosotros y que organizados e inteligentemente puestos a disposición de los colombianos son material invaluable. Pienso en José María Arzuaga cercano y lejano, ese español en cuyas películas problematizadas por la falta de producción adecuada y por la primitividad de los medios aparece de cuerpo entero la Colombia de los años sesenta, en personajes y ambientes que reflejan maravillosamente y sin afeites nuestra realidad. Pienso en Jorge Silva y Marta Rodríguez y su pacientísimo acercamiento a la realidad, en el juego subreal de La langosta azul, en la promesa cinematográfica frustrada percibida en Angelita de Andrés Caicedo, en la estimulante insolencia de Oiga, vea, en el talento exuberante e irregular de Carlos Mayolo, en Cuartito azul, en el admirable proceso autodidáctico de Víctor Gaviria, en los momentos en que Pepe Sánchez o Lisandro Duque abandonan sus manías inveteradas y logran expresar de modo potente a nuestra gente...
Y pienso en muchas otras cosas semejantes que no alcanzo a registrar aquí. Eso es patrimonio fílmico y está estrechamente conectado con el fomento de la producción y la exhibición de nuevas películas. En realidad, es inseparable de él.
Читать дальше