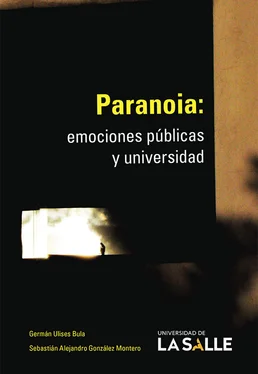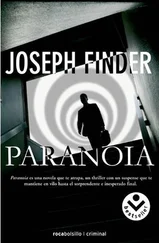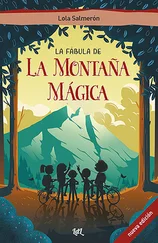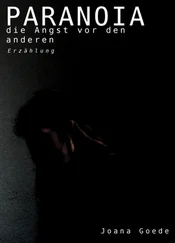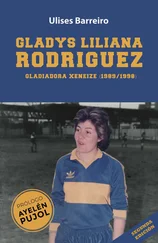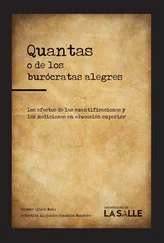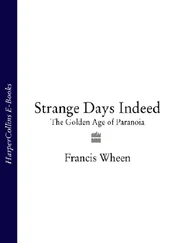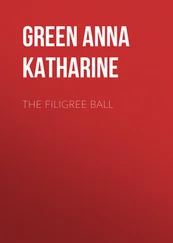Quien vive en medio de los hombres vive entre los deberes colectivos que los unen: los valores comunes, como el respeto por la familia. Pero quien vive en medio de la desconfianza no vive entre hombres, sino entre adversarios. Y el único deber en relación con los adversarios es vencerlos. (Zoja 2011, 19)
Es probable que la paranoia asome en variadísimos escenarios de la vida social. 5Pero no nos hagamos ideas sencillas. No hablamos de locos ni de individuos arrebatados o gritones dementes, ni de personajes extraños que en cualquier esquina son capaces de darse golpes contra las paredes. La cuestión es que la paranoia constituye una experimentación delirante y una racionalidad expresa que se asoma al dintel de la puerta de cualquiera de nosotros.
La paranoia es muy extraña, pues se manifiesta entre gradaciones de razón y delirio. Las expresiones Folie raisonnante o Folie lucide ya dicen mucho:
Todas las reflexiones acerca de la paranoia nos recuerdan que pertenece, al mismo tiempo, a dos sistemas de pensamiento: al de la razón y al del delirio. La paranoia es infinitamente más difícil de diagnosticar que otros trastornos mentales porque sabe disimularse tanto en el interior de la personalidad del paranoico, en su totalidad, que no es demencial en absoluto, como entre los sujetos circundantes [“los normales”, diríamos nosotros]. (Zoja 2011, 28)
Eso significa que la paranoia traduce “posiciones psicológicas”, y no fases de comportamientos erráticos o desequilibrados. En realidad, implica “potenciales psicológicos a los cuales pueden retrotraernos determinadas situaciones, incluso siendo adultos” (Zoja 2011, 30). Así, es comprensible menos como una enfermedad clínica y más como una situación afectiva presente en las personas comunes. La paranoia deviene arquetipo con el que pueden anticiparse rasgos de agresividad y tendencias a la proyección de delirios de persecución y competencia, aparte de otros atributos como la necesidad de justificación de la desconfianza, la tentación de negar las responsabilidades propias, la atribución de planes secretos y otras disputas con los demás.
Si se quiere, la paranoia es palmaria cuando afloran una serie de específicos comportamientos. La soledad, en primera instancia —“que de manera circular es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desconfianza” (Zoja 2011, 33). En segundo lugar, “la sensación de ser poca cosa”:
[Esta sensación,] negada durante largo tiempo, encuentra una solución en apariencia definitiva en la fantasía contraria de grandeza: justamente porque son cada vez más numerosas las personas que toman conciencia de su valor, estas se alían, por celos, para impedir que se reconozcan [los] méritos [propios]. (33)
Ellos no me aprecian. Pero verán cuánto valgo. ¡Se los demostraré! Miedo y envidia son motor en el paranoico. Así como lo es la sospecha extrema. El paranoico siente que existen planes que se desarrollan en contra suyo y que los enemigos están por todas partes, llenos de motivos que lo permean todo: conflictos, pujas, ansiedad de recursos (económicos y personales), provocaciones, intereses, etc. El paranoico delira las razones que lo llevan a actuar. La competencia por sobrevivir y por hacerse el mejor lo convierten en un personaje altamente agresivo. Y no necesita de hechos para confirmar sus suposiciones. Él ya lo sabe. En su fuero interno él está convencido. Las suposiciones le son autoevidentes. De antemano, parte de un “presupuesto de base falsificado” que lo conduce a invertir las causas de las cosas que ocurren (cfr. Zoja 2011, 33). La realidad no lo desmiente. Sus delirios no nacen de la experiencia. Al contrario, fantasea causas y las hace reales para sí, al punto de que la realidad es entendida como objeto de prueba de sus fantasías, lo cual invierte el origen de las cosas. Así lo expresa Zoja:
La interpretación paranoica procede por acumulación: lo que podría contradecirla encuentra una lógica al revés y se convierte en una confirmación. De este modo, se activa otra característica de esta enfermedad, el autotropismo: una vez puesta en movimiento, la paranoia se alimenta por sí misma. (2011, 34)
§ 2. Climas de desconfianza
No se nos malentienda. No es que pensemos que en cada pasillo u oficina de las academias uno se encuentre con potenciales enfermos mentales. Lo que estamos señalando es que la paranoia es la imagen perfecta para captar el registro (y riesgo) de emociones y comportamientos subsiguientes en las organizaciones demasiado jerarquizadas y demasiado obedientes de pruebas estandarizadas y medidas cuantitativas de desempeño. Incluso estamos tentados a decir que los rasgos paranoicos son potenciales condicionados por específicas circunstancias. Las características del paranoico se retroalimentan en medidas, a veces peligrosas, y redundan en escenarios que aseguran poderosos climas de desconfianza y lucha; climas que son situaciones compartidas que exacerban el potencial paranoico de cualquiera de nosotros. Siendo una posibilidad latente, la paranoia debe ser entendida como un trastorno cuyo origen no remite necesariamente a leyes bioquímicas o génesis familiares, sino a circunstancias difíciles (cfr. Zoja 2011, 61-64). De allí que no sea tema exclusivo del tratamiento clínico. Un enfoque más denso, el del análisis psicopolítico, permite asumir el hecho de que el delirio paranoico es el delirio del campo social, esto es, el delirio de la relación con los demás en las muchas dimensiones en que esto ocurre. Si se acepta esto, describir la paranoia es, entonces, asunto de comprender los entornos que conducen a ella y en los que se compromete la salud pública de los vínculos sociales. Veamos.
En lo compacto de un sistema de organización cerrado y con jerarquías indelebles en el que existe poco margen para comprender y asimilar variaciones en las capacidades de los individuos y los grupos, se agota de manera vertiginosa el crecimiento y la ampliación institucional. Recientemente se ha mostrado que las emociones en las organizaciones tienen un papel fundamental en el desempeño de las personas. Las emociones positivas promueven la exploración y la ampliación de horizontes. Por su parte, el incremento de ansiedad, angustia, recelo, etc., conlleva desempeños institucionales precarios; incremento que es auspiciado por procesos de decisión tipo top-down y por el excesivo impacto de los reguladores basados en estándares extrínsecos —por ejemplo, el Academic Ranking of World Universities.
Y, sin embargo, que los planes generales, los reglamentos y las directrices institucionales se complementen con plataformas de seguimiento y cuantificación homogeneizantes de las actividades humanas no es lo complicado del asunto. Lo es, en cambio, el medio de competencia en el que florecen tantas actitudes negativas. La desconfianza y la sospecha, como base de las actividades colectivas, no hacen más que apresurar estilos de comportamientos paranoicos. Si en condiciones perturbadas todos compiten por alcanzar una misma meta incondicionada y abstracta, los individuos se harán adversarios y enemigos agresivos, excluyentes y con tendencias a acabar —simbólica o materialmente— con los demás. Si se nos permite decirlo, considérese la fórmula como refiriéndose a una función patológica latente en el devenir colectivo de las instituciones y a un axioma del comportamiento humano de atracción a veces irresistible en la época actual. 6
En la vida institucional asistimos a una combinación de varios factores encaminados a configurar escenarios así. El afán por los indicadores y por las mediciones, las aspiraciones de prestigio y reconocimiento, sumadas a las necesidades de seguridad laboral, económica, afectiva, etc., componen atmósferas en la que se debe desconfiar, sospechar y competir para sobrevivir. Y en condiciones de supervivencia no hacemos otra cosa que explotar en emociones terribles. Y el sujeto, que entre desconfianza y sospecha no quiere más que un respiro y algo que lo haga sentirse mejor, no encuentra otra cosa que la miseria del malestar que le espera. Las amenazas no ceden. Las agresiones se perpetúan. Los rumores circulan. Las mediciones no faltan. Pero este sujeto —que es cualquiera de nosotros— no desea quedar marginado. No busca ser explotado. Y tampoco aceptaría perder los medios para sostenerse. No quiere perder su integridad social. Anhela ser aceptado, que lo aprecien. Espera ser escuchado. Aspira a que su trabajo sea valorado. También aspira a compartir tiempo con los demás. Quiere sentirse a gusto en las reuniones. Ser saludado. Necesita sonrisas. Por supuesto, reconocimiento. Pero no sabe de confianzas ni de simpatía para con los demás. 7Solo sabe tramar sus estrategias, preventivamente más sofisticadas, para alcanzar los estándares que le sobrecogen.
Читать дальше