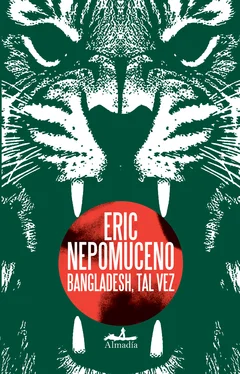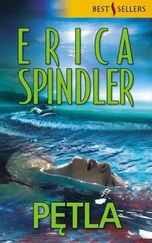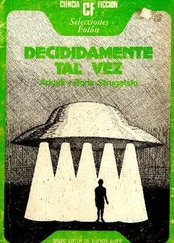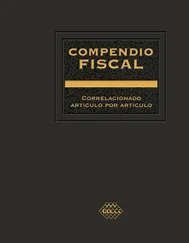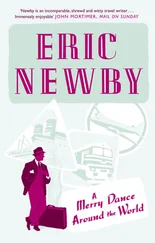Llegué a la habitación poco antes de las tres y cuarto de la tarde, me tiré sobre la cama y me dormí.
Cuando desperté era de noche. Busqué el noticiero de las ocho en la televisión, y entonces supe: lo habían agarrado poco después de las dos, en aquel mismo barrio obrero, muy cerca de donde yo había estado. Con él, en la misma casa, había otros tres hombres y una muchacha. Uno de los hombres era El Gitano: reconocí su rostro en una vieja foto sin nombre, una foto del archivo policiaco. El noticiero dijo que los cuatro habían intentado resistir y que todos, incluso la muchacha, habían sido muertos en el tiroteo. Dijeron que ella era su hija. Y dijeron que a media tarde la policía había localizado un bar que servía de punto de encuentro, que en el bar había un muchacho. El muchacho había sido detenido. Todo esto lo dijeron en el noticiero de las ocho.
Al día siguiente, después de una noche de insomnio, atravesada por recuerdos, furia y miedo, bajé temprano y compré los diarios. La noticia estaba en todos lados, con más estruendo que información.
Uno de los diarios traía una foto de la muchacha. Era en verdad bonita. Tenía diecinueve años.
A las diez y media pagué el hotel, me dirigí al aeropuerto. Mientras esperaba el vuelo tiré los diarios. Antes, y sin nunca haber tenido realmente tiempo de entender por qué, arranqué con cuidado la página donde estaba la foto de la muchacha, la doblé por la mitad y la guardé en la billetera. Su nombre era Suzanita. Nunca entendí qué me hizo querer conservar esa foto.
Sabía que yo era uno de los próximos de una lista interminable. Sólo quería regresar a la capital, avisar a los compañeros, buscar refugio y pensar qué podría hacerse.
Una semana después, cuando caí preso, la fotografía continuaba en mi billetera.
Logré aguantar hasta que uno de ellos resolvió examinar de nuevo mi billetera. Me estaba yendo bien, hasta que me preguntaron si sabía quién era la muchacha. Uno de ellos hizo la pregunta con toda la calma, mientras los demás sonreían.
Sólo dije que era una muchacha que había conocido en una ciudad de provincia.
Y desde entonces comenzó el infierno.
Para Eduardo Luis Duhalde
Aún no había empezado a llover, cuando ella dijo: “Tengo frío”. El hombre joven –sin quitarse de la boca el largo y blanco cigarro con filtro– dijo: “Toma mi impermeable del asiento de atrás”.
Poco después detuvieron el automóvil a la orilla de la laguna. Descendieron y caminaron juntos, pero sin tocarse, hasta el restaurante. De pronto, él la miró y comenzó a reír: el sucio arrugado impermeable parecía en ella el abrigo de Charlot. Apenas se le veían las puntas de los dedos.
Ella rió, estaba bonita. Mucho. Cuidadosamente, dobló las mangas del impermeable hasta que sus manos bailaron con libertad.
Estaban muy alegres cuando escogieron una mesa resguardada del viento y la lluvia, que aún no había empezado.
No había mucho de qué hablar. Él, en el fondo, procuraba entender la mirada de los ojos de ella: un ojo bueno, un ojo malo. Estaba muy impresionado.
Antes todo parecía más fácil. Bajábamos los tres –René, Simón y yo– al Helvética. Ellos dos siempre pedían Smuggler con hielo. Yo prefería cerveza de barril. Simón solía pedir queso.
Después de un día lleno de sorpresas, nos gustaba hablar sobre cualquier cosa. René juraba que algún día el futbol de su país sería reconocido como noble y valioso. Reíamos los dos. Después, Simón nos hablaba y compartíamos sus recuerdos sobre una ciudad que había sido la mejor del mundo pero que había desaparecido.
Recordaba el mar y las arenas de la playa y los cafés llenos de borrachos y amigos.
“Aquéllos fueron buenos tiempos”, decía, “y ustedes, hermanitos, ustedes no estaban”.
Discutíamos cualquier cosa. Era una manera de espantar el miedo y el coraje. Aquellas idas al Helvética, que ya no existe, eran una gran alegría.
–No podemos dejar espacio para más muertes, ni para más derrotas –decía yo.
–Estoy cansado de todo eso –decía René.
Los dos se miran, ríen y no saben qué decir. El mesero los contempla con paciencia. Se miran una vez más y no se tocan. Actúan con naturalidad mientras esperan la lluvia. Ella recoge sus cabellos sobre la nuca y pregunta:
–¿No tendrás algún segurito?
Sus cabellos caen divididos por la mitad, y cubren sus ojos.
–Necesito cortármelo, estoy harta de tanto cabello.
Él ríe y dice:
–Déjatelo como está, está bien.
La mira de nuevo y sonríe.
La ciudad estaba sitiada: en cada esquina había un grupo armado montando guardia. A las ocho en punto de la noche comenzaron los tiros. Nunca se supo cuántos murieron. Nunca se supo quién disparaba a quién. Cualquier sombra movediza se convertía en blanco. Ahí comenzó todo y todo se perdió. O tal vez antes.
René llegó un día soleado, cuando yo me iba. Vino a ver la guerra y trajo a la mujer. Bromeamos con él.
–Aquí hay tiros en la noche, se dice que hay gente murién-dose –dije.
Y él respondió:
–Qué va, hermanito, yo vengo de una tierra en donde todo el mundo está acostumbrado a lo que ustedes cuentan de aquí. No pasa nada.
Era una tarde de sol y nos sentamos a tomar cerveza. Él reía con alegría.
Esa noche murieron 17, pero él estaba acostumbrado.
El hombre joven y la muchacha conversan sobre cualquier cosa. Fuman del mismo cigarro, comparten la misma cerveza. La muchacha es lindísima y él le dice:
–Eres muy, muy bonita.
Ella lo mira de frente y dice:
–Antes lo era más.
Él termina el vaso de cerveza y dice:
–Eres muy bonita ahora. Y no importa, antes yo también era más feliz.
Antes había un rosario de puntos firmes en qué creer. Una tierra y otra y otra y otra. Y una a una, se fueron cayendo todas pero sería inútil e imposible hablar de eso ahora.
Ella dice:
–Claro, claro, tú andas muy preocupado con tus asuntos, con tus grandes cosas.
Él dice:
–Estás muy bonita.
Los dos se miran otra vez y ríen de nuevo. Después, él susurra:
–No importa: un día será nuestro turno. Derrotados, no. Tendrán que destruirnos uno por uno, uno por uno. Porque nosotros no perdemos. Ah, no: perder, no. Acabar con nosotros, eso sí pueden. Es lo que están haciendo. ¿Qué es de nosotros? Cada uno por su lado, cada uno quién sabe dónde. Casi, casi doblegados, pero todavía somos muchos los que estamos vivos y eso basta. Derrotados, no.
Él paga la cuenta y los dos caminan otra vez hacia el carro. Poco a poco llega la lluvia. Ella levanta el cuello del impermeable. Mira hacia el cielo oscuro y sonríe una vez más. Él piensa: “Cada vez está más bonita: es una lástima que deba irme ahora, otra vez”.
¿Cuántos años fueron? ¿Seis, siete, ocho? ¿Por qué creímos tanto? ¿Por qué creímos?
Porque alguna vez sentimos que no había otra salida y que nada podría terminar como está. Y porque supimos que poco a poco soplaría un viento fuerte, un viento sin fin, que lo habría de cambiar todo, todo.
Ésta es una tierra extraña y hay un mar infinito separándonos. ¿Aquello era necesario? ¿Es necesario que sea así?
Camino el día entero, y puedo estar alegre o triste como si todo fuera como antes. Pero hay una hora en la que es de noche y regreso a casa. Siempre hay algo, una esperanza cualquiera, un recuerdo suelto.
Siempre está ese momento en el que uno se quita un zapato, y luego el otro.
Читать дальше