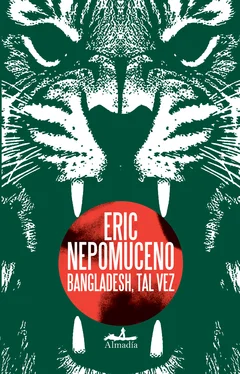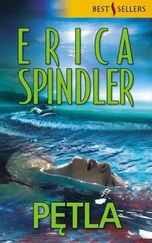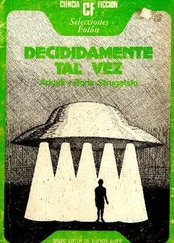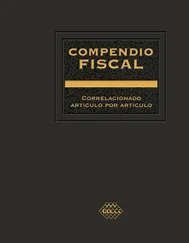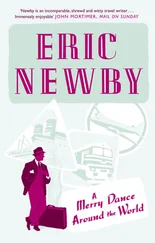Mis penas, Señor,
mis pecados,
todas mis penas, Señor,
ya se acaban.
Ella murió cuando yo tenía cuatro años.
Cada vez hace más frío. La poca claridad que queda se desparrama en finos pedazos.
La fogata de Jorge El Flaco, con fuego de hierba, no ayuda mucho. Deseo que la noche llegue pronto.
Alguien grita: “¡Eeeia!”
No reconozco la voz. Pero veo que todos corren, y corro junto a ellos. Cada uno lo hace con su mosquete; el mío lo tiene El Negro Raúl. Corremos todos hacia la silueta perdida al final del pasto ralo, allá, lejos.
Ella espera parada, asustada por la algarabía de los seis soldados que corren y gritan. El primero en hablar es Enrique, el jefe. Pero ella no entiende nada y se queda mirándolo. Es pequeña, tiene el cabello lacio, amarrado tras la nuca y los ojos grandes y negros. Su ropa parece un arcoíris. No usa sombrero.
Enrique, el jefe, pregunta por la aldea, quiere saber dónde está el capitán Antonio Torres, la tropa, General Álvarez; dónde hay luces, gente. Ella lo mira sin entender y Enriquito asesta: “Está bromeando, vamos a llevárnosla hasta la fogata”.
Ella viene, sin entender ni resistirse, Jorge El Flaco ríe enfurecido, Renato está asustado. Andrés tiene los mismos ojos sombríos de siempre. El Negro Raúl jadea.
Hay bastante camino entre donde estamos y la fogata. Enriquito insiste, El Negro Raúl grita y Andrés golpea con la mano el rostro de la india: es el primer golpe en el rostro, después viene otro, y otro.
La india no dice nada, no entiende nada. ¿Tendrá miedo? ¿Mucho?
De repente, Jorge El Flaco agarra a la india por atrás, la jala de los brazos y los dos caen al suelo. Enrique, el jefe, observa. Andrés grita, El Negro Raúl grita, Enrique grita y grito yo.
La india y Jorge El Flaco se retuercen. Él ríe, todos reímos. La india se levanta e intenta correr. Raúl la derriba, ella cae de bruces. Jorge se avienta encima de ella, y ése es el primer golpe, en la nuca. Después vienen más, en la espalda. Ella forcejea con sus piernas. Andrés pisa la pierna izquierda de la mujer y ríe. Jorge El Flaco le reparte más golpes. Enrique, el jefe, le extiende los pies, y con el pie derecho pisa fuertemente la espalda de la mujer.
Jorge, porque tiene el derecho, es el primero. Ella forcejea, grita y aúlla; y muerde: Jorge se levanta mostrando las marcas de los dientes en su brazo.
La india se queda sentada en el suelo. Amaga con levantarse, pero es el turno de Andrés, y éste le patea la barriga. Ella cae. Andrés salta encima de ella: cumple. Ella grita, Andrés le pega, El Negro Raúl le pega, Jorge El Flaco le pega, y Enrique, el jefe, le pega en la cara, con manos y codos, y en el cuerpo. Andrés se transforma en un potro feroz cuando cabalga a la mujer.
Ahora es el turno del Negro Raúl. La mujer está quieta. De espaldas contra el pasto mojado, mientras su nariz y boca sangran, jadea como lo hace un caballo después de haber galopado. De espaldas contra el pasto, húmedo de sudor, sus piernas rollizas y morenas aparecen entre los jirones del vuelo de la falda: unas piernas desolladas por las botas de los soldados, y una falda ensangrentada.
Cuando El Negro Raúl avanza y cae sobre la india, ella no habla ni grita. El Negro Raúl ríe. Ella extiende una mano de dedos cortos, delgados y áridos, y con la uña araña el párpado izquierdo del Negro Raúl hasta hacerlo sangrar.
Entonces, los cuatro la golpean de forma simultánea, mientras Renato y yo miramos. Tengo miedo, cuando menos me doy cuenta estoy gritando.
Cuando El Negro Raúl se levanta, lleno de sudor, debajo de su ojo izquierdo escurre un hilo de sangre. Una vez de pie, patea a la mujer y dice: “Anda Enrique, te toca”.
La cara de la mujer está hinchada, sus ojos llenos de odio. No reacciona cuando Enrique, el jefe, se lanza sobre su cuerpo, piernas y sangre.
Enrique salta hacia un lado y dice: “Negro, Negro… la mujer…”
La mujer no pelea ni grita ni gime.
Ellos tenían tres mosquetes –el mío seguía en manos del Negro Raúl–. El jefe ahora era otro, y dijo: “Anda, Enrique, te toca”.
Y él cumple. Y luego cumple Renato.
La india ya no suda más, no resopla ni se mueve: la india no respira. Renato está sentado al lado de ella, pero no la mira: me mira a mí, y dice: “Anda, ahora te toca a ti”.
Y Andrés repite: “Vas”. Pero no voy, sino que miro a Andrés y después a cada uno de los demás. Ellos me miran con odio, y su pánico es más grande que el mío. Y no voy. Ellos me miran con odio, un odio más grande que su miedo.
Andrés insiste: “Anda, te toca”, y El Negro Raúl susurra: “Vas”. Y todos me miran de nuevo.
Y voy: fui el último.
Había un muro amarillento, de pintura descascarada. Había manchas verdosas junto al suelo, al pie del muro, y el pasto estaba crecido. Cuando llovía, el agua se encharcaba junto al muro. Detrás del muro había un patio de tierra, y al fondo, donde alguna vez estuvo su continuación, o quizás otro muro, sólo había pedazos de ruina. Al fondo, junto a esos pedazos de ruina, había también un caserón sin ventanas y con tejas sueltas y rotas en el techo. El caserón también era amarillento.
El camino que llevaba al muro del frente era sinuoso, colina arriba. Era un camino estrecho, de tierra, con pasto alto en los bordes.
Era mayo y faltaba poco para el comienzo de las lluvias. Las mañanas parecían comenzar más temprano, y el camino colina arriba, el que llevaba al muro y al caserón, amanecía mojado: el pasto de sus márgenes escurría agua al amanecer.
Éramos doce subiendo la colina, por el estrecho camino de tierra. Éramos un grupo silencioso y nuestra respiración despedía pequeñas nubes de vapor mientras caminábamos con prisa. Caminábamos en fila y nadie decía nada. Eran cuatro los soldados que abrían la fila y cuatro los que la cerraban. Dos llevaban metralletas. Los otros fusiles. En ese amanecer todos eran personas nerviosas, como nosotros tres. Éramos jóvenes, los tres, y acompañábamos a los otros ocho soldados, con los músculos y los nervios tensos.
Demoramos diez minutos en subir desde el asfalto, donde nos había dejado la camioneta, hasta la mitad de la colina.
Había otra persona, además de nosotros tres y los ocho soldados: era un hombre flaco, con la piel quemada por el sol. Tenía los brazos cruzados en la espalda, sus manos estaban atadas, iba descalzo y caminaba mirando el suelo.
Cuando nos detuvimos en medio de la subida me miró por primera vez, pero era una mirada vacía, como si atravesara mi rostro y continuase por la campiña mojada por el rocío: primero colina abajo, después colina arriba.
Fue mínima, la parada. El soldado que abría la fila era gordo. Fue él quien, después de hacer un gesto con la mano para que nos detuviéramos, miró al muro. Debe haber visto algo que yo no vi. En seguida, y siempre sin decir palabra, nos indicó, con un gesto corto y veloz de su mano izquierda, que debíamos continuar.
El resto fue rápido.
Bordeamos el muro y el hombre con los brazos cruzados y atados a la espalda pisó un charco de lodo. Iba delante de mí. Logré evitar el lodo. Bordeamos el muro y entramos al terreno que alguna vez fue el patio de un antiguo caserón de hacienda.
Había amanecido un poco más, y salieron cinco soldados del caserón.
Uno de ellos sonrió y volvió a meterse en el caserón, después salió acompañado por un sargento y un teniente. El teniente era joven, tenía bigotes finos y usaba lentes negros.
Lo que más me impresionaba era el silencio: gestos mudos dirigían aquel extraño concierto.
Читать дальше