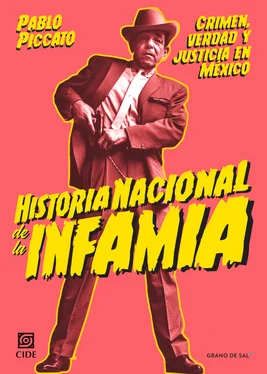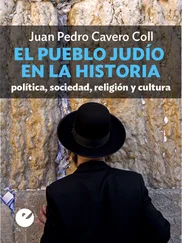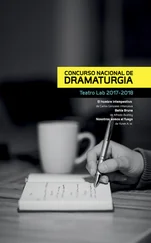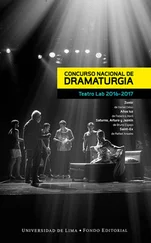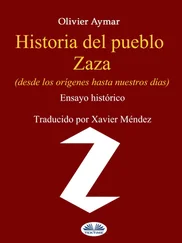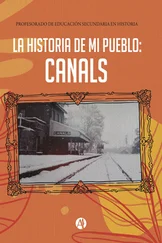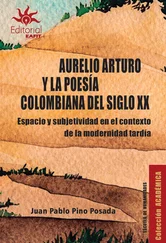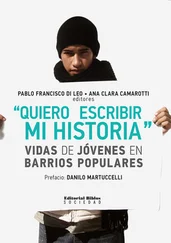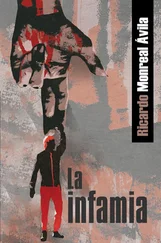Durante el juicio, Toral y Acevedo desviaron la atención hacia un terreno que tendía a socavar la acusación del Estado. Correa Nieto y los otros fiscales fustigaban a los sospechosos, retratando a Toral como un vengador fanático de Pro que había actuado por su cuenta y a Acevedo como una mujer conspiradora que lo manipulaba a él y a otros asesinos potenciales para lograr objetivos más oscuros. Estas caracterizaciones tenían como objetivo contrarrestar la justificación que ambos habían presentado y probar que no habían cometido un crimen político inspirado en la religión sino un homicidio vulgar motivado por bajas pasiones. Pero ambos sospechosos ofrecían de manera consistente una alternativa políticamente aceptable y aparentemente sincera. La narración de Acevedo durante el juicio giraba en torno a la defensa del valor político de una resistencia religiosa como la suya. Cuando el fiscal le preguntó si estaba consciente de que su influencia, por medio de un comentario casual que escuchó Toral, pudo ser la causa del crimen, ella replicó que “fue la influencia nacional”. En otras palabras, la causa había sido una reacción social generalizada a la persecución religiosa por parte del Estado. Alegó que ella simplemente había dicho en voz alta lo que mucha gente en México creía, sólo que no todos —añadió sarcásticamente— serían procesados. 135Sus palabras en el juicio y sus escritos posteriores sugerían que había miembros de la alta jerarquía eclesiástica e incluso personajes políticos detrás del asesinato. Pero su abogado defensor insistió en que Acevedo no había sido la “autora intelectual” del crimen ni de ninguna conspiración, como aseguraba el gobierno, y en que ella desaprobaba el enfoque militar de los cristeros. Se trajo a varios testigos a declarar en su contra, pero no proporcionaron pruebas que la incriminaran. Mientras que la culpabilidad de Toral estaba fuera de toda duda, el abogado de Acevedo le pidió a los miembros del jurado que la absolvieran. 136Sin embargo, su disposición a abandonar el papel de mujer religiosa callada y pasiva socavó su declaración de inocencia absoluta. Por el contrario, bajo custodia del gobierno y por radio en cadena nacional, defendió la tesis de que el asesinato de Obregón era justificable.
Las palabras de Toral se prestaban a un mayor esclarecimiento. En sus columnas, Moheno escribió sobre Toral como “el regicida”, uno de esos criminales que están dispuestos a perder la vida para asesinar a un monarca o a un gobernante con el fin de lograr un bien mayor; en este caso, la libertad religiosa. El regicidio, añadía Moheno, tenía una larga historia, si bien era nuevo en México. Otros presidentes habían sido asesinados (los más recientes de ellos, Madero y Venustiano Carranza) pero, según Moheno, este caso sí merecía la etiqueta debido al significado más profundo del crimen. Sin suscribir abiertamente la causa cristera, Moheno explicó el regicidio (no utilizó la palabra tiranicidio, sino regicidio, para no insinuar que Obregón era un tirano) señalando que el país estaba sufriendo un “estado de desaliento intenso que reclama una nueva fe”. 137Toral, por lo tanto, mató a Obregón por razones políticas: “él mata porque […] se siente un elegido de Dios para aquella misión”. Toral era un místico, según Moheno, que expiaba los pecados de los demás con su sufrimiento. Su crimen era político del mismo modo en que Lombroso clasificaba como política la resistencia de los mártires cristianos en Roma. Para entender el acto de Toral era necesaria una definición de la política que abarcase, como las ideas de Le Bon acerca de las masas, el papel de las emociones. La religión —escribió Moheno— le da forma a la política cuando “el sentimiento religioso de la masa ha desempeñado el papel de instigador”. 138Sin embargo, la combinación de sentimiento, religión y política que personificaba Toral era anatema para la tradición liberal que suscribía el régimen posrevolucionario. Moheno aludió a ese abismo en los intercambios entre el sospechoso y el fiscal Correa Nieto: “Ese interrogatorio parecía un diálogo sostenido entre dos personas que hablasen idiomas distintos.” Incapaz de entender la lógica del sospechoso, Correa Nieto daba discursos, más que hacer preguntas. Esto a su vez le daba a Toral la ocasión para presentar su misión religiosa, narrando su tortura y deteniéndose en cada detalle doloroso, con la monótona voz de “un testigo indiferente” que se creía mártir y estaba más allá del sufrimiento. 139
En el interrogatorio y el resumen del caso presentados por su abogado aparece otra interpretación de Toral. Demetrio Sodi quería evitar la pena de muerte para su cliente, pues sostenía que había cometido un crimen político. Por lo tanto, Sodi se vio obligado a combinar el apego obligatorio al código penal y una definición muy amplia de lo que constituía un crimen político; en otras palabras, estaba atrapado entre la necesidad de defender la ley y la de promover una idea crítica de la justicia. Como resultado, la versión de su cliente contradecía su propia estrategia. A medida que el juicio avanzaba, Sodi perdía aún más fuerza ante el ambiente hostil que suscitaron las implicaciones políticas de su argumento. En un momento, cuestionó las pruebas en contra de su cliente señalando que no había habido una autopsia adecuada y que el cadáver de Obregón presentaba muchos agujeros de balas de distintos calibres. Esto habría significado que había otros culpables de disparar, pero que se les estaba protegiendo. Dicha aseveración, por sensata que fuera, resultó ser un error estratégico, ya que la fiscalía acusó a Sodi de decirle al público nacional que había habido un acto de encubrimiento en el que Calles estaba involucrado. Esta reacción indignada obligó a Sodi a abandonar rápidamente esa idea. De manera semejante, mientras que Toral insistió en que había actuado solo y trató de exculpar a Acevedo, Sodi trató de probar que ella había influido en Toral y otros adversarios católicos del régimen. Impulsando la tesis del crimen político, Sodi sostenía que el caso tenía una gran relevancia histórica y que incluso los fiscales admitían que el crimen se dirigía “en contra del gobierno”. 140En cuanto a sus motivaciones, añadió Sodi, el crimen de Toral era el equivalente de aquellos por los cuales hombres y mujeres que simpatizaban con la iglesia habían sido acusados recientemente, pero le recordó al juzgado que la acción de su cliente no constituía un respaldo de la guerra cristera. 141Sodi se hizo eco del argumento de Moheno según el cual Toral no había matado a Obregón por un motivo de odio, sino por un sentido del deber propio del mártir. Después de traer a colación otros casos de regicidio en la historia, Sodi argumentó que la ley penal se habría equivocado si los hubiese clasificado como crímenes comunes. Pero ésta era otra estrategia perdedora. En su discurso final, Sodi hizo múltiples referencias a la Biblia y a persecuciones en contra de los primeros cristianos y otros mártires de la intolerancia, pero tuvo que coincidir con el fiscal en que el asesinato de Obregón no podía ser justificado por la doctrina católica, la cual había condenado el tiranicidio desde el Concilio de Trento. 142Su argumento clave, sin embargo, encapsulaba un dilema muy frecuente en los juicios por jurado: mientras que la letra de la ley definía el delito por sus factores externos, si los miembros del jurado entendían las razones profundas de éste, sus votos en contra de los cargos podían justificarse.
Al exponer con lujo de detalle la contradicción entre la ley penal y la relevancia política del delito, Sodi estaba invocando el honor de los miembros del jurado. Cuando el juez lo amonestó por hablar del castigo que Toral podría recibir, Sodi respondió con franqueza: “Ésta es otra ficción de la ley, una mentira de la ley. Nosotros vivimos entre puras mentiras.” 143En su crítica de 1909 al sistema de jurados, Sodi se había mostrado en contra de la ficción democrática de que nueve hombres comunes pudiesen decidir con objetividad acerca de asuntos complejos que los expertos en leyes entendían mejor. Diecinueve años más tarde, como litigante de los oprimidos en un caso sumamente visible, expresó una nueva apreciación de la integridad del sistema. Cuando llegaron desde la parte trasera de la sala volantes y voces acusando a los miembros del jurado de haber recibido dinero de Sodi, éste reaccionó con indignación, diciendo que ni siquiera a él mismo se le estaba pagando por su trabajo, mucho menos había recibido fondos para comprar los votos del jurado. La acusación también provocó que algunos miembros del jurado rompieran el silencio que habían mantenido durante el juicio. Según Excélsior, “El jurado Ausencio B. Lira se exalta, protesta lleno de indignación y dice que su vida toda ha sido de honradez acrisolada.” 144Durante su discurso de cierre, Sodi se sirvió de la retórica racial posrevolucionaria respecto del mestizaje al recordarle al público la “hermosa indignación [que] se retrató en los semblantes broncíneos, que son nuestro orgullo nacional, de los señores jurados”. Enfatizó la “honorabilidad” de las “personas humildes” que integraban el jurado. 145
Читать дальше