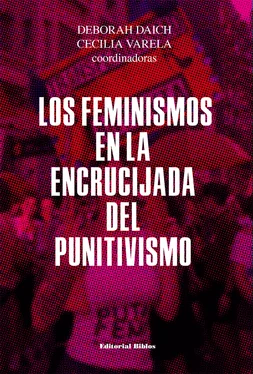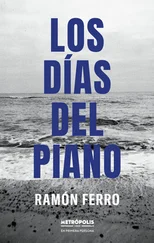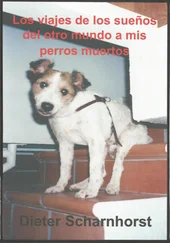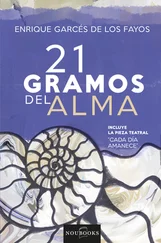En sociedades donde la antigua clasificación en clases sociales es menos evidente y el control religioso está perdiendo peso, la idea del orden social se centra más en las transgresiones individuales aunque, como hemos visto, el conservadurismo se expresa a través del control de los cuerpos. Así, los antiguos “pecados” se recodifican como delitos y las polémicas pasan sobre si hay que penalizar o no la homosexualidad (batalla que han ganado las posiciones progresistas), si se debe aceptar y otorgar los documentos correspondientes a las personas transexuales (se está avanzando en ese terreno), qué hacer con la prostitución y con el aborto (hay avances y retrocesos) o cómo regular las nuevas tecnologías reproductivas, incluso los úteros de alquiler, temas sobre los que dista mucho de haber acuerdos. Ante las dudas, los políticos se inclinan hacia la penalización, en una deriva desde la desviación hacia el delito. Lo hacen porque parten del supuesto de que la opinión pública es conservadora y que la gente aprecia más la seguridad que la justicia. Así, mediante el endurecimiento del Código Penal, además de multiplicar el número de personas privadas de libertad, como se ha generalizado en casi todos los países en los últimos años, se pretende difundir el mensaje de que el gobierno (el que sea) se preocupa por los problemas sociales, y esta es una solución más fácil que atender los problemas reales de la gente, que pasan más por la inseguridad laboral, los bajos salarios, la precariedad de los trabajos y la falta de infraestructuras escolares y sanitarias que permitan vivir en mejores condiciones; sin tener en cuenta las carencias en inversiones a más largo plazo en infraestructuras y viviendas.
Estas circunstancias permiten entender que, por una parte, se genere artificialmente una sensación de inseguridad ciudadana, mediante informaciones sensacionalistas de los delitos cometidos, que hacen que la percepción del peligro crezca, aunque la delincuencia se mantenga en los mismos niveles, o aun decrezca. Esto se complementa con una criminalización de colectivos sociales enteros, como los inmigrantes ilegales en Europa o los villeros en Argentina, sobre los cuales se puede entonces actuar con violencia e impunidad.
Como señala María Luisa Maqueda Abreu (2008: 26):
La sospecha basada en el aspecto físico, en el origen étnico, en la ropa, en la actitud, es razón bastante para la puesta en marcha de los dispositivos de control, para el acoso policial […] La consigna de tolerancia cero no pasa por criminalizar el abuso policial, ni las detenciones arbitrarias, ni los malos tratos […] que han aumentado en los últimos años además de las torturas y los tratos degradantes a los detenidos.
Este giro hacia la judicialización de las conductas consideradas desviadas ha sido acompañado y aplaudido por algunos sectores conservadores del feminismo y culminó, a fines de la década de 1970, con la organización de Women Against Pornography (WAP), que propició las disposiciones de Ronald Reagan que implantaban la censura. La influencia de estos sectores ultraconservadores se extendió por todo el mundo y es aún visible en las campañas abolicionistas contra la prostitución.
Transgredir y cuestionar
Motines, fugas y suicidios son [en las cárceles de mujeres] parte de una franja difusa en la que es difícil distinguir entre la resistencia y las prácticas institucionales camufladas detrás de aparentes resistencias.
Pilar Calveiro, Violencias de Estado
Como sucede siempre, la represión es solo una de las caras de la moneda, y desconocer la resistencia que se opone a ella es parte de la telaraña de la victimización. Siguiendo una tradición en la cual las mujeres tenemos mucha experiencia, cada medida represiva recibe una contestación, diversa según los momentos y los países.
La primera respuesta ante la represión ha sido siempre la transgresión. Ante normas imposibles de cumplir o que se apartan mucho de los deseos y proyectos propios, algunas de las personas implicadas optan por desobedecer la norma sin cuestionarla, haciendo ver que se la cumple. Esta es una práctica individual, sin discurso legitimatorio, que no tiene como consecuencia ni objetivo la modificación de la norma. Un ejemplo claro de esto son los abortos clandestinos en momentos en que esta práctica está penada.
Cuando las transgresiones son muy frecuentes, puede darse el caso de que se avance hacia el paso siguiente: el cuestionamiento. El cuestionamiento de la norma suele ser colectivo e implica un discurso crítico con el que se confronta el discurso normativo. El feminismo ha servido de base para dar este paso en múltiples ocasiones y a distintos sectores. En este caso ya no importa si quien hace la crítica ha transgredido o no la norma. Se trata de deslegitimarla para que pueda modificarse. En el caso del aborto, es cuando se pasa del aborto clandestino a las movilizaciones públicas a favor del derecho de las mujeres a decidir al respecto. Las que llevan una pancarta que dice “Yo también he abortado” pueden haberlo hecho o no. Están manifestando su desacuerdo con la norma, no su conducta individual.
El paso siguiente del cuestionamiento, que suele manifestarse pública pero ocasionalmente, es la organización de estructuras permanentes de reivindicación de los derechos negados. Las organizaciones LGTBI son un claro ejemplo de creación de estructuras permanentes para defender los derechos de sectores estigmatizados o criminalizados. También las trabajadoras del sexo han desarrollado organizaciones para velar por sus derechos, que sin embargo no se suelen tener en cuenta cuando se diseñan políticas sobre el sector. En España existen Putas Indignadas, la Asociación de Profesionales del Sexo Aprosex y el Colectivo Hetaira, entre muchas otras asociaciones englobadas en la Plataforma Estatal por los Derechos en el Trabajo Sexual. En el plano internacional existe la Global Network of Sex Work Projects (Holgado Fernández y Neira Rodríguez, 2014).
Afortunadamente, en las últimas décadas se han ido abriendo paso posibilidades de interpretaciones alternativas a partir de diversos aportes (Pheterson, 2000; Butler, 2007, 2008), y algunos sectores, como las lesbianas y las transexuales, han visto legitimadas desde el feminismo sus opciones. Otros sectores estigmatizados, como el formado por las presas, permanecen al margen de las preocupaciones del feminismo institucional, pese a que tan temprano como en 1897 Concepción Arenal les dedicó un estudio en el que llegaba a la conclusión de que estaban discriminadas con respecto a los presos hombres. Así, aunque desde 1987 existe en Barcelona el grupo Dona i Presó, que pertenece a la Coordinadora Feminista de Catalunya (Almeda, 2003: 35), y hay asociaciones del mismo tipo en otras ciudades españolas, puede afirmarse que el movimiento feminista en su conjunto ha tenido poca sensibilidad hacia los problemas de las mujeres presas.
Un caso muy distinto es el de las trabajadoras sexuales, que son objeto de un intenso debate (en que los sectores más desfavorecidos, como inmigrantes sin papeles o transexuales, se juegan mucho). En este ámbito, el peso de los sectores abolicionistas es tan grande que la veda se mantiene para el trabajo sexual, pese a que forma parte de la experiencia vital de muchas mujeres que tienen difícil acceso a otras fuentes de recursos o que deciden adoptarlo como forma de supervivencia en algún momento de sus vidas. Un diálogo sin prejuicios y un mejor conocimiento de los problemas reales de ese sector pueden hacer que llegue el momento en que se cumplan las expectativas de Carla Corso:
Estábamos convencidas de que estas mujeres (las feministas italianas) tenían que estar con nosotras (las trabajadoras sexuales), sencillamente porque nosotras habíamos estado con ellas . (Corso y Landi, 2000: 149)
Читать дальше