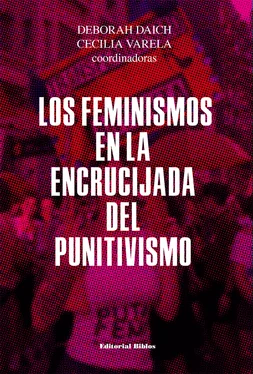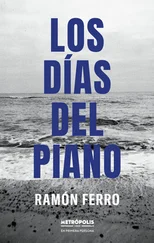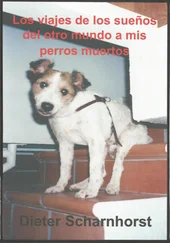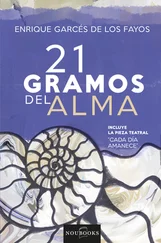¿Quiero decir con esto que quien sufre violencia, coerción o reducción a la esclavitud no sea una víctima? Naturalmente no. Esa persona, en efecto, fue una víctima, pero solo con relación al delito que se ha cometido en su contra. ¿Y este delito no debería ser perseguido penalmente? Ciertamente debe serlo. Y aquí la crítica feminista de los modos de proceder de la justicia penal en los conflictos de mujeres víctimas de violencia y demás no solo es útil, sino necesaria. La subestimación de las ofensas hacia las mujeres por ser mujeres, su frecuente revictimización en el curso de las indagaciones y del proceso penal, la óptica machista de muchos jueces (y muchas juezas lamentablemente) no solo en los procesos penales, sino también en las causas de separación y divorcio, son escandalosas. Por lo tanto, bien hacen las feministas en luchar contra esta justicia y por una justicia menos enemiga de las mujeres (un ejemplo clamoroso: las protestas que han llevado adelante las españolas después de la sentencia del caso de la Manada, en el cual un estupro colectivo ha sido rebajado a “abuso”). Otra cosa, sin embargo, es pedir la introducción de nuevos delitos; estas demandas de hecho reducen la política a una política penal y perpetúan una ilusión demasiado fuerte en la sociedad de hoy: que la justicia penal sea la panacea contra todos los males, la solución adecuada y eficaz para cada tipo de problema. En realidad, es mucho más probable que este tipo de demandas avancen confiando en el potencial simbólico de lo penal, el cual es por cierto un recurso “político”, y como tal es utilizado masivamente por parte de la política tradicional, a través de la producción de leyes-manifiesto, promulgadas no tanto para afrontar un problema como para ganar consenso, con el resultado de estimular los peores instintos de mucha gente y de fomentar la demanda de más cárcel, y más cárceles, por cualquier motivo (hoy, en Italia, en particular para los migrantes, para quienes en el llamado “contrato de gobierno”, realizado entre los dos partidos ganadores en las últimas elecciones, se prevén no solo centenares de miles de expulsiones, sino también la confirmación y la extensión del “delito” de inmigración “clandestina”). A través del recurso al potencial simbólico de lo penal se buscan reconocimiento y legitimación, pero al costo, como decía, de la renuncia al núcleo revolucionario del feminismo.
Un principio irrenunciable del garantismo penal es la nulla lex poenalis sine necessitate (Ferrajoli, 1989). Esto significa que, donde sea posible, debe intervenirse sobre comportamientos concebidos como dañosos y ofensivos, pero con instrumentos distintos de los del derecho penal. ¿Los dos casos citados no son abordables de otras maneras? Si incluso considerásemos a la prostitución y la gestación subrogada como dañinas, la primera para las mujeres que se prostituyen, la segunda para las mujeres portadoras y eventualmente para los niños nacidos de esta manera, ¿la prohibición penal es el único modo de oponérseles? Considero, como he intentado argumentar, que, por el contrario, la prohibición penal sea demandada por razones sobre todo simbólicas, pero que los efectos reales y simbólicos de la prohibición misma sean devastadores, tanto para aquellos a los que se quiere tutelar como para la naturaleza del movimiento promotor y, por lo tanto, del feminismo al que este movimiento pretende hacer referencia.
Referencias
BERNSTEIN, E. (2012), “Carceral politics as gender justice? The “traffic in women” and neoliberal circuits of crime, sex, and rights”, Theoretical Sociology , 4: 233-259.
BROWN, W. (2006), “American nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and de-democratization”, Political Theory , 34 (6): 690-714.
DARDOT P. y C. LAVAL (2009), La nouvelle raison du monde , París, La Découverte.
DOMINIJANNI, I. (2018), “Editorial: Undomesticated feminism”, Soft Power , 4 (2): 13-28.
FERRAJOLI, L. (1989), Diritto e ragione , Roma, Laterza.
FRASER, N. (2013), Fortunes of Feminism , Londres-Nueva York, Verso.
GARAPON A. y D. SALAS (1996), La République pénalisée , París, Hachette.
GARLAND, D. (2001), The Culture of Control , The University of Chicago Press.
MACKINNON, C. (2007), Are Women Human? And other international dialogues , Boston, Harvard University Press.
NÚÑEZ, L. (2018), El género y la ley penal: critica feminista de la ilusión punitiva , Universidad Autónoma de México.
PITCH, T. (2003), Responsabilidades limitadas , Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2009), La sociedad de la prevención , Buenos Aires, Ad-Hoc.
– (2015), Contra el decoro y otros ensayos , Buenos Aires, Ad-Hoc.
SERUGHETTI, G. (2013), Uomini che pagano le donne , Roma, Ediesse.
SIMON, J. (2007), Governing Through Crime , New York University Press.
*Traducción del italiano por Cecilia Tossounian.
2. Feminismo y derecho penal, una relación penosa
Dolores Juliano
La mirada recelosa
La relación entre las mujeres y el derecho es una relación controvertida y difícil, pero aún más difícil es la relación entre feminismo, como movimiento y horizonte de pensamiento, y el derecho penal.
Tamar Pitch, “Justicia penal y libertad femenina”
Todas las sociedades recurren a las normas para garantizar una convivencia poco conflictiva. Estas normas no siempre son explícitas, pueden hacer referencia a vagas costumbres, a la voluntad divina o a “lo que se hizo siempre”. También pueden estar sistematizadas en cuerpos legales, los que tienen la ventaja de ser más claros y el inconveniente de ser más rígidos. Todos los sistemas normativos, sin embargo, tienen algo en común: si bien protegen a los que tienen menos capacidad de hacer valer sus derechos de la arbitrariedad de los más fuertes, simultáneamente pueden utilizarse para controlar a los sectores más débiles de la sociedad, ya que el ejercicio de la capacidad de controlar es un monopolio del poder. De este modo coexiste un doble discurso, el que legitima el sistema normativo como garantía de los derechos de los más débiles y el que recela de él, dado que su redacción, interpretación y aplicación las realizan siempre sectores dominantes. Las leyes penales tienen como aspecto positivo que señalan con claridad qué conductas son consideradas aceptables dentro de la sociedad y cuáles se rechazan, con lo que poseen una eficacia normativa en sí mismas al formar parte de un discurso explícito sobre la convivencia. Mucho más dudosa es su eficacia disuasoria, ya que las penas de prisión no evitan la reincidencia de los delincuentes y el aumento de los castigos no se corresponde con una disminución de los delitos. Esto puede constatarse en España en que, después de más de diez años de la implementación de un aumento de las condenas para los autores de violencia de género, se mantiene casi constante el número de mujeres asesinadas cada año.
Además, las leyes reflejan el equilibrio de fuerzas existente en cada sociedad, por lo que los sectores dominantes tienen más protección que los subalternos. Si no cambian las relaciones sociales, es muy difícil que las leyes modifiquen esta situación. Así, en sociedades androcéntricas como las nuestras resulta más urgente y eficaz trabajar para cambiar las costumbres que la legislación, aunque esto último es más fácil.
Por otra parte, en los últimos años se están produciendo cambios legales que ven en el sentido de pasar de un marco normativo garantista, en la línea de la defensa de los derechos humanos, a una tendencia crecientemente punitiva. Este cambio es especialmente peligroso porque aumenta la vulnerabilidad de los sectores con menos poder, mientras que no incrementa los castigos para los “delitos de cuello blanco” ni pone límites a las arbitrariedades policiales. Por esto puede afirmarse, subrayando el aspecto controlador de la justicia, que “la dominación que ejercen unos individuos sobre otros se ejerce, entre una variedad de recursos, mediante el empleo de los preceptos jurídico-normativos de derecho escrito o de los mandatos que emergen del derecho jurisprudencial” (Bergalli, 2009: 7). Esta máquina de dominación atrapa frecuentemente a los más débiles. Ya señalan el peligro algunas juristas:
Читать дальше