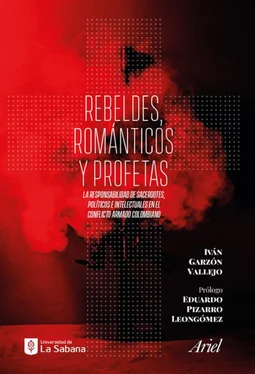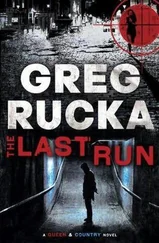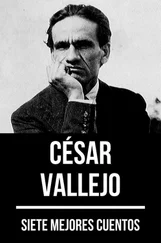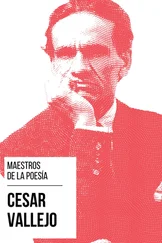En Colombia, el debate entre la vía armada y la vía institucional se saldó con un empate, para decirlo deportivamente. O quizás, de manera más precisa, los revolucionarios lo ganaron en lo ideológico, pero lo perdieron en lo práctico. Digo lo ganaron, pues por un lado, como explica Jorge Orlando Melo, “los que criticaron en los sesenta la lucha armada porque alejaba a las masas de la política y llevaba, en una democracia limitada, a que el sistema se hiciera cada vez más reaccionario y militarista, perdieron la discusión, al menos en las primeras décadas. Entre 1966 y 1986 el grueso de los marxistas creyeron que la revolución era posible, que podían tomar el poder por las armas porque el sistema estaba condenado, por sus contradicciones, a desaparecer, de modo que la lucha en el campo era la preparación para cuando la crisis inevitable ofreciera la oportunidad de llegar al poder y cambiar la sociedad” (Melo, 2017, pp. 235-236).
Sin embargo, al abandonar el reformismo y la lucha por ampliar la democracia, los revolucionarios colombianos se alejaron del modelo seguido por la izquierda en otras partes de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX: donde había dictadura, los revolucionarios defendieron la democracia y muchas veces llegaron al poder apoyados por los votos del pueblo, mientras que acá, donde la democracia, con defectos y limitaciones existía, los socialistas denunciaban sus imperfecciones, invitaban a la abstención electoral y proclamaban la lucha armada, mientras el pueblo era atraído por los partidos tradicionales, que le prometían menos reformas, pero cercanas (Melo, 2017).
Como consecuencia de ello, la izquierda quedó asociada entre no pocos a un coqueteo vergonzante con la lucha armada, lo cual se evidencia todavía hoy cada vez que sus líderes evitan tomar distancia de los actos violentos de los insurgentes o lo hacen tímidamente. Y, de otro lado, devino en que los partidos tradicionales hicieron énfasis en un discurso social que le disputó a la izquierda las banderas de la justicia social. Paradójicamente, el radicalismo de la izquierda hizo que los partidos tradicionales se corrieran hacia el centro, lo cual volvió porosa la frontera entre liberales y conservadores en el campo de las políticas sociales.
Aunque en los sesenta se debatía si había o no una situación revolucionaria y, en ese caso, si lo pertinente era la lucha armada o “la combinación de todas las formas de lucha”, la paradoja es que “aun cuando se hablaba mucho de masas, las discusiones eran académicas, cerradas, abstractas” (Palacios, 2012, p. 69), dicho de otro modo: una discusión que solo importaba a unos cuantos. El país estaba en otra cosa.
No obstante, Carlo Tognato (2017) explica que desde la década del sesenta el discurso revolucionario militante empezó a competir en la esfera pública por la definición de lo legítimo en la vida pública del país, y en el orden social imaginado por este, unos militantes legítimos celebran lo colectivo y desechan lo individual, privilegian el sometimiento a la causa sobre la autonomía, insisten en el sacrificio en lugar del interés personal, resaltan el valor de la fe sobre la duda, enfatizan la lealtad más que la crítica, la unidad más que la fragmentación, la cohesión más que el pluralismo, la utopía más que la realidad, la solidaridad comunitaria más que el universalismo, el secreto más que la apertura y la transparencia, la igualdad más que la libertad, justifican las vías de hecho para lograr los objetivos de su lucha y renuncian al respeto de las reglas existentes, favorecen la jerarquía y se distancian de una democracia agónica, aspiran al socialismo y odian el capitalismo, luchan por el pueblo, del cual se dicen sus verdaderos representantes, y se oponen a la burguesía, a la que consideran demasiado egocentrista como para que pueda interpretar el interés general de la sociedad, buscan la autodeterminación contra el imperialismo, condonan la violencia como un acto de generosidad por parte del militante en nombre de los oprimidos y rechazan el compromiso con la no violencia como un signo de pasividad, de falta de compromiso, y hasta de insensibilidad hacia el sufrimiento del pueblo y la injusticia.
Luego, aunque las discusiones teóricas e ideológicas son oficio de unos pocos e interesa a otros tantos, suelen llegar, tarde que temprano, a las masas, inspirando lugares comunes, imaginarios, ideas, creencias y, por supuesto, comportamientos. Las ideas son cualquier cosa, menos intrascedentes.
¿VIOLENCIA O NO VIOLENCIA?
UNA TIPOLOGÍA
Para discutir la responsabilidad política, moral e intelectual de los sacerdotes, políticos e intelectuales en los orígenes del conflicto armado propondré, en el capítulo 1, un análisis de ciertos acontecimientos y declaraciones representativos del espíritu de los debates de los sesenta y los setenta desde la óptica de la responsabilidad de sus actores y, en especial, de la Iglesia católica. Luego, en los capítulos 2, 3 y 4, propondré una tipología que identifica tres grupos de actores del debate público sobre la legitimidad de la violencia político-religiosa: los rebeldes —que harían parte de la primera categoría—, los románticos —que encajarían en la segunda— y los profetas —que corresponderían a la tercera— [3] . En el capítulo 5 planteo cómo se dio en la Iglesia el tránsito de las teorías de la guerra justa al peacebuilding , para arribar al epílogo, donde se intenta dar respuesta al problema de la paradoja colombiana de ser un país mayoritariamente religioso y altamente violento.
Los rebeldes de los que me ocuparé no son aquellos que rompieron todo vínculo con la trascendencia —marxismo dixit — y su militancia se inspiró en un materialismo radical que consideraba la religión como opio del pueblo. Tampoco me ocuparé de los rebeldes que hicieron la revolución en nombre de Sandino —la segunda y última revolución victoriosa de las decenas que en nuestra América se intentaron— cuyo triunfo en 1979 llevó al poder a una variopinta coalición de marxistas, teólogos de la liberación, nacionalistas y socialdemócratas (Reid, 2017), un movimiento religioso conducido no solo por el celo religioso, sino también por imágenes cristianas y en la cual se involucraron socialistas y sacerdotes como en un acto religioso (Juergensmeyer, 2008). Los rebeldes de este texto no son los triunfantes nicaragüenses. Los rebeldes de este libro son los guerreros de una revolución fallida.
Los rebeldes aparecen a mediados de los años sesenta cuando algunos sacerdotes —Camilo Torres, Manuel Pérez, Domingo Laín y Juan Antonio Jiménez fueron los más conocidos pero no los únicos— decidieron empuñar un fusil e incorporarse a la naciente guerrilla del ELN con la motivación de darle eficacia a la fe cristiana y ponerse radicalmente del lado de los pobres. El caso de Camilo es paradigmático, no solo por su carácter precursor, sino porque asume la violencia revolucionaria como una consecuencia necesaria de la fe cristiana e incluso “eleva la revolución política a mandato cristiano. Es el primero que, del mandato central del cristianismo de amar al prójimo, deriva de manera inmediata la obligación para los cristianos de colaborar activamente en un cambio radical, rápido y profundo de las estructuras políticas, económicas, culturales, sociales y eclesiales. Es el primer sacerdote, en el nuevo movimiento revolucionario latinoamericano, que asume hasta la muerte su decisión de conciencia” (Lüning, 2016, pp. 162-163).
En efecto, muchos sacerdotes, según un cronista de aquella época, “habían llegado a la conclusión de que la única solución viable para el cambio radical que necesitaba el continente era la lucha armada” (Restrepo, 1995, p. 87). El caso de Camilo Torres conmocionó los cimientos de una sociedad mayoritariamente católica que atravesaba un acelerado proceso de secularización, pero, además, su vida y obra muestran cómo las ideas dominantes de la época legitimaron la violencia (Posada Carbó, 2006).
Читать дальше