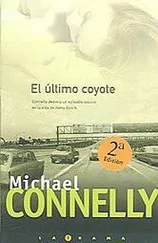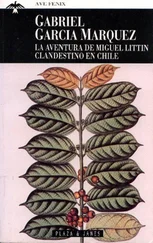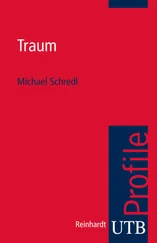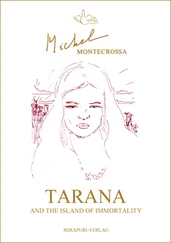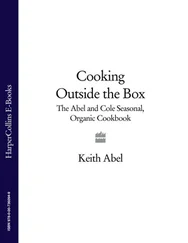Larreta Bosch presionó la palma de su mano derecha sobre la empuñadura del facón. Con ágil movimiento se echó sobre el enfermo para tomarlo por los cabellos y presionar la hoja del cuchillo sobre el cuello del infortunado. La respiración de Estévez comenzó a mostrarse ronca y extremadamente dificultosa.
—¡A ver, mierda, cállese carajo, o lo achuro aquí mismo...!
Cuando el aire se transformó en estertor en la garganta del sargento, don Cipriano aflojó la presión. Dejó que el cuerpo del hombre cayera pesadamente sobre el piso de tierra produciendo un estrépito. Escupió sobre el fuego el resto de tabaco que aún mantenía en la boca. Apagó con la bota las pocas llamas que flameaban sin convicción. La manta, colocada en el hueco sobre la roca que operaba de refugio, no permitía el ingreso de la luz de la luna ni de las estrellas que brillaban en el cielo. Mantuvo la empuñadura del facón asida con firmeza. Debía estar preparado para alguna visita inesperada de los animales salvajes de la comarca. Sin prestar atención al subalterno se durmió al poco tiempo. Las visiones oníricas lo transportaron a la tarde fatídica acaecida unas setenta y dos horas antes. El sentimiento de culpa lo embargaba.
Despertó con los primeros rayos del alba. El frío mantenía su intensidad pero iría mermando en la medida que los rayos solares se instalaran con el ángulo suficiente. El coronel acomodó sus pocos pertrechos. Corrió la manta que cubría el hueco y contempló el panorama más allá de la depresión en la roca. Unos pehuenes se distinguían a pocos metros, enhiestos y verdes, adornando la costa del río.
Observó al sargento durante un minuto. Lo escuchaba respirar débilmente. Con gesto desdeñoso giró sobre sus talones y salió del agujero donde pasaran la noche. Los dos caballos esperaban afuera amarrados a un árbol. El animal de Estévez apenas podía mantenerse en pie. No duraría mucho. De todas formas, cargaría con él hasta donde respondiera. Sin el peso del jinete tal vez soportara medio día de viaje. No podía desperdiciar carne durante aquella travesía. Subió a su caballo y comenzó a alejarse del refugio con paso lento. Algunos pájaros sobrevolaban a baja altura. Pensó en el sargento y se sintió mejor. Probablemente, al finalizar el día, habría fallecido. Se llevaría a la tumba cualquier detalle que lo involucrara personalmente en la masacre del 6 de enero…
2
La vida de Ricardo Mendizábal fluía linealmente en la superficie de una personalidad egocéntrica. Su mundo, al igual que las relaciones cosechadas a lo largo de los cuarenta y cinco años de edad, estaba construido a partir del principio de conveniencia.
Hijo de un inmigrante español debió abandonar la casa paterna a temprana edad. Las restricciones impuestas por el ibérico sobre sus libertades personales resultaron determinantes. Además, el concepto de ganarse la vida trabajando pregonado por su progenitor no coincidía con las apetencias de su filosofía libertina, adquirida por vía genética. De pequeño se había identificado con la historia de un bisabuelo contada en las reuniones familiares. Representaba la famosa “oveja negra” de la dinastía Mendizábal. Comerciante, jugador y mujeriego, sus andanzas animaban aquellas celebraciones. Por supuesto, abundaban las críticas sobre lo perverso de su existencia y el mal ejemplo dejado para los descendientes. Lo encuentros entre parientes suelen ser así, llenos de exageraciones y algunos resentimientos. A pesar del juicio emitido por sus mayores, Ricardo terminó amando al ancestro. El entusiasmo lo llevó al punto de incorporar esa mítica personalidad como propia. Tal vez se trataba del gen recesivo indicado por la ciencia.
Así fue como a los dieciocho años comenzó a navegar la ciudad de Buenos Aires sin otra brújula que la necesidad de supervivencia a cualquier precio. Sus armas eran un carácter extrovertido y la mente ágil para aprovecharse de los demás a partir de la mendacidad y el culto al dinero. Los primeros intentos fueron callejeros. Se transformó en vendedor de artículos diversos en trenes y colectivos. Así fue como conoció a Walter, su socio durante los siguientes quince años.
Walter era rosarino, tenía entonces cuarenta y cinco años y había prosperado realizando negocios inmobiliarios en la zona de San Martín. Tenía fama de ser “orillero” en el manejo de contratos y contar en su haber con algunas estafas bien hechas, esas que no dejan registros legales y resultan imposibles de seguir judicialmente. Entre la gente del ambiente se lo conocía como “el contador”. Le gustaba usurpar ese título universitario para captar a sus clientes. También resultaba un hábil jugador bursátil. Con un compañero de aventuras oriundo de su ciudad natal montaron una oficina con el propósito de mover dinero propio y, fundamentalmente, el ajeno. Con datos precisos y una gran intuición puesta al servicio de las cotizaciones, en un par de años lograron movilizar una importante fortuna en la bolsa de Buenos Aires.
Esa tarde Walter había tomado el subterráneo en la estación Medrano dirigiéndose a la zona de microcentro. El joven irrumpió impetuosamente en el vagón. Llevaba una valija llena de tijeras. Comenzó a desarrollar su arte personal del ofrecimiento. El comerciante se concentró en los gestos del muchacho y su desenvoltura como vendedor aguerrido. Le llamaba la atención el desparpajo para hechizar a los pasajeros. En general eran trabajadores que regresaban cansados a sus hogares y no deseaban interrupciones inoportunas. Empero el joven se las arreglaba para arrancarles alguna sonrisa y ejercer con éxito su gestión de ventas. Como suele suceder, la gran mayoría de ellos adquiriría una de esas tijeras y la dejaría en un cajón del living. Olvidarían haber pagado por ella el doble de su valor real.
El contador tomó al muchacho del brazo con firmeza llevándolo hacia un rincón del vagón. Los ojos del vendedor demostraron pánico. Estaba acostumbrado al maltrato de los mayores en la calle.
—¿Te interesa tener un trabajo de verdad, con buena paga y no esta mierda que hacés todos los días...?
El joven asintió moviendo ampulosamente su cabeza. Walter le entregó una tarjeta personal con su nombre y la dirección de la oficina ubicada en Diagonal Norte, a pocos metros del obelisco.
—Mañana a la una almorzaremos juntos en El Palacio de las Milanesas, frente al obelisco. Te espero. Se puntual. Si no aparecés, me olvido de vos para siempre…
El vendedor lo escuchaba con expresión seria.
—¿Qué te pasa, pibe? ¿Te comieron la lengua los ratones, boludo?
El muchacho respondió con voz apresurada:
—Sí. Señor. Allí estaré.
Y así comenzó Ricardo el largo aprendizaje en el sendero de las oportunidades citadinas. Su maestro lo conduciría al mundo de los negocios “orilleros”, las pequeñas estafas y los contratos que jamás nadie reclamaba por falta de sustento legal.
Recordaba ese almuerzo acaecido veinticinco años atrás. Estaba sentado frente a su mentor en uno de los bares típicos de la zona céntrica. Lo observaba comer milanesas con huevos fritos. Sus modales se veían groseros. Walter no era persona refinada. Tampoco tenía porqué serlo. El ambiente donde desarrollaba sus actividades no se lo exigía. Usaba saco desalineado y corbata ridícula con el nudo flojo. Tenía exceso de peso, detalle que se acrecentaba debido a su baja estatura. Además, una calva prominente ocupaba gran parte de su cabeza. Esta cuestión lo envejecía. Su tono de voz era chillón y solía reírse de casi todas las cosas.
Con aquella presencia el contador solo podía rodearse de mujeres libertinas. De vez en cuando vivía con alguna de ellas. Poseía un departamento en la calle Callao. Pequeño pero acogedor. Cuando se cansaba de la gatita o descubría la billetera más vacía de lo habitual, echaba a la concubina con algún escándalo que provocaba la reacción de sus vecinos. Luego permanecía solitario un tiempo hasta “engancharse” con otra en algún cabaret de San Telmo.
Читать дальше