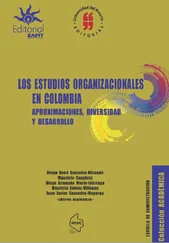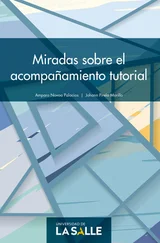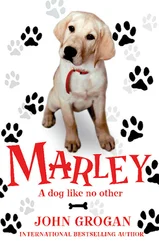Taxonomizar consiste en construir clases y sistemas clasificatorios. El autor configura estructuras jerarquizadas de clases y subclases en varios niveles de inclusión, siempre por referencia a propiedades sistemáticas que definen los límites de clases, subclases y niveles de pertenencia-inclusión. Se expresa como una operación de clasificación o diferenciación de clases a niveles progresivos, basada en el manejo de propiedades, de relaciones de ordenamiento por inclusión y, en general, de cálculo de clases (unión, intersección, etc.). Tiene lugar, por ejemplo, cuando se organizan hechos o entidades concretas que mantienen entre sí un esquema de inclusividad sucesiva y diversificación, sobre todo en las descripciones o registros observacionales.
Relacionar hace alusión a conectar clases según vínculos relevantes; se definen o formulan nexos significativos sistemáticos, no taxonómicos, entre entidades individuales dadas o entre clases de entidades previamente construidas por el sujeto, indicando las propiedades típicas de cada nexo. Se expresa como operaciones del álgebra de relaciones. Tiene lugar, por ejemplo, cuando se hacen comparaciones entre elementos, cuando se describen variaciones correlativas a dos o más clases de elementos, cuando se estructuran secuencias de orden, etc.
Metrizar consiste en graduar y definir escalas. Tiene que ver con formulación o selección de un sistema de valores continuos como referencia típica (estable) para expresar la multivariabilidad de límites de una propiedad (magnitudes). Se apoya, en general, en las operaciones con funciones o cálculo de relaciones funcionales. Tiene lugar, por ejemplo, cuando se establecen aspectos cuantitativos de una propiedad, tanto en el plano de las descripciones empíricas como en el de las dependencias teóricas.
Reducir es subsumir, desparticularizar, dado un caso singular o una estructura observacional. Se asocia con otros casos del mismo tipo y los adscribe —o reduce todos esos casos singulares— a una sola estructura abstracta universal. Se expresa como un álgebra de funciones, en especial como un cálculo de isomorfismos. Tiene lugar, sobre todo, en la modelización teórica, en cualquiera de sus métodos (deducción, inducción, intuición). La operación inversa, que consiste en definir correlatos o realizaciones singulares a partir de una estructura abstracta universal, es otra modalidad de este mismo microacto.
Por último, simbolizar consiste en formalizar, proponer un sistema de signos como referencia típica (estable) para expresar entidades, propiedades y relaciones. Se apoya, en general, en operaciones de cálculo funcional y de cálculo lingüístico. Es el caso, por ejemplo, de los lenguajes lógicos y matemáticos o de los simbolismos diagramáticos e idiogramáticos (cuadros, tablas, flujogramas, convenciones gráficas, entre otros). En la tabla 1 se presentaron los diferentes procesos de pensamiento y de investigación descritos en este capítulo.
Los procesos generales del pensamiento constituyen la base tanto del aprendizaje tecnológico-informativo como de la inteligencia investigativa. Igualmente, las operaciones específicas de la investigación constituyen los procesos que luego se aplican en el marco de las secuencias operativas, que se derivan de los diferentes enfoques epistemológicos, que a su vez se derivan de estilos de pensamiento; por ello, los otros componentes de la inteligencia investigativa en los cuales se requiere profundizar son los estilos de pensamiento y los enf oques epistemológicos.
Capítulo 3 Los estilos de pensamiento y los enfoques epistemológicos
Si bien es cierto que una persona ha desarrollado la inteligencia investigativa cuando maneja efectivamente los procesos de pensamiento y los procedimientos investigativos con la intención de abordar la realidad, también lo es que el manejo de tales procesos debe darse en función de los estilos de pensamiento y los enfoques epistemológicos. Por ello se plantea que la inteligencia investigativa también alude al conocimiento consciente de los estilos de pensamiento y los enfoques epistemológicos y enfoques de investigación (cuantitativo, cualitativo y mixto) , ya que en el aprendizaje de los procedimientos investigativos es importante precisar que existen procedimientos típicos para cada enfoque epistemológico, y se desprenden de formas particulares de pensar y abordar la realidad, siguiendo secuencias y rutinas específicas de investigación. En cuanto a este planteamiento, es importante recalcar que no se trata de proponer un esquema lineal que asuma a los sujetos enmarcados en estilos A, que luego utilizan un enfoque B, que concreta en una secuencia operativa C, sino que el planteamiento es que en los sujetos prevalece un tipo de pensar que se materializa en una determinada preferencia de concebir la realidad, y esta preferencia tiene su correlato en un conjunto de procedimientos que la concretan en la práctica investigativa.
En función de lo anterior, es posible concebir y aplicar estrategias para el aprendizaje de estas relaciones que plantean correspondencias entre los estilos de pensamiento, los enfoques epistemológicos y las secuencias operativas de investigación asociadas a cada uno de estos. Ahora bien, el concepto de inteligencia investigativa que se propone aquí implica no solo el conocimiento consciente de los estilos de pensamiento y sus correspondientes enfoques epistemológicos a partir de los cuales se abordan los problemas, sino que también implica reconocer el hecho de que para cada uno de ellos se aplican operaciones cognitivas específicas, de acuerdo con las rutas de producción de conocimiento. Cabe decir que existen procesos de pensamiento utilizados no en uno sino en todos los enfoques epistemológicos.
Siendo así el planteamiento, es importante entonces introducir la explicación de los estilos y enfoques epistemológicos, para luego pasar a ubicar los procesos y operaciones cognitivas en general e investigativas en particular, y en consecuencia proponer las estrategias requeridas para activar tales operaciones en espacios concretos de la educación básica, como son las bibliotecas escolares.
Rivero (2000), luego de una exhaustiva revisión teórico-conceptual sobre escuelas, corrientes y movimientos en distintas áreas científicas relacionadas con la conducta humana y el pensamiento, llegó a la conclusión de que los individuos, no solo formados académicamente como científicos e investigadores, sino que también los individuos comunes, presentan maneras diferentes de pensar. Esto es así por el ambiente sociocultural donde se desenvuelve el individuo y las experiencias de vida y de aprendizaje que han acumulado a lo largo de su vida y que conforman sus estructuras racionales, es decir, sus modos de pensar. Tales modos tienen un correlato en la manera a partir de la cual se abordan los problemas e investigaciones, es decir, los denominados enfoques epistemológicos, que plantean cada uno una particular visión de la realidad, una concepción de conocimiento y un conjunto de operaciones típicas mediante las cuales se “aprehende” el mundo objetivo y subjetivo. Sobre la base de esta idea se fundamenta la necesidad de proponer un conjunto de estrategias para activar el aprendizaje de los procesos de pensamiento y las operaciones investigativas, las cuales guardan una estrecha relación con los estilos de pensamiento y los enfoques epistemológicos.
Entonces, si se acepta que “conocer” es una capacidad manifiesta en las acciones que realiza el hombre en su incesante intercambio con el mundo, es posible abordar al sujeto como un ser epistémico desde una perspectiva estrictamente individual, haciendo hincapié en las características que van definiendo su desarrollo cognitivo hasta alcanzar la madurez.
Читать дальше