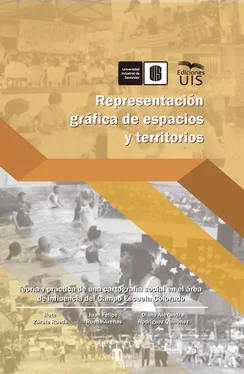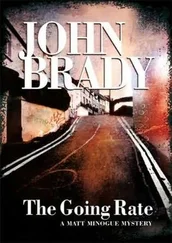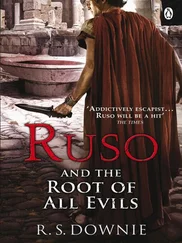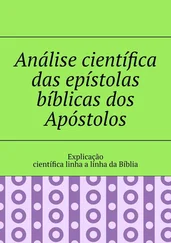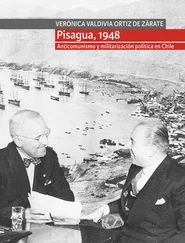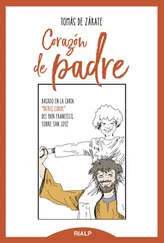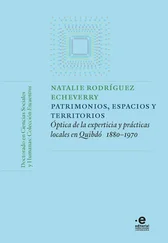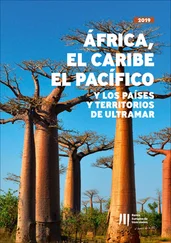El determinismo de Ritter contribuyó para que los estudiosos del espacio como Richthofen se decantaran por la concepción más causalista de los fenómenos naturales, lo que posibilitaba empíricamente que fueran observados mediante la geografía física. Al precisar el objeto de la geografía se afirmó el carácter científico de su materia de estudio, se le dio preponderancia a la física y a la geometría, mientras que se rechazaron los procesos humanísticos e históricos. Así, Richthofen estudió la geografía con un carácter de geomorfología, y quedó casi como un apéndice de la geología u otras ciencias naturales.
La geografía quedó a la deriva, sin definir un objeto de estudio. Solo a través de Friedrich Ratzel, perteneciente a la escuela alemana, tomó rumbo al preocuparse por las actividades que realizaban los hombres y no solo por el espacio físico. Por lo tanto, la geografía basó su progreso científico en la relación del ser humano con la naturaleza, relación concebida como una ciencia humana (Buzai, 2003). Ratzel desarrolló la antropogeografía mediante la orientación de la geografía hacia las ciencias humanas, lo que llevó una vez más a observar el dualismo que se presentó en esta área del conocimiento procedente de la geografía desde la Antigüedad. La escuela alemana y francesa le dieron una solución coyuntural a este dilema de encontrar una unificación en los estudios geográficos y así orientaron sus estudios hacia la geografía regional y de paisaje (Capel, 1981).
La división en la Antigüedad hasta la Edad Contemporánea ha permeado los estudios del espacio, ya sea debido al carácter geométrico, matemático, cuantitativo y causalista de los fenómenos que ocurren allí, o por la visión humanista, cualitativa y teleológica de los mismos. La cartografía social podría originarse en la segunda concepción teniendo en cuenta a la geografía humana y su impulso en los paradigmas tradicionales que no posibilitaron que el espacio fuera entendido desde las clases bajas o marginales. La geografía humana concibió la evolución y el cambio histórico de las sociedades en la superficie terrestre donde se desarrollaron los eventos con una razón instrumental y elitista.
Esta visión afectó la cartografía y la geografía decimonónica. Las investigaciones tanto en geografía como en otras ciencias del ser humano fueron apoyadas por la burguesía industrial. A través de su estudio, se consolidaron ideas de región, país, territorio, fronteras nacionales, entre otras, que definieron mapas físicos y políticos en razón de la patria y la consolidación de los Estados-nación. Los estudios de Ratzel fueron fundamentales para la unificación y el expansionismo alemán. La idea de territorio estaba definida en relación directa con la formación del Estado y con el espacio vital para la sociedad. Estos conceptos estudiados por geógrafos alemanes reconocieron el entendimiento de una geopolítica clara y definida contrastada por la geografía francesa. Nates (1999) sintetiza todo el proceso histórico de la siguiente manera:
Se empezó a manejar científicamente el concepto de territorio durante la segunda mitad del siglo XIX, con la creación de la geografía académica, cuyo primer encargo fue típicamente colonial: se trataba de hacer el inventario de los recursos humanos y físicos del territorio controlado por un Estado. Por esta razón, la primera tarea de la geografía moderna fue completar la cartografía de los territorios metropolitanos o coloniales para asegurar al Estado el control de los recursos. Esta situación histórica explica la relación que existe entre 1) un modo de representación del espacio, el mapa; 2) el punto de vista de un actor predominante, el Estado, y 3) la concepción del territorio, extensión areolar definida por el ejercicio de soberanía exclusiva (p. 114-115).
Es decir, este concepto tradicional de territorio que presenta a la realidad como objetiva, sin darle ninguna relevancia a las percepciones subjetivas, hacía parte de un paradigma necesario para generar una identificación sociocultural y política. De esta manera, el territorio y sus representaciones a través de los mapas han sido herramientas para el fortalecimiento de la identidad nacional de los ciudadanos con los Estados republicanos. El territorio es el sustrato espacial donde los seres humanos fundamentan sus relaciones, a medida que le dan significado, crean y recrean el mundo social y natural. La cultura funciona como eje mediador entre los seres humanos y el territorio, de tal forma, las identificaciones y comportamientos individuales están en el marco del entorno histórico y social. En principio, se consideró que las condiciones del territorio cambiaban al ser humano y generaban un determinismo que poco a poco se fue superando en la actualidad (Miller y Galindo, 2012).
A finales del siglo XIX y principios del XX, el geógrafo francés Vidal de La Blache consideraba que la geografía no debía estar impulsada por la política. Buscó crear una vertiente denominada geografía colonial que favoreciera a Francia en el reconocimiento de territorios en África y Asia y el establecimiento de rutas imperiales en todo el mundo. La propuesta de Vidal de La Blache estaba más encaminada a entender el objeto de la geografía en la relación hombre-naturaleza desde una perspectiva paisajista. El ser humano fue considerado como un sujeto creativo y modificador de su espacio, lo que dio origen a los estudios regionales del conocimiento del espacio terrestre que dominaron por más de medio siglo (Capel, 1976). Álvarez (2000) precisa que Vidal de La Blache no se apartó de la propuesta geopolítica de Ratzel, sino que más bien la disimuló: en una visión etnocentrista, los europeos, como parte de lo que consideraban su misión, tuvieron contacto con pueblos primitivos a partir de la consideración de su desarrollo.
Tanto Ratzel como De La Blache basaron su conocimiento en la filosofía positivista de Auguste Comte, y reconocieron la realidad como objetiva y al investigador como un observador del paisaje, lo que permitió realizar descripciones y análisis mediante métodos cuantificables, medibles y exactos (Capel, 1981). La tendencia positivista daba relevancia al monismo metodológico en el que el método inductivo-casualista era considerado el único para conocer la verdad del espacio y en ese momento del hombre. La perspectiva ambientalista dio importancia a las ciencias naturales, con el fin de potenciar todo el campo del saber. Esto significó un avance en los estudios del medio físico y natural, pero no contribuyó en mayor medida a la comprensión de las relaciones humanas y el entorno que las rodea. No pudo llegarse a explicar el espacio como una elaboración humana ni a definirse lugares y territorios como esencia misma de la historia y la cultura. Esta visión limitada de la geografía física de la época tuvo una clara ascendiente del evolucionismo darwinista, que explicaba la adaptación de grupos humanos a ciertos medios geográficos, el predominio de estos medios y la superioridad de razas por la evolución de las especies y de los seres humanos (Luna, 2010). La geografía tuvo un ascendiente posibilista escenificado en los estudios franceses.
Gracias al paradigma positivista las concepciones del territorio, espacio, el desarrollo de la geografía y la cartografía evolucionaron, tanto por una razón científica como debido a un ascendiente político. La razón para crear ciencia con el conocimiento geográfico y cartográfico fue instrumental, movida por las necesidades de generación de capital de la élite burguesa y por la consolidación nacional e imperialista. El avance de la geografía tradicional se llevó a cabo con la formulación de una teoría que respondiera a diferentes perspectivas como era la geografía física, la geografía regional, humana, pero que no contó con señalamientos críticos. Es decir, sus máximas y principios fueron incorporados y transmitidos sin ser cuestionados. La geografía tradicional, más que encontrar su objeto de estudio, se dedicó a definir qué no era geografía (Álvarez, 2000).
Читать дальше